Europa (un simple
apéndice de la gigantesca Eurasia) es un imposible, un proyecto
frustrante, destinado al fracaso. Un aborto, un no nato. El inglés
va a lo suyo. El alemán lo quiere todo. El húngaro es húngaro. El
belga son dos belgas. El eslavo es muchos eslavos. El francés es
francés. Y el español, ni siquiera sabe lo que quiere ser. Los
españoles somos una pequeña Europa, dividida en dos bandos
antagónicos, inmiscibles e irreconciliables; azules y rojos
(transmutados también en morados y naranja), católicos y ateos,
monárquicos y republicanos, donde el catalán es catalán, el
gallego gallego, y el murciano, murciano, y sentirse español es una
rémora del fascismo más trasnochado. Demasiado ego (como cantaba
Charli García, un europeo nacido en otro continente). Demasiadas
personalidades (cada una con sus propios vaivenes emocionales) para
ser integradas en un proyecto común viable. Por no hablar de la
Europa extracomunitaria – casi enteramente balcánica –
destinada, por desgracia, a un conflicto interminable (otra tierra
que jamás conocerá la paz), Serbia, Bosnia i Herzegovina,
Montenegro, Albania, Kosovo y Macedonia, y dos potencias (exiguas,
agotadas, anquilosadas y enfrentadas) que nunca han tenido muy claro
si eran europeas, asiáticas, ambas cosas o ninguna, el gigante ruso
y el indefinible otomano.
Ni el Sacro Imperio, ni
la Hansa, ni la Unión Europea (heredera de un más práctica y
realista CEE) poseyeron nunca la credibilidad suficiente. Muchos
intereses particulares, un bien común utópico, una pretendida unión
basada en fuerzas centrífugas, comandadas por gerifaltes paletos
incapaces de ver más allá de los límites de su feudo (léase coto
particular de caza). Son esos mismos que dibujan fronteras con sangre
(desterrando la tinta y la palabra) mientras que un pueblo indolente
(y acrítico) las cree, las acepta como propias y las defiende a
muerte. Un pueblo tan obeso que se volvió impotente, tanta grasa y
no se nos levanta. (Ni luchamos, ni fornicamos).
La cacareada Pax Romana
devino en torre de Babel, más diversa, más libre, más auténtica.
Murió Roma, que había nacido matando, cimentando un imperio sobre
cráneos masacrados, destruyó la heterogeneidad e impuso la primera
globalización. Murió el emperador y el Papa se sentó en su trono.
Los dioses con pasiones humanas, que tenían nombres y apellidos,
apetitos y decepciones, sucumbieron ante la luz divina (e impersonal)
de un dios todopoderoso. Murió Roma y resucitaron (mejor dicho
despertaron) todas las atávicas diferencias entre Septentrión y el
Mediterráneo, entre la Gran Llanura y los pequeños valles, entre
Poniente y Levante, entre los campesinos y los jinetes nómadas,
entre la nobleza y la burguesía. Sobre cuerpos descompuestos y
tradiciones olvidadas (e inventadas) fueron surgiendo feudos, reinos,
coronas, estados y a partir del siglo XIX, de la mano del Romanticismo,
los nacionalismos (racistas, intolerantes y xenófobos). Era
necesario encontrar en los libros de historia aquellos elementos que
nos hacía diferentes (y mejores) que los vecinos. Si no aparecía,
los reinventábamos. La creencia radical, irracional y fanática en
esos nacionalismos causó más muertes (y las sigue causando) que
cualquiera de las grandes religiones. Entre 1914 y 1945 caminamos al
borde del abismo, estuvimos a punto de aniquilarnos. Tras la
tempestad llegó la calma, se creo la CEE y como ahora estaba feo el
odiarnos (y decirlo), trasladamos las enconadas rivalidades de los
campos de batalla a los campos de fútbol. Los hooligans ataviados
con pinturas de guerra, enseñas y cánticos, llevan setenta años
paseando por la ultramoderna Europa, la creencia vigente (le pese a
quien le pese) que ser inglés es mejor que ser alemán, que España
fracasó en su intento de invadir el Reino Unido o que los albaneses
no apoyaron a los serbios en la celebérrima batalla de Kosovo
(1389).
Quien lea esto pensará
(con razón) que estoy exagerando, que el futuro no es tan oscuro,
que el ser humano es mejor ahora que hace cien años y que el sueño
Europeo es factible. Sin embargo, mi esencia nihilista y pesimista
(en lo relativo al progreso humano) me hace pensar que lo que nos
mantiene unidos, no es la afinidad ni la buena voluntad ni la
solidaridad, sino el egoísmo, una pizca de miedo y sobretodo tener
el estómago lleno. Solo espero que no volvamos a pasar hambre y
sentir en mis carnes que tenía razón.













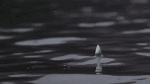


































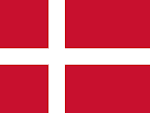



























No hay comentarios:
Publicar un comentario