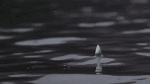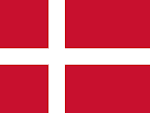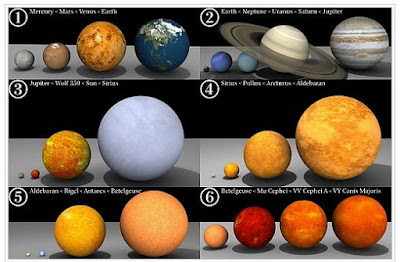miércoles, 31 de octubre de 2018
REINA DE LOS VAMPIROS
Identificada con Ishtar, Inanna y Lilith, la señora de la noche, eterna Reina de los Vampiros, tiene su origen en las cálidas tierras de Mesopotamia. Su femineidad la obligaron a rebelarse contra el poderoso Sol, abrazar a la Luna, caminar entre sombras y alimentarse con sangre.
martes, 30 de octubre de 2018
CÁDIZ TRAICIONANDO A GADIR.
- ¿No llegaste a terminar
aquella novela de la que nunca quería hablar? ¿Aquella historia tan
enigmática?.
- Oh, la terminé. Seiscientos
cuarenta y nueve folios.
- ¿Qué fue de ella? ¿Te la
rechazaron sistemáticamente y todavía la tienes guerdada en algún
cajón?
- La terminé. Ocho años de mi
vida, creo que más. Y cuando puse el punto final, y la dejé
reposar, y la volví a leer meses más tarde, me fui un día allí
mismo, a la Caleta – señaló en la oscuridad, pero desde aquí no
se veía la playa -. Y la arrojé al agua.
- ¿No te pareció buena?.
- Me pareció magnífica –
dijo José Ángel, ufano, con un resabio vanidoso del Fantasma de la
Ópera en su porte -. ¿Pero que más me daba, si no iba a llegar a
nadie, si nadie iba a comprenderla?. César Aníbal – saboreó el
nombre como si fuera un vino viejo - . Cómo habría sido el mundo si
Roma hubiese sido derrotada, como merecía, en la Segunda Guerra
Púnica.
- ¿Una historia alternativa?
- La historia que debió haber
sido – contestó él, y por un momento me pareció escuchar cierta
chispa de irritación en su voz –. En estas mismas orillas se
plantó Hani Ba'al Barqâ, y en sus templos pidio la ayuda de los
dioses. Demasiado tarde, quizá. O quizá también los dioses habían
iniciado su retirada, como nuestros antepasados gadirianos olvidaron
su historia púnica y se entregaron a Roma y se convirtieron en
Gades. Cuando Julio César visitó el mismo templo dos siglos más
tarde, ya era Hércules quien se había aposentado en el lugar, y su
poder no estaba todavía corrompido por la deserción de sus
creyentes hacia el nazareno. En mi libro, Aníbal entraba triunfante
en Roma y la historia del Mediterráneo se configuraba tal como
tendría que haber sido conocida desde el principio.
- Sin embargo, destruiste su
trabajo.
- Lo entregó al mar. ¿Qué más
daba?. ¿No queman acaso las editoriales todo el material que ya no
les sirve, porque tienen que dejar sitio a otro material más nuevo
que quizá tampoco les dará dividendos? Lo consideré mi peque
ofrenda “Agnus pro vicario” - asintió él, buscándolo con la
mirada en la noche negra; no estoy seguro de que no fuera capaz de
verlo -. Una forma de reconocer que alguien, al menos, había sido
capaz de comprender cuál tendría que haber sido el destino
verdadero de esta ciudad y aquel imperio. Sin embargo, fueron
derrotados. Y, más que derrotados, condenados al olvido y la
difamación. Como nosotros mismos. Catón el Viejo fue el molde que
luego siguieron Goebbels y muchos otros. “Ceterum censeo
Carthaginem esse delendam”. Así solí terminar el hijo de puta sus
discursos, viniera o no viniera a cuento.
- “Es más, creo que Cartago
debe ser destruída” - traduje yo.
- Veo que recuerdas tu latín.
- Tuve que dar clase un par de
años. Todavía lo recuerdo con espanto.
- Sin embargo, si Aníbal
hubiera rematado aquella gesta, hoy no hablaríamos latín,
posiblemente, sino púnico. Pero los romanos los satanizron. No sólo
prendieron fuego a su flota y sus ciudades, esclavizaron a sus
mujeres y sus hijos, pasaron a cuchillo a todos su hombres.
Subvirtieron sus cultos, ignoraron sus hazañas, convirtieron aquella
raza valiente en un chiste, o peor, en unos monstruos. Thomas Harris
no sabía que caníbal viene de caanita; o tal vez sí, es lo mismo
ya. Pero los fenicios y sus descendientes fueron más, mucho más que
buhoneros en barco, Gabriel. Fueron semilla de imperios. Y Roma,
Grecia, Israel y Egipto no sólo les robaron el alfabeto, rebajaron
su arte, se burlaron de sus dioses, ocultaron a la historia que
fueron capaces de no dejarse dominar por el Mediterréno ni por el
océano. Convirtieron en mentira la realidad de sus grandes avences,
y en falsedades los ritos de sus dioses verdaderos.
Rafael Marín. La ciudad enmascarada.
lunes, 29 de octubre de 2018
VLAD
. . . príncipe guerrero,
sibarita de la sangre,
maestro de la tortura,
paladín de Valaquia,
azote de otomanos,
rebelde de la Cruz,
enemigo de todos,
aliado de nadie,
mago negro de los Cárpatos,
y desde del día de su muerte
vampiro, parasiempre....
LAS RAZZIAS DE ALMANZOR
“Por causa de los pecados del
pueblo cristiano, los sarracenos aumentaron en gran número. Su rey,
que se impuso el nombre de al-Mansur, ayudado por los sarracenos del
otro lado del mar, entró en tierras cristianas para devastarlas y
matar a muchos con su espada.
Entró en el reino de los
francos, en el de Pamplona e incluso en el de León y destruyó
ciudades y castillos, haciendo huir a sus habitantes.
Llegó también hasta las zonas
costeras de Occidente y destruyó la ciudad donde está enterrado el
cuerpo del beato Jacobus [Santiago*].”
Crónica de Sampiro, siglo XI.
Obispo de Astorga.
FRAY DOMINGO SUÁREZ.
Domingo
Suárez, fraile franciscano fue obispo de Ávila durante el reinado
de Alfonso X el Sabio. Fray Domingo fue enviado por el rey Sabio como
embajador a Alemania y el pontífice Urbano IV le encargó
restablecer la diócesis en la ciudad de Cádiz tras la conquista
cristiana de la zona. Tras su muerte fue sepultado en la Catedral de
Ávila.
domingo, 28 de octubre de 2018
BABILONIA, CIUDAD DE CIUDADES.
Situada en la orilla del Éufrates, en pleno corazón de Mesopotamia, Babilonia es la ciudad de las ciudades, la gran metrópolis de la Antigüedad Próximo Oriental, la urbe soñada, comparable por su fama y su leyenda, a Roma, Londres, París, Estambul o Nueva York.
La historia de Babilonia la podemos ordenar en cuatro etapas:
a. Época Paleobabilónica (2000 a.C.)
A comienzos del II milenio pequeños reinos – o ciudades-estado – de Mesopotamia, como Isin, Larsa, Assur, Mari y Uruk, lucharon por la herencia de Ur III, pero todos ellos acabarán por ser sometidos por el poder babilónico.
b. Imperio de Hammurabi (1790 – 1750 a.C.)
De origen amorreo, con Hammurabi, Babilonia creó un gran imperio cohesionado y pacificado. Pero la muerte del gran rey trajo consigo, poco tiempo después, la desintegración de su obra política.
c. La babilonia Kassita (1540 – 1157 a.C.)
Los casitas, un pueblo procedente del Zagros, restauraron, en cierta medida, el poder de Babilonia, fundando sus propias dinastías.
d. Los caldeos y el Imperio Neobabilónico.
Los caldeos, nómadas de la familia de los arameos, al mando de reyes como Nabopolosar o Nabucodonosor II, desarrollaron el imperio neobabilónico, última etapa de esplendor hasta su sometimiento ante Ciro el persa.
En la sociedad, según se recoge en el código de Hammurabi, esta dividida en cuatro grupos:
Awilum, eran los ciudadanos, hombres libres.
Mushkenum, los que no tenían propiedades.
Wardum, eran los esclavos (deudores y morosos)
Asiru, eran los prisioneros de guerra.
En la esfera legislativa destaca el famoso código de Hammurabi, que logró (en parte) unificar las legislaciones existentes en el territorio.
La propiedad de la tierra era tripartida: del estado, del templo y de particulares. En Babilonia, y debido a su situación geográfica, tuvo gran relevancia la actividad comercial.
La principal deidad babilónica a lo largo de toda su historia Marduk, aunque debido a su carácter politeista también veneraban otros dioses: Nabu (la brillante), Anu (el cielo), Enlil (el viento) y Ea (el agua). Anu, Enlil y Ea formaban la triada suprema.
En cuanto a la literatura, “La epopeya de la Creación” y “el Poema de Gilgamesh” son las principales obras de las letras babilónicas. Los Jardindes Colgantes de Babilonia fueron una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Uno de los elementos más característicos de la arquitectura caldea fueron los célebres Zigurats, lugares mágicos, sede del dios, lugar de culto y/o observatorios astronómicos. Los sabios caldeos destacaron durante la antigüedad por la práctica astronómica, la astrología, las matemáticas y el esoterismo en general.
sábado, 27 de octubre de 2018
FERNANDO DE FONSECA.
Don Fernando de Fonseca, que yace junto a su esposa doña Teresa de Ayala, fue un reputado caballero castellano y maestre sala del rey Enrique IV de Castilla. Segundo señor de Coca, hermano del influyente arzobispo de Sevilla, Alonso I de Fonseca, destacó en las luchas entre Enrique IV y su hermano el infante Alfonso.
En la batalla de Olmedo acudió Fernando de Fonseca con ciento cincuenta hombres a caballo en apoyo del infante Alfonso que había establecido su corte en la villa de Olmedo. Es en esa refriega donde el Señor de Coca recibe una desafortunada lanzada del duque de Alburquerque. A los pocos días, y a causa de la fatal herida, fallece, siendo sepultado en la Iglesia Mayor de Coca.
En el sepulcro, magnífica obra renacentista, el caballero viste armadura y porta espada y yelmo.
SÍSIFO.
Sísifo, hijo de Éolo, se casó con la hija de Atlante llamada
Mérope, la Pléyade, quien le dio como hijos a Glauco, Ornitión y
Sinón, y poseía un excelente rebaño de vacas en el istmo de
Corinto.
Cerca de él vivía Autólico, hijo de Quíone, cuyo hermano
mellizo Filammón fue engendrado por Apolo, aunque el propio Autólico
consideraba como su padre a Hermes.
Ahora bien, Autólico era un experto en el robo, pues Hermes le
había dado el poder de metamorfosear a cualquier animal que robaba
quitándole los cuernos, o cambiándolo de negro en blanco, y
viceversa. Por lo tanto, aunque Sísifo se daba cuenta de que sus
rebaños disminuían constantemente en tanto que los de Autólico
aumentaban, al principio no podía acusarle de robo; en consecuencia
un día grabó en el interior de los cascos de todos sus animales el
monograma SS, o, según dicen algunos, las palabras «Robado por
Autólico». Esa noche Autólico procedió como de costumbre y al
amanecer las huellas de los cascos a lo largo del camino
proporcionaron a Sísifo una prueba suficiente para llamar a sus
vecinos como testigos del robo. Fue al establo de Autólico,
reconoció los animales robados por los cascos marcados, y, dejando a
sus testigos para reconvenir al ladrón, entró en la casa y mientras
seguía la discusión sedujo a Antíclea, hija de Autólico y esposa
del argivo Laertes. Ella le dio como hijo a Odiseo, y la manera como
fue concebido basta para explicar la sagacidad que mostraba
habitualmente y su apodo «Hipsipilón».
Sísifo fundó Efira, llamada luego Corinto, y la pobló con
hombres nacidos de hongos, a menos que sea cierto que Medea le regaló
el reino. Sus contemporáneos le consideraban el peor bribón del
mundo y sólo le concedían que promovía el comercio y la navegación
de Corinto.
Cuando, a la muerte de Éolo, Salmoneo usurpó el trono de
Tesalia, Sísifo, que era el heredero legítimo, consultó con el
oráculo de Delfos, que le dijo: «Engendra hijos con tu sobrina;
ellos te vengarán.» En consecuencia sedujo a Tiro, la hija de
Salmoneo, la cual, al descubrir por casualidad que su motivo no era
el amor por ella, sino el odio a su padre, mató a los dos hijos que
le había dado. Sísifo fue entonces al mercado de Larisa [mostró
los cadáveres, acusó falsamente a Salmoneo de incesto y asesinato]
e hizo que lo desterraran de Tesalia.
Cuando Zeus raptó a Egina, el padre de ésta, el dios fluvial
Asopo, fue a Corinto en su busca. Sísifo sabía muy bien lo que le
había sucedido a Egina, pero no quiso revelar nada a menos que Asopo
se comprometiera a abastecer a la ciudadela de Corinto con un
manantial perenne. En conformidad, Asopo hizo que surgiera el
manantial de Pirene detrás del templo de Afrodita, donde hay ahora
imágenes de la diosa armada, del Sol y del arquero Eros. Entonces
Sísifo le dijo todo lo que sabía.
Zeus, quien por muy poco había escapado a la venganza de Asopo,
ordenó a su hermano Hades que llevase a Sísifo al Tártaro y le
castigase eternamente por haber revelado los secretos divinos. Pero
Sísifo no se intimidó: astutamente, puso a Hades unas esposas con
el pretexto de aprender cómo se manejaban y en seguida se apresuró
a cerrarlas. Así quedó Hades preso en la casa de Sísifo durante
varios días, creando una situación imposible, porque nadie podía
morir, ni siquiera los hombres que habían sido decapitados o
descuartizados; hasta que al fin Ares, cuyos intereses quedaban
amenazados, acudió apresuradamente, liberó a Hades y puso a Sísifo
en sus garras.
Pero Sísifo tenía otra treta en reserva. Antes de descender al
Tártaro ordenó a su esposa Mérope que no lo enterrara, y cuando
llegó al Palacio de Hades fue directamente a ver a Perséfone y le
dijo que, como persona que no había sido enterrada, él no tenía
derecho a estar allí, sino que debían haberlo dejado en el otro
lado del Estigia. «Permíteme volver al mundo superior —suplicó—
para que arregle mi entierro y vengue el descuido cometido conmigo.
Mi presencia aquí es sumamente irregular. Volveré dentro de tres
días.» Perséfone se dejó engañar y le concedió lo que pedía.
Pero tan pronto como Sísifo se encontró de nuevo bajo la luz del
sol faltó a la promesa hecha a Perséfone. Por fin hubo que llamar a
Hermes para que lo llevase de vuelta por la fuerza.
Quizá porque había agraviado a Salmoneo, o porque había
revelado el secreto de Zeus, o porque había vivido siempre del robo
y asesinado con frecuencia a viajeros confiados —algunos dicen que
fue Teseo quien puso fin a la carrera de Sísifo, aunque generalmente
esto no se menciona entre las hazañas de Teseo—, lo cierto es que
se impuso a Sísifo un castigo ejemplar. Los Jueces de los Muertos le
mostraron una piedra gigantesca —idéntica en su tamaño a la roca
en que se había transformado Zeus cuando huía de Asopo— y le
ordenaron que la subiera a la cima de una colina y la dejara caer por
la otra ladera. Pero nunca ha conseguido hacer eso. Tan pronto como
está a punto de llegar a la cima le obliga a retroceder el peso de
la desvergonzada piedra, que salta al fondo mismo una vez más. Él
la vuelve a tomar cansadamente y tiene que reanudar la tarea, aunque
el sudor le baña el cuerpo y se alza una nube de polvo sobre su
cabeza.
Mérope, avergonzada por ser la única Pléyade con un marido en
el Infierno —y además criminal— abandonó a sus rutilantes
hermanas en el firmamento nocturno y nunca se la ha vuelto a ver
jamás. Y así como el lugar donde está la tumba de Neleo en el
istmo de Corinto era un secreto que Sísifo se negó a revelar
incluso a Néstor, así también los corintios se muestran igualmente
reticentes cuando se les pregunta dónde fue enterrado Sísifo.
Robert Graves. Los Mitos Griegos.
viernes, 26 de octubre de 2018
EGINARDO, BIÓGRAFO DE CARLOMAGNO.
Erudito
escritor y destacado miembro del reputado Círculo Palatino de
Aquisgrán. Cortesano cauto y algo conservador, biógrafo de
Carlomagno – redactó Vita Karoli Magni – y cronista oficial de
la influyente dinastía carolingia.
jueves, 25 de octubre de 2018
SAN TEODORO, EX PATRÓN DE VENECIA.
Cuando desembarcamos en el bacino veneciano de San Marco, entre la residencia de los dogos y el campanile, nos encontramos con dos columnas que llevan varios siglos elevándose por encima de la miriada de visitantes que se concentran cada día en una de las plazas más fascinantes y cargadas de historia de toda Europa. Una de las columnas está coronada por el León de San Marco, símbolo de la república veneciana. En la otro aparece entronizado San Teodoro, matador de reptiles y ex patrón de la ciudad de los canales.
Teodoro fue un soldado griego
reclutado por el ejército romano en el siglo IV y alcanzó fama y
prestigio después de enfrentar y dar muerte a un terrible lagarto.
Cristiano devoto, su espíritu combativo le llevó a oponerse a los
antiguos ritos paganos y una noche prendió fuego a un templo de
Cibeles. Maldita la culpa que tendría la diosa de las porfías
humanas. Las autoridades romanas lo juzgaron y fue ejecutado. Los
cristianos aprovecharon para proclamarlo santo.
San Teodoro se convirtió en el
primer patrón de Venecia, un pequeño núcleo de comerciantes que
poco a poco se iba transformando en una próspera y brillante urbe.
Conforme crecía el poder de Venecia, sus dogos se iban sacudiendo el
control del Imperio Bizantino, que por la misma época comenzaba un
exasperante declive. Con la idea de romper definitivamente con
Oriente (y de paso aproximarse a la sede romana), las autoridades
venecianas relegaron a San Teodoro y nombraron patrón de la ciudad a
San Marco. El evangelista demás elevaba el caché de la República.
A pesar de su degradación,
Teodoro sigue ocupando un lugar de honor en uno de los espacios
públicos más concurridos, destacado y fotografiado de la ciudad,
con el dragón muerto a sus pies. ¿O era un cocodrilo?.
miércoles, 24 de octubre de 2018
AUSONES.
El tiempo cuenta la vieja historia de los amores de Ulises y la ninfa Calipso, y del fruto de esta unión, Ausón. Al igual que su padre, Ausón había nacido con el espíritu aventurero marcado a fuego en sus entrañas, y abandonando la isla puso rumbo a otros confines. Su barco naufragó en un península del mar Mediterráneo donde instaló su hogar. Sus descendientes recibieron el apelativo de Ausones y fundaron su propio país. Más tarde las legiones de Roma conquistaron las tierras de los Ausones y poco a poco, la historia olvidó su nombre. Mas la sensible pluma del poeta nunca escribió Italia, sino Ausonia.
martes, 23 de octubre de 2018
AGRICULTURA EN AL-ANDALUS. UNA RAZÓN DE ESTADO.
El príncipe
debe prescribir que se dé el mayor impulso a la agricultura, que
debe ser alentada, así como los labradores han de ser tratados con
benevolencia y protegidos en sus labores.
También es
preciso que el rey ordene a sus visires y a los personajes poderosos
de su capital que tengan explotaciones agrícolas personales; cosa
que será del mayor provecho para unos y tros, pues así aumentarán
sus fortunas; el pueblo tendrá mayores facilidades para
aprovisionarse y no pasar hombre; el país será más próspero y
rico, y su defensa estará mejor organizada y dispondrá de mayores
sumas.
Tratado
jurídico escrito por Ibn Abdun, Sevilla, siglo XI.
lunes, 22 de octubre de 2018
MADERA, HIERRO Y PIEDRA.
A lo largo del Medievo, los materiales utilizados para la construcción, la eleboración de utillajes y la vida cotidiana eran madera, hierro y madera.
Madera. La Edad Media – como un
prolongación del Mundo Antiguo – la podemos calificar como la Edad
de la Madera, pues es el material universal, proporcionada por el
sempiterno bosque. Casas, vigas, andamios, cercados, mangos,
utensilios varios, mobiliario, combustible ... la madera es el
producto más común del Occidente Europeo.
Hierro. A diferencia de la
madera, el hierro es un producto raro (y por ende, caro). Las espadas
carolingias, por poner un ejemplo, eran exportadas a oriente. El
franciscano Bartolomé “el Inglés” define el hierro como una
materia preciosa: “el hierro es más útil al hombre que el oro”.
Y no le faltaba razón, sin hierro el hombre no puede defenderse de
sus enemigos, ni roturar al tierra, de igual modo cualquier trabajo
manual pide el uso del metal. No obstante, la mayor parte de la
producción de hierro se destinaba al armamento, quedando para el
utillaje un ínfima proporción. No es de extrañar que el herrero
medieval, el hombre capaz de dar forma al metal, sea considerado
extraordinario, casi un hechicero.
Piedra. La piedra es el material
que va a rivalizar con la madera en la actividad constructora. Madera
y piedra, pareja básica de la arquitectura medieval. Los arquitectos
son a la vez canteros y carpinteros, aunque durante mucho tiempo, la
piedra es un lujo, un material noble en comparación con la madera.
La Edad Media nos lega una colección de piedras; símbolo del poder
nobiliar y religioso, castillos y monasterios, iglesias y catedrales.
Pero aún nos quedan los huesos de un esqueleto de madera y aún de
otros materiales más humildes y perecederos; paja, barro,
argamasa...
domingo, 21 de octubre de 2018
LA TUMBA DE CANGRANDE.
Alberto
I Canfrancesco della Scalla, más conocido como Cangrande I Señor de
Verona, tanto hizo por su ciudad (bueno y malo), su auténtica patria
chica que cientos de veroneses (más de uno y más de dos sin
saberlo) pasan cada día por delante de su tumba, un maravilloso
sepulcro gótico aupado sobre la fachada exterior de una céntrica
iglesia románica, Santa María Antica, muy cerquita del concurrido
mercado de la fruta.
sábado, 20 de octubre de 2018
PALACIO VALDERRABANOS EN ÁVILA.
Edificios
históricos convertidos en confortables hoteles de cuatro y cinco
estrellas. A veces en paradores de turismo. De cualquier forma una
manera (como otra cualquiera) de conservar el patrimonio. Cerca de la
Catedral de Ávila se levanta el Palacio Valderrabanos.
El
edificio fue construido entre 1370 y 1378 como casa solariega del
obispo Don Alonso. Con posterioridad perteneció a Don Gonzalo Dávila
caballero de sala de los Reyes Católicos. El palacio construido en
ladrillo y piedra presenta una torre lateral.
El
escudo familiar es sostenido por un doncel que se cobija bajo un arco
trilobulado. La inscripción en latín reza el típico “Non nobis
domine, non nobis; sed nomini tuo da glorian”. (No a nosotros
Señor, no a nosostros, sino a tu nombre da gloria).
EL MANGLAR.
Formaciones vegetales, siempre verdes, propias de las zonas tropicales que se desarrollan en los litorales de las aguas cálidas marinas, bajo la influencia de las mareas. El nombre procede de mangle, un árbol o arbusto de tres o cuatro metros de altura. A veces alcanzan 15 metros. Sus ramas, largas y extendidas, alcanzan el suelo, donde arraigan sus vástagos. Las ramas se hunden en la tierra, echan raíces que se entrelazan y forman impenetrables barreras que se convierten en el hábitat ideal para diferentes especies de moluscos.
La vegetación está formada por bosques de gran altura y arbustos, sus raíces quedan al descubierto con la marea baja. Se trata de árboles que toleran la sal de las aguas marinas.
Fauna; rica, variada, numerosas especies de peces, aves, reptiles, mamíferos e invertebrados marinos (crustaceos y moluscos).
Algunos manglares de gran importancia ecológica son Shankou Mangrove en China, el delta estuario del río Magdalena, ciénaga Grande de Santa Marta en Colombia, el Delta del Níger en el Golfo de Guinea y Sundarban en el Golfo de Bengala
viernes, 19 de octubre de 2018
LAMENTO POR LA DESTRUCCIÓN DE UR.
“Martu
de la montaña, que no conoce cebada; martu, fuerza de la tormenta,
que nunca ha conocido ciudad”; “habitante de tiendas”; “que
no tiene ciudad, que no tiene casa”; “martu, que no conoce casa,
que no conoce ciudad, fantasma que vive en la montaña”; “martu:
gente que desentierra trufas en el monte, que no dobla nunca la
rodilla, come carne cruda, durante toda su vida no tiene casa, y
cuando muere no tiene tumba”, “martu, gente destructora, cuyos
instintos son de perro, de lobo”.
El
texto es “Lamento por la destrucción de Ur”, estereotipos
literarios sumerios sobre pueblos nómadas y montañeses.
Martu es el nombre sumerio de los amorreos, un pueblo nómada. Los
martu proceden de la zona sur oriental del desierto sirio-arábigo.
El Imperio Acadio levanta una muralla contra los martu para impedir
la invasión de éstos. (En la misma época los egipcios levantará
un muro contra los hicsos). Este muro fue un fracaso y cuando Ur III
entró en crisis, fue invadida por los amorreos. Aunque hay que
esperar a la época paleobabilónica para que se terminaran de
asentar estos amorreos.
PALACIO DE LOS VIVERO.
El 19 de octubre del año 1469 los muros de este palacio vallisoletano fueron testigos del enlace matrimonial entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que habían acordado reunirse aquí, lejos de los espías del rey Enrique IV. Con este matrimonio la historia de España tomaba un nuevo rumbo.
Este palacio fue mandado edificar hacia el año 1440 por Alonso Pérez de Vivero, un hidalgo de origen gallego enriquecido gracias a su matrimonio y un puesto en la corte de Juan II de Castilla, y en principio era una casa fuerte con torres en sus esquinas.
El hijo de Alonso, Juan de Vivero, heredó el edificio, y el cargo en la Corte, aunque no tardó en rebelarse contra el rey Enrique IV, el cual contaba con el apoyo de los vecinos de la villa. Esta posición de rebeldía explica el apoyo a Isabel, a la que escondió en su casa.
Después del traslado de la Real Audiencia y Chancillería, sus Católicas Majestades, le dieron otro uso, transformando los salones palaciegos en salas de audiencia.
jueves, 18 de octubre de 2018
RELIQUIAS, SANTOS, VAMPIROS Y LIDERES.
DEFINIÓ UN PREHISTORIADOR al sepulcro como el "primogénito de la cultura" y es que si hay algo que nos caracteriza a los humanos es que los cadáveres nunca pueden dejarnos indiferentes. Muchos mamíferos, como los perros, los elefantes o los delfines sufren el duelo por la muerte de sus parejas, de su compañeros de grupo o de sus amos, pero lo que nos diferencia de ellos es que nosotros damos además algún tratamiento al cadáver, y si no lo hacemos esto es interpretado como un severo castigo o una impiedad. Puede bastar con colocar al muerto sobre un lecho de ocre, o acompañarlo de flores dentro de su sepultura, pero muchas veces se le colocaron adornos y objetos que habían sido de su uso personal, o incluso armas que sirvieron para marcar su estatus social, y también vasijas con alimentos y bebidas. Y es que a lo largo de la historia los humanos nos hemos resistido a creer que no haya nada después de la muerte y que las personas simplemente desaparezcan.
UN CADÁVER NO ES MÁS QUE un despojo al que la naturaleza destina a la descomposición, pero una persona es algo más que su cadáver, y por eso se ha tendido a conservar su recuerdo con su nombre escrito sobre su tumba, con su retrato, o incluso con la conservación de partes de su cuerpo. Diez mil años antes de nuestra era en la ciudad de Jericó, excavada por los arqueólogos, sus habitantes descarnaban los cuerpos de sus familiares y cubrían su cráneo con arcilla, incrustándole dos conchas a modo de ojos, y esos cráneos se conservaban dentro de cada casa como imágenes de los antepasados. Lo mismo hicieron los romanos, pero con las imágenes de sus antepasados elaboradas a partir de sus mascarillas fúnebres, exhibidas en una fiesta cada año.
EL TRATAMIENTO DE LOS CADÁVERES, ya sea enterrándolos, incinerándolos o de otros modos es parte esencial de la identidad cultural. El historiador griego Heródoto lo ilustró con la siguiente anécdota. El rey de Persia llamó a unos griegos y a unos habitantes de un pueblo de la India. Preguntó a los primeros qué les parecería comerse a su padres tras su muerte y contestaron diciéndole que eso era un sacrilegio, porque a los difuntos se los entierra o se los incinera. Pasó luego a preguntar a los hindúes qué les parecería quemar o enterrar a sus padres y le contestaron que eso sería una falta de piedad porque deben ser comidos en un banquete fúnebre. Partiendo de esta anécdota el historiador llegó a la conclusión de que las normas culturales pueden ser no solo variables, sino llegar a la arbitrariedad, aunque no obstante él tenía muy claro que a los cadáveres no se los puede abandonar a que se los coman las bestias ni mutilarlos tras una batalla; ni siquiera dejar a los náufragos vagando por el mar, porque se merecen un eterno descanso.
NUESTROS CADÁVERES SOMOS nosotros mismos y por eso ya desde la antigüedad los muertos no solo recibieron diferentes tratamientos que mostraban el respeto que se les debe, sino que partes de sus cuerpo eran guardadas como tesoros, como reliquias que sirvieron de símbolo de las identidades políticas, locales y religiosas. Y si esas reliquias eran de héroes de la mitología su prestigio era aún mayor. Durante la Guerra del Peloponeso, que enfrentó a casi toda Grecia en el siglo V entre dos bandos, encabezados por Atenas y Esparta, estas dos ciudades se disputaron la isla de Esciro por su valor estratégico. Para demostrar que pertenecía a Atenas los atenienses hicieron una consulta a un oráculo preguntando si una enorme tibia que habían encontrado en la isla era de Teseo, su héroe nacional. El oráculo respondió que sí, con lo que la propiedad de la isla quedó legitimada. Y es que los griegos antiguos coleccionaron restos paleontológicos porque pensaron que eran huesos de los antiguos héroes, cuyo tamaño habría sido gigantesco. En los relieves votivos dedicados a su culto, por ejemplo, se puede ver como los oferentes llegan sólo a la rodilla de la imagen del héroe o el dios correspondientes.
ES HOY SABIDO QUE EL CULTO a las reliquias no es una invención del cristianismo, sino que ya existía entre griegos y romanos. Y ese culto no fue una artera invención de las autoridades eclesiásticas, sino que nació casi siempre de una iniciativa popular. En el cristianismo se da la paradoja de que los cuerpos más preciados, Jesús y María, no pueden dejar reliquias, porque la tradición dice que subieron íntegros al cielo. Por eso se inventaron reliquias de sus fluidos corporales: leche de la Virgen, sangre de Jesús, o incluso su sudor o aliento. Pero al no ser verosímiles no podían ser importantes y las reliquias protagonistas de nuestras historias serán las de los santos y los mártires, extraídas de sus tumbas, intercambiadas, e incluso a veces robadas.
CUANDO SE DESCUBRÍA UNA reliquia, tras la aparición de signos milagrosos: luz sobre una tumba, olor a perfume..., y aparecía un cuerpo más o menos bien conservado, se iniciaba un procedimiento jurídico de investigación de su validez histórica, buscando textos, inscripciones o restos que la avalasen. Primero les correspondió hacer la investigación a los obispos, que frenaron la proliferación de hallazgos y milagros, pero tras el siglo XII el Papado se reservó el procedimiento, debido a que de una reliquia dimanaban no solo el prestigio religioso y político, sino muchos beneficios económicos a través de las peregrinaciones. Y abades, obispos y ciudades estaban dispuestos a descubrirlas e inventarlas por doquier. La Iglesia intentó racionalizar el proceso y cabe recordar que todas las técnicas de datación y autentificación de los documentos históricos nacieron en Europa para separar el grano de la paja en el piélago de decenas de miles de reliquias supuestas y de santos muchas veces inventados.
HAY MUCHAS RAZONES CIENTÍFICAS que pueden explicar la extraordinaria conservación de algunos cadáveres y los aromas de las tumbas se pueden explicar a veces por la presencia en ellas de plantas aromáticas. Por eso se pensó que el cadáver incorrupto podría presentar un problema, y es que además de ser de un santo podía ser obra del demonio, o bien incluso un vampiro en el mundo en el que se creía en los muertos vivientes, el mundo del cristianismo ortodoxo. En él los concilios, como el de Moscú de 1677, prohibieron reconocer a un santo solo por ese criterio. A las momias descubiertas casi intactas se les llama en ruso mochti, y su posesión otorgaba prestigio religioso, poder e influencia, hasta que tras 1919 los revolucionarios rusos ordenaron abrir todas las tumbas para demostrar que la incorruptibilidad era una superchería. Pero como todos somos parte y a veces marionetas de nuestros valores culturales, los mochti se tomaron la revancha.
Y ES QUE MUERTO LENIN SE DECIDIÓ CONSERVAR SU cadáver como icono de la Revolución y signo de la identidad del nuevo estado. Se llamó a especialistas alemanes para que lo momificasen, pero el cadáver se comenzó a descomponer por haber sido erróneamente tratado. Como el cuerpo estaba vestido y maquillado fue difícil separarlo de sus vestidos, fue necesario reconstruir la cabeza y la barba, coser rozos y rellenar con cera para tapar las suturas. Se sustituyeron las manos por otras de cera. No se sabe qué quedó de él, pero se instalaron frigoríficos en torno a la cámara y fuera de la vista de los peregrinos visitantes, para lograr su conservación. El sarcófago, herméticamente cerrado, se conservó a temperatura constante, y si había problemas la tumba se cerraba dos o tres semanas y el cuerpo volvía a ser examinado por uno o varios forenses. Cada año fue visitado por millones de peregrinos, y caída la URSS un empresario de Las Vegas intentó comprarlo para exhibirlo como muestra de la victoria final del capitalismo. No lo consiguió, porque en el caso de Lenin, como en el de las reliquias de los santos, lo que se reverenciaba no era su cuerpo incorruptible, sino el incorruptible Lenin en el sentido físico y milagroso de la palabra: Lenin el santo laico. Un hombre que se había convertido en símbolo de un ideal político y de la esperanza de una nueva sociedad y que representaba la identidad nacional de Rusia, tal y como los santos habían venido haciendo desde hacía siglos en la historia.
José Carlos Bermejo catedrático de Historia Antigua en la USC.
miércoles, 17 de octubre de 2018
DAGON, LA SECTA DEL MAR.
Un
dios filisteo olvidado por todos, recluído en los viejos pergaminos
de Biblos y rescatado de sus pesadillas por el maestro H.P.
Lovecraft. Imbocca, una aldea de marineros dejada de la mano del Dios
Verdadero, una comunidad de fanáticas criaturas, auténtica secta de
maníacos y una histriónica suma sacerdotisa, Uxia Cambarro mitad
sirena, mitad vampiresa, dispuestos a seguir alimentando a Dagon, la
deidad primigenia.
martes, 16 de octubre de 2018
PRINCIPADO DE ZETA.
La República de Montenegro, uno de los países más jóvenes de Europa, enclavado entre las montañas y el bellísimo mar Adriático, hunde sus raíces históricas en un pequeño estado medieval: el Prinpado de Zeta.
El nombre montenegrino Crna Gora, documentado por primera vez en 1296 en una carta de un monasterio, se traduce literalmente al español como “montaña negra” debido al color oscuro de las masas boscosas que tapizan las cumbres de los Alpes Dináricos, vistos desde el mar Adriático.
Tras la desaparición del poder romano, la región estuvo habitada por ilirios, ávaros, bizantinos y tribus eslavas de diferente procedencia, formando una auténtica mezcla étnicocultural. Las tribus eslavas en el siglo X formaron un principado independiente, Doclea – Duklja – cuyas ruinas se localizan cerca de Podgorica. La independencia de este principado la reconoció el papa Gregorio VII en 1077. Sin embargo todo este territorio fue anexionado en 1186 por Stefan Nemanja, gran príncipe de Serbia.
La zona litoral, muy diferente al interior montañoso, y más abierta al comercio y a las corrientes culturales externas, cayó bajo el control (más o menos directo) de la República de Venecia, que conformó en esta región una especie de provincia que agrupaba a varias ciudades y puertos comerciales: la Albania Veneciana.
El principado se formó por influencia serbia y la conversión de la población a la iglesia ortodoxa. Zeta vivía en una situación de semi autonomía con respecto a los serbios, aunque hubo de esperar hasta la muerte del zar Esteban Dusan (Esteba Uros IV Dusan) para conquistar su independencia absoluta.
Sería la dinastía local de los Balsha los que afirmaron la total autonomía del principado de Zeta a partir del año 1356, con Balsha I como fundador. Además de afirmar su independencia frente a Serbia los dinastas balsha tuvieron que enfrentarse al creciente poder otomano en la zona. La
familia Balsha fue desplazada del poder por la familia Crnojevic, que
se vieron involucrados en las guerras entre albaneses y otomanos.
Durante varios siglos, Montenegro, como Principado de Zeta, fue gobernado por sucesivas dinastías, y su territorio sometido a potencias extranjeras o poderes locales, incluído el obispado, obteniendo su independencia en el Congreso de Berlín de 1878, convirtiéndose, además, en reino.
Etiquetas:
Adriático,
Albania,
Balsa I,
Edad Media,
Esteban I Nemanja,
Gregorio VII,
Imperio Otomano,
Imperio Serbio,
Montenegro,
Principado de Zeta,
Reino de Serbia,
República de Venecia,
Serbia,
Stefan Uros IV
lunes, 15 de octubre de 2018
FÉLIX IV.
Félix IV,
papa entre 526 y 530, fue impuesto por el todopoderoso rey ostrogodo
Teodorico el Grande. Durante su breve pontificado consagró a San
Cosme y a San Damián el antiguo templo pagano situado en el foro y
dedicado a Rómulo y Remo.
TRAS LOS PASOS DE JONATHAN HARKER: BISTRITA.
Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Bistritz, que es una antigua localidad muy interesante. Como está prácticamente en la frontera, pues el paso de Borgo conduce desde ahí a Bucovina, ha tenido una existencia bastante agitada, y desde luego pueden verse las señales de ella. Hace cincuenta años se produjeron grandes incendios que causaron terribles estragos en cinco ocasiones diferentes. A comienzos del siglo XVII sufrió un sitio de tres semanas y perdió trece mil personas, y a las bajas de la guerra se agregaron las del hambre y las enfermedades.
El conde Drácula me había indicado que fuese al hotel Golden Krone, el cual, para mi gran satisfacción, era bastante anticuado, pues por supuesto, yo quería conocer todo lo que me fuese posible de las costumbres del país. Evidentemente me esperaban, pues cuando me acerqué a la puerta me encontré frente a una mujer ya entrada en años, de rostro alegre, vestida a la usanza campesina: ropa interior blanca con un doble delantal, por delante y por detrás, de tela vistosa, tan ajustado al cuerpo que no podía calificarse de modesto. Cuando me acerqué, ella se inclinó y dijo:
—¿El señor inglés?
—Sí —le respondí—: Jonathan Harker.
Ella sonrió y le dio algunas instrucc iones a un hombre anciano en camisa de blancas mangas, que la había seguido hasta la puerta. El hombre se fue, pero regresó inmediatamente con una carta:
"Mi querido amigo: bienvenido a los Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien, esta noche. Mañana a las tres saldrá la diligencia para Bucovina; ya tiene un lugar reservado. En el desfiladero de Borgo mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya transcurrido sin tropiezos, y que disfrute de su estancia en mi bello país.
Su amigo,
DRÁCULA
En su última etapa antes de llegar al castillo de Drácula, Jonathan Harker pasa la noche en la ciudad de Bistritz, actual Bistrita, una hermosa localidad de pasado medieval, y que es conocida como la Puerta de Transilvania. Pequeña, organizada en torno a dos plazas, donde se disponen casas de vivos colores, y cuyo trazado urbano recuerda su secular relación con el mundo germano. Actualmente existe un gran hotel llamado Corona de Oro, muy diferente de aquel en que pernoctó el sufrido abogado londinense.
domingo, 14 de octubre de 2018
EL VAMPIRO DE EDVARD MUNCH.

Habitualmente las artes plásticas, en este caso la pintura, han prestado poca atención al Vampiro, aunque siempre podemos encontrar artistas que se inspiraron en los no muertos para plasmarlos en sus obras. Junto a estas lineas, podemos observar el inquietante cuadro del pintor expresionista noruego Edvard Munch, que lleva por título "el Vampiro". Se trata de un óleo sobre lienzo que podemos encontrar en el Munch Museet de Oslo. Munch plasma en este cuadro su propia melancolia y tristeza, que representa con colores oscuros y apagados, otorgando a su cuadro un ambiente fúnebre. Las lineas del contorno de la mujer vampiro se confunden con las de su victima, y las de éste con el propio fondo del cuadro, otorgando a todo el conjunto de la obra un carácter onírico, casi de pesadilla. De entre toda la oscuridad del oleo destaca la roja cabellera de la vampiresa, símbolo de pasión y de la sangre, en un intento de resaltar aún más la naturaleza vampira de la joven, un ejemplo más de la relación entre belleza, sensualidad, mujer y muerte. El propio Edvard Munch en sus diarios, escribio sobre su cuadro: "Sus cabellos rojo sangre se enredaban sobre mí, se enroscaban en torno a mi como serpientes rojo sangre; sus lazos más sutiles se entrelazaban alrededor de mi corazón", para concluir sus comentarios apostiyó: "Incluso cuando había desaparecido seguía sintiendo sangrar mi corazón, ya que no era posible desatar los lazos".
para ver más cuadros de este excelente artista podeis visitar http://www.edvard-munch.com/index1.htm
GISICO.
Gisico era un hermano dominico que se asentó en la ciudad danesa de Odense en el siglo XIII. Gisico se convirtió en obispo de la ciudad donde desarrolló una importante actividad cultural. Además inició las obras de la catedral de Canuto el Santo en la mencionada ciudad.
sábado, 13 de octubre de 2018
LA REGIÓN DE ALBANIA ENTRE FINALES DEL SIGLO XII Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XIII.
Los albaneses
no crearon ninguna entidad similar a un estado hasta el siglo XV. Sin
embargo, organizados en tribus dirigidas por sus propios jefes, los
albaneses dominaron y controlaron las montañas de todo el territorio
que en el actualidad forma la República de Albania.
Los albaneses
estaban (y en parte aún lo están) divididos en dos grupos a partir
de dos dialectos diferentes: los Ghegs al norte y los Toks al sur. El
río Shkumbi (Vrego) marca en cierta manera la frontera entre los dos
grupos lingüísticos. El segundo límite destacado en el interior de
Albania es el río Drin. El territorio al norte estaba orientado
hacia Serbia y Zeta (actual Montenegro). Una y otra gobernaron con
frecuencia estas tierras, y la influencia serbia tuvo un gran impacto
en la organización política, relaciones comerciales y culturales.
Al cierre del
siglo XII los serbios dominaban la ciudad de Skadar, y
presumiblemente, también controlaban todas las tierras bañadas por
las aguas del río Drin.
Al sur del
Drin (de forma más intensa cuanto más al sur) la influencia Griega
era muy fuerte. Este territorio había sido incorporado a la
provincia (thema) bizantina de Durazzo (Durrës), y organizado por la
Iglesia Griega. El metropolitano de Durrës ejercía aquí su
autoridad.
A lo largo de
la costa, y también en Durazzo, la iglesia católica romana trabajó
activamente para mantener y mejorar la posición de sus instituciones
tanto en Durazzo, como en otras ciudades costeras. A pesar de la
rivalidad entre católicos y ortodoxos, los practicantes de ambos
ritos parecían disfrutar de una coexistencia pacífica.
Durazzo había
sido largo tiempo un destacado centro de comercio, el punto de
partida y llegada, desde Macedonia, Tracia y Constantinopla, y otros
enclaves más orientales, y la vía Egnatia, que unía Constantinopla
con Tesalónica y Ohrid, finalizaba aquí. Aunque Durazzo tenía
ciudadanos muy dinámicos que participaban en los asuntos locales,
los bizantinos, y sus sucesores en el domino de la ciudad y el
entorno a lo largo de la Edad Media, fueron capaces de mantener
administrar la ciudad y controlar a sus habitantes. Así Durazzo no
fue capaz de alcanzar el nivel de autonomía que encontramos en las
ciudades de Dalmacia (Zadar, Split, Ragusa). De hecho ninguna ciudad
al sur de Bar fue capaz de crear una comunidad autónoma, una ciudad
estado configurada bajos su propias leyes y gobernada por un concejo
local.
A finales del
siglo XII, excluidos los grupos tribales de las montañas, muchos de
los cuales funcionaban de libremente, de forma independiente del
estado al que debían teórica sumisión, la única entidad política
albanesa conocida era la de Krujë. Un cierto personaje, Progon,
parece que tomó posesión de su castillo y del territorio
circundante. La posesión de la fortaleza recayó en miembros de su
familia, y desde 1208 en su hijo, o nieto, Dimitri, contra quien
Venecia y Zeta sellaron una alianza, fue el único señor de Kroja.
Etiquetas:
Adriático,
Albania,
Durrës,
Krujë,
Principado de Zeta,
Progon de Krujë,
Ragusa (Dubrovnik),
República de Ragusa,
Shkodra,
Split,
Zara (Zadar)
viernes, 12 de octubre de 2018
ATAJATE.
Balcón de casas blancas con
vistas la sierra. A un lado olivares, viñedos y campos de cereal, y
al otro alcornoques, encinas, castaños y nogales, en medio Atajate,
un balcón de casas blancas con vistas a la sierra.
Durante mucho tiempo la
economía de la villa giró en torno a la uva, siendo su producto
estrella el mosto. Hubo más de treinta lagares, muchos de ellos
siguen estando activos.
Las casas se apiñan formando
un apretado abanico al pie del cerro del cuervo. Encima del cerro
existió un pequeño castillo, un elemento esencial en épocas
turbulentas. Casas de piedra, ladrillo, cal y cubiertas de teja
árabe.
El producto que sostenía la
economía de la localidad era el aguardiante. Los viejos del lugar
aún recuerdan el olor a matalahúva que desprendían los alambiques
durante la destilación. A finales del siglo XIX una epidemia de
filoxera, que arrasó los viñedos, puso fin a la edad de oro del
aguardiente de Atajate.
Hinojo, tomillo y romero
inundan el aire con su inconfundible fragancia, hierbas aromáticas y
condimento exquisito para las piezas de caza.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)