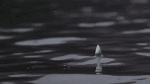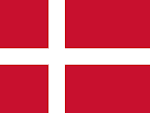Ojos fríos, mirada altiva, cabellos dorados, corazón orgulloso. Vividor, militar y político. Miembro de una notable familia patricia venida a menos, Sila vivió una juventud de crápula, alternando con truhanes, gladiadores y meretrices, y consiguió aquello que John Voight anhelaba en Cowboy de Medianoche, una mujer que lo mantuviese. Una ramera griega algo mayor que él a la que maltrató sin remordimiento.
Salió de la inmundicia para enrolarse en el ejército (única salida para los desechos sociales). Sirvió como cuestor en el ejército de Cayo Mario durante la guerra de Yugurta, interviniendo de forma crucial en la traición que posibilitó la captura del rey numida.
Vuelto a la decadencia de Roma se lanzó a la política para poder pagar vicios y sus numerosas deudas, y rápidamente se enfrentó abiertamente a su antiguo general. Los optimates (ricos y poderosos) vieron en Sila, al hombre capaz de derrotar al bando popular acaudillado por Mario.
Hombre capaz y talentoso, pero un político contradictorio hasta la temeridad. Por un lado pretendía mantener vigente la legalidad, pero sus acciones marcaron el comienzo del fin de la República. En un alarde de prepotencia e irresponsabilidad acampó a sus hombres en el foro, siendo el primer general en lanzar un ejército romano contra la propia Roma, sentando un peligroso precedente.
Embriagado de sí mismo, se proclamó cónsul vitalicio y organizó una auténtica masacre con los seguidores y simpatizantes de Mario, sembrando de muerte una agonizante república. Sila dispuso del mayor poder personal que existió en toda la historia de Roma, hasta la irrupción de César. Un Julio César al que precisamente Sila perdonó la vida, al tiempo que mascullaba entre dientes "cometo una tontería, pues hay muchos Marios en ese muchacho". Con esta decisión permitió al joven Julio labrarse un futuro más que prometedor.
Cansado de la diplomacia de los políticos, la parsimonia de los chupatintas, asqueado del ejercicio del poder y aburrido de una existencia insulsa, un día decidió abdicar, y retirarse a una villa rural en la fértil Campania, cerquita de Nápoles. A partir de entonces vivió como un Padrino de la Cosa Nostra retirado de los negocios, rodeado de sus aduladores veteranos, enfrascado en interminables conversaciones sobre filosofía, dulcificando el día a día con el vino de la región y fornicando como un adolescente con su bella y joven esposa Valeria.
Antes de morir rubricó su intensa vida con un epitafio de su propia cosecha, "he correspondido con creces a los amigos que me hicieron favores y a los enemigos que me ofendieron".