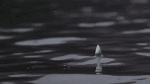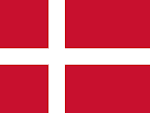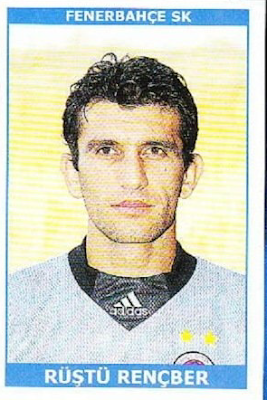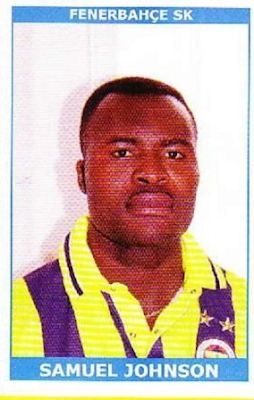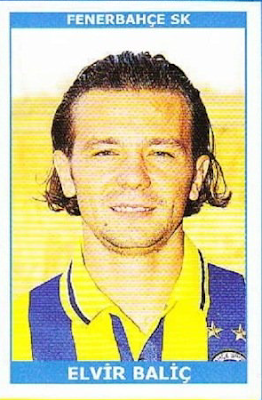Calentando
motores. Vísperas en las capital del Principado.
Las
brumas que descienden del Naranco transforman las leyendas en la
historia del corazón y la cabeza del Reino de Asturias. Oviedo, una
ciudad moderna y Modernista, europea, de fuerte raíz asturiana,
orgullosa de su lengua y cultura, conocedora de eso que la hace
especial. Por sus animadas y elegantes calles, corre la sidra y huele
a la fabada que se cuece con mimo en los fogones de cualquier cocina.
Industrial y comercial, literaria y futbolera, mercados callejeros,
danzarines y gaiteros, lluvia y sol, bruma y viento. Los límites
urbanos se difuminan con montes, campos y prados, la Naturaleza
domeñada se funde con la ciudad en algunos puntos. Las vetustas
calles por las que paseara la Regenta se imbrican a la perfección
con la esencia medieval del casco antiguo (y original) que bascula
alrededor de una catedral multiestilos dedicada al Salvador, al
tiempo que los modernos (y prácticos) edificios, contrastan con las
celebradas obras del prerrománico asturiano.

Las piedras de Santa María del Naranco fueron testigos de la época de mayor esplendor político y cultural del Reino de Asturias.
El
Jardín de los Reyes Caudillos es un árbol genealógico en piedra de
la monarquía asturiana, situado junto a la Catedral del Salvador.
Pelayo
camina entre la historia y la leyenda. Su figura es un hito
fundacional para el Reino de Asturias, e incluso para algunas
concepciones de España como nación.
La
batalla, escaramuza o refriega, de Covadonga tiene ecos legendarios.
De
Favila, hijo y sucesor de Pelayo, conocemos muy poco, salvo que murió
prematuramente en un enfrentamiento con un oso.
Alfonso I, yerno de Pelayo, e hijo de Pedro duque de Cantabria, fue el auténtico artífice del Reino de Asturias, con centro en Cangas de Onís.
Alfonso II convirtió Oviedo en su capital y durante su reinado se descubrieron los supuestos restos del apóstol Santiago. Desde ese momento Galicia se convirtió en el destino para millones de personas. Hay quién piensa que en Compostela no reposa el apóstol sino los restos de Prisciliano. No sería nada descabellado. Tras ser martirizado en Treveris sus discípulos trasladaron el cuerpo de vuelta a Hispania. Tuve algún profesor en la universidad que sostenían que en Compostela está enterrado Prisciliano.
A los pies del Salvador, piedra policromada del siglo XIII, comienza el Camino Primitivo, aquel que une Oviedo, la capital del reino, con Santiago de Compostela. El caminante enfrentado a las montañas y a los rigores del clima.
La Gran Madre, la que otorga la vida, cristianización de un mito primigenio universal. Virgen de la Leche en el parteluz de la portada de la Capilla de Nuestra Señora del rey Casto.
Íntimamente relacionado con los reyes asturianos se desarrolla el arte prerrómanico. Un ejemplo es el templo de San Julián de los Prados o Santullano, construido en el siglo IX.
Fabes, con almejas o con chorizo, cachopo y arroz con leche. Menú típico asturiano. Eso sí, muy digestivo no es, pero es un pecado llegar hasta aquí y no meterse uno entre pecho y espalda.
Socialización.
Al campo de San Francisco se trasladaron los restos del arco de la portada de San Isidoro una iglesia románica derribada en el año 1922. La magia de las ruinas.
En las solitarias calles de Oviedo, antes del alba, coinciden los trasnochadores y los caminantes. Empezamos. . .
De Oviedo a Grado. Comienza el Camino Primitivo.
Suena el despertador a las 6.00 a.m. Después de una noche algo complicada. El cansancio y la dieta asturiana (fabes, cachopo y arroz con leche regado con vino) terminan afectando al sistema digestivo. A eso de las 6.45 ya estábamos en la calle. Aún no ha amanecido. Antes de las primeras luces nos despedimos del Salvador. En las solitarias calles de Oviedo, antes del alba, coinciden los últimos trasnochadores con los peregrinos más madrugadores. Dos formas, nunca excluyentes, de entender el ocio y de disfrutar de la vida. Es posible que el pecador de hoy, sea el peregrino de mañana.
La salida de Oviedo se prolonga demasiado, el caminante se encuentra fuera de su medio ideal, ninguna ciudad está diseñada para el peatón. Al contrario, se siente rechazado. Pero abandonar la capital del Principado, a través del parque Camino de Santiago, introduce en el campo, directamente al peregrino.
El orbayu, la hierba fresca, el olor a higuera y a tierra mojada, y los primeros pastos con sus vacas señalan al peregrino el comienzo del camino. Atrás quedó la urbe, el hormigón, el ruido, los semáforos, y todo el ajetreo, del que tanto disfrutan millones de personas en todo el planeta.
El verde es el color de la Naturaleza, el agua alimenta esa naturaleza. Las lluvias son más abundantes en Septentrión que en el cálido Mediterráneo. Los que vivimos en tierras áridas, sufriendo recurrentes sequías, sentimos que hemos alcanzado el paraíso cuando caminamos por tierras y paisajes como este.
Mirlos y urracas. Los primeros kilómetros, bueno en realidad todo el camino, somos acompañados por estas dos aves desvergonzadas y descaradas, que nunca pretenden disimular su presencia. Mirlos y urracas tienen dos cosas en común, su versatilidad y el haber aprendido a convivir con el ser humano. Y es que aunque tengamos la sensación de transitar por la naturaleza salvaje (aquella que nos contó Ernest Thompson Seton en “El bosque de Tallac” y “La Historia de una ardilla gris”, en la que se basó la famosa serie de mi infancia, nunca concluida, Banner y Flapi) en realidad atravesamos un paisaje total, y absolutamente humanizado, donde la naturaleza queda reducida a un estado de domesticación, transformación y dependencia. Aquellos montes y aquellos bosques, tristemente, ya no existen. Pero el yo niño y el yo caminante, vienen hasta aquí con la ilusión de encontrarlos.
Parada de autobuses y descansadero de peregrinos, a la sombra de una higuera. Cuando estamos fuera de casa encontramos el hogar, aunque sea momentáneo, en cualquier lugar.
Iglesia de San María de Lloriana, documentada en el siglo XII. Las iglesias son elementos esenciales del paisaje rural europeo.
El maíz llegó del otro lado del océano para adaptarse perfectamente al suelo y al clima del Norte de la península Ibérica.
El ganado vacuno es una de las señas de identidad de estas tierras.
La montaña y el valle, los prados, los cultivos y los bosques, y los ríos Nora, Nalón y Cubia, marcan este camino, lejos de pueblos y ciudades, y monumentos humanos de gran interés. De los tres, el Nalón, con 158 kilómetros, es el más destacado, siendo los otros sus afluentes. Nora (dicen) es uno de los afluentes más destacados de toda la vertiente cantábrica en Asturias.
Esta etapa del Camino Primitivo es fascinante y espero sea el preludio de una interesante Ruta Xacobea. En ocho caminos (creo recordad que son los que llevo) no recuerdo una etapa más fresca que esta (y eso que estamos a 30 de Julio). Pero además hay pocos peregrinos, y estos no forman ni grupos numerosos, ni escandalosos. Parece que a esta gente le gusta el camino y el senderismo de verdad, no como aquellos que se han subido al carro de la moda, del selfie y de marcar una serie de tics, en todo aquello que es necesario hacer para vivir una vida plena.
La naturaleza, aunque humanizada, es predominante, con poco asfalto y muchos kilómetros de senderos. Eso sí, la orografía es caprichosa, y subes y bajas continuamente. Cabeza, corazón, piernas y pulmones deben trabajar en equipo. Sin olvidar a la columna que soporta el peso de todo, y de la mochila.
Los bosques en galería, el eucalipto frente al roble, dos árboles, símbolos de distintas épocas, las embriagadoras higueras y los antiquísimos helechos. Los zorzales, pero también los pequeñines, currucas y petirrojos entre la maleza, colirrojos y tarabillas en los espacios abiertos, y el graznido de los córvidos y las atentas rapaces, como el busardo ratonero. Los córvidos, altivos y ruidosos, basan su éxito, como las personas, en la fuerza del grupo, en las intensas relaciones sociales que establecen entre individuos. Y los manzanos, imprescindibles para la elaboración de la sidra, la mejor compañera para caminar por tierras asturianas.
Y cansados, pero llenos de energía vital y henchidos de satisfacción llegamos a Grado. O Grau.
Los albergues son la esencia del Camino de Santiago. Los hay de todo tipo, privados, públicos, religiosos, de donativo, grandes, pequeños, solitarios, urbanos, humildes, lujosos . . . y en cada uno se vive intensamente esta experiencia de la peregrinación.
Escribiendo estas notas en el jardín delantero de El Albergue La Quintana de Grau, esta noche me siento uno de aquellos indianos que regresó triunfal a casa, a disfrutar de una tercera vida (invirtiendo toda la plata que consiguió amasar en sus segunda vida). Y es que efectivamente el albergue La Quintana fue una casona indiana de 1900, restaurada y convertida en Hotel. Aquí me siento como un nuevo rico, como aquellos hermanos que regresaron a Betanzos y contribuyeron a convertirla en mi ciudad preferida de toda Galicia. (O una de ellas). Recuerdo también una casa de indianos que ahora es cine en Soto del Barco y el espectacular conjunto que se ubica en el centro mismo de Ribadeo (ya en tierras gallegas). Y por supuesto al entrañable Doctor Mateo y al ficticio pueblo de sus venturas y desventuras, San Martín del Sella. Asturias, al contrario que en otras tierras como Galicia o Navarra, voy entrando poco a poco, saboreando por aquí y por allá, pero aún me faltan viajes, caminos, lecturas, reflexiones y escritos. 2007 – 2011 – 2017 – 2019 , esta es mi quinta incursión, y como acabo de anotar, sigo sumando impresiones y experiencias, y las voy añadiendo al conocimiento teórico de libros, guías, revistas, folletos . . .
Junto a La Quintana existen otros notables edificios, como por ejemplo su ayuntamiento, cuya estructura y torres, recuerdan (lejanamente, eso sí) a las típicas casas fuertes de la Edad Media.
Grau o Grado se sitúa en el mapa de mucha gente, entra las que me incluyo, por estar enclavada en el Camino Primitivo, aquel que en su día inaugurara el rey Casto, Alfonso II. Una ciudad fresca para ser finales de julio, con gente muy agradable, con una interesante oferta gastronómica a muy buen precio, a pesar de ser parada, casi obligatoria en este Camino Primitivo (de moda en este 2023), no ha perdido la cabeza (espero que no lo haga en el futuro) por los euros que tintinean en los bolsillos de peregrinos llegados de todos los rincones del ancho mundo.
De Grado a Salas. Sintiendo la dureza en las piernas.
Hacia la niebla de la mañana. Dos días caminando por el Primitivo son suficientes para comprobar su dureza. Aquí pisas la montaña y el trazado no te ofrece ningún respiro hasta los dos últimos kilómetros.
Arquitectas de la vida. La Naturaleza es la maestra suprema. Parte de la Humanidad parece decidida a olvidarlo. Las telas de araña, empapadas por el rocío, más bellas que nunca, la obra de una pequeña arquitecta del reino animal. La diosa Palas Atenea convirtió su arte en una maldición imperecedera. Si miras atentamente el cuadro Las Hilanderas de Velázquez, podrás comprobarlo. De arañas, pero también de petirrojos.
Arrancamos con fuertes repechos que nos conducen al encuentro con la bruma de la mañana. Viajamos desde el sur para caminar por estos senderos.
Caminamos por encima de las nubes.
Durante toda la jornada predomina el ganado frente a los cultivos. El ganado vacuno, una de las señas de identidad de esta región. También está el afamado asturcón, el pequeño y recio caballo adaptado a este medio montaraz.
Avanzamos, piernas fuertes, espalda doliente. Cinco kilómetros de ascenso, subimos por encima de la niebla, casi tocamos el cielo con los dedos, y conseguimos superar el primer reto de la jornada, el alto del Freisnu. Árbol de druidas, árbol de celtas. Mi patria imposible es el bosque, ese bosque de cuentos y leyendas, ese bosque que ya no existe, salvo en mi imaginación.
En el Fresniu iniciamos una bajada, como si fuese un tobogán de fuerte pendiente, casi, casi más complicada que la subida. Aquí son las rodillas las grandes sufridoras. Descendemos hasta el fondo del valle del río Narcea, atravesando los pintorescos núcleos de población llamado San Marcelo y Doriga. Ambos prácticamente desiertos. Peregrinos en buena forma y algún agricultor son las únicas personas con las que nos cruzamos.
Aquí lo peligroso no es el lobo feroz.
Descendemos bajo las sombras de un bosque galería, más negro que verde, el musgo y la hiedra crecen por todos lados, el agua salta cantarina de roca en roca, y pasa de largo de un viejo molino, de esos de piedra, levantados con esfuerzo antes de la revolución industrial. Nadie se acuerda de él, tan solo la maleza que lo cubre, lo arropa, lo protege del olvido. Los oficios tradicionales están en peligro de extinción. Salvo aquellos que ya murieron. Se llama progreso. Un progreso uniforme y a veces cruel, insano para el planeta, y en algún sentido, una auténtica enfermedad para el hombre. No quiero decir con esto, que ahora se vive peor que antes, pero si que tenemos los medios tecnológicos para vivir mejor de lo que vivimos. No debería ser necesaria ni la esclavitud, ni el ritmo laboral frenético que nos terminan matando (antes de tiempo). Y además nos impide alcanzar la plenitud y la felicidad. Autorrealización lo llamaba Maslow.
En Doriga encontré un interesante edificio, la iglesia de Santa Eulalia, una bonita parroquia rural con un complejo y precioso atrio porticado. En noviembre de 2021 se cumplieron novecientos años de su consagración por parte de Pelayo, obispo de Oviedo. De su traza original románica queda poco y la obra actual nos lleva al neoclásico. Cerca de la iglesia se encuentra el Palacio de Doriga, símbolo del poder señorial que esta familia ejercía en estas tierras. Nos situamos en el centro del territorio conocido como Las Dórigas, dentro del concejo de Salas.
Alcanzamos Cornellana, nos enteramos que es un destacado enclave para la pesca del salmón, pues está situado en la confluencia de los ríos Narcea y Nonaya.
Pasamos, casi de puntillas por el Monasterio de San Salvador, envuelto en andamios que nos impiden contemplar el edificio en su totalidad. El citado monasterio fue fundado en 1042 por la Cristina, hija del rey de León Bermudo II y de doña Velasquita. La infanta y su esposo Ordoño Ramírez el Ciego (hijo del rey Ramiro III de León) habían erigido una iglesia, que fue donada, junto a un conjunto de propiedades para la fundación del monasterio. Es posible que la infanta Cristina fuese sepultada aquí. En el siglo XII el cenobio pasará a depender de Cluny iniciándose una etapa de esplendor que se prolongará hasta el siglo XIX, concluyendo con la invasión francesa y la posterior desamortización de Mendizábal, durante la regencia de María Cristina, la madre de Isabel II.

Entre los muchos detalles de la obra destaca la puerta de la osa, de estilo románica, llamada así por la talla que corona el dintel. Para algunos la osa tiene una interpretación religiosa, pera otros está relacionado con una leyenda. Cuentan que siendo niña, la infanta Cristina se perdió en el bosque y salvó la vida gracias a una osa que la encontró, la cuidó y la amamantó. Cuando Cristina creció y fundó el monasterio quiso recordar la maravillosa aventura que vivió durante su infancia, pidiendo a los escultores que ilustrasen la escena para la posteridad.
Y de ahí alcanzamos el valle del Nonaya, como el nombre de nuestro albergue, por el que alcanzaremos la localidad de Salas, que ya visité hace unos años y le dedique un mini artículo titulado Puerta de Occidente.
Antes de llegar a Salas vivimos uno de esos momentos únicos en La Figal de Xugabolos, un albergue situado en un pueblo de simpático nombre, Casazorrina. Bebimos sidra, como es prescriptivo, intercambiamos impresiones con un peregrino motero de Albacete, degustamos un magnífico menú del día (ensalada y estofado) y conversamos largamente con nuestro anfitrión. Profesor de historia y un hombre mundo. El Camino decide por cada uno de nosotros.
Entre Casazorrina y Salas se ubica la Devesa, topónimo asturiano similar a dehesa, tierras de ganado vacuno, donde las reses pastan con toda la tranquilidad del mundo. Y en la Devesa se alza una imponente casa-torre levantada en el siglo XVI, símbolo tal vez, de un antiguo mayorazgo o una casa hidalga. Tal vez el mismo propietario de la dehesa.
Bebo sidra mientras escribo estas notas, tratando de sintetizarlas, para luego recordar y revivir, lo vivido en la jornada de hoy. Pronto será la hora de ir a dormir y soñar con cada uno de los pasos que hemos dado.
De Salas a Tineo. Asturias rural.
Abandonamos Salas. Por debajo del arco de Salas, que comunica los dos edificios señeros de la ciudad, abandonamos la Puerta de Occidente. Los montes nos esperan un poco más allá.
La montaña asturiana no da tregua. Al revés de lo que cantaba Serrat, dejé las playa y me vine al monte. Toda la etapa atraviesa un entorno rural, silencioso y alejado del mundo urbano (tan incómodo como antinatural). Personalmente me encuentro muy cansado. Menos mal que las temperaturas frescas y las continuas sombras convierten esta ruta en un paraíso para los senderistas.
Los primeros kilómetros caminamos junto al río Nonaya, que no se ve, pero se intuye y se oye su alegre cántico. La humedad es permanente, la sombra de los árboles nos cobija y el silencio es el mejor compañero de ruta. Las cornejas se enseñorean de los espacios abiertos, los petirrojos revolotean a poca distancia del suelo y el arrendajo nos desafía a descubrirlo entre las tupidas ramas que lo oculta. La sombra y el sol se van alternando , y el viento de cuando en cuando decide soplar y acariciar nuestra piel. Por momentos es una auténtica bendición. Pastos frescos y árboles jalonan el camino. Esta tierra es tan húmeda que no hay ni polvo. Nunca he llegado tan limpio al final de una ruta. La llegada a Tineo, sombreada y cuesta abajo, es de lo más plácida.
La Asturias interior ha sido un agradable descubrimiento. Aquí no atracan al foráneo como en la costa y en el Camino Francés gallego. A esta zona del Camino Primitivo debemos volver algún verano de estos. Muchos albergues aceptan a viajeros no peregrinos. En el bosque soy completamente feliz. La Naturaleza me llama, y yo acudo a ella cada vez que puedo.
De Tineo a Borres. Rutas vaqueiras.
La previa de la etapa reina, donde la montaña nos enfrentará con su cara más complicada (hablamos de senderismo, no de montañismo, ni de alpinismo). Los vecinos de la zona advierten a los peregrinos de lo traicionera que puede ser la niebla. Te envuelve y hace desaparecer los caminos. Parece que mañana no habrá problema. Sopla viento del sur, y ese no trae niebla, al decir de los lugareños. Eso al menos es lo que nos ha comentado el hospitalero de Albergue la Montera.
La salida de Tineo se hace cuesta arriba y conduce directamente a la montaña.
Mi paraíso es verde.
La ruta de hoy, como ayer, se muestra fascinante al caminante. Caminamos por tierras de vaqueiros. Aquí, en Borres, la paz se respira. Las brañas vaqueiras, encierran lejanas leyendas y custodian la tradición de siglos de trabajo en el monte. Con fines, más turísticos que culturales, se ha creado la Comarca Vaqueira, integrada por cinco municipios, Allande, Cudillero, Salas, Tineo y Valdés. Los vaqueiros de alzada eran ganaderos trashumantes que se movían por estas montañas. Las brañas eran las casas que estaban situadas en los pastos veraniegos. Escribo desde el desconocimiento y dejándome llevar por la intuición. En el futuro tengo que leer alguna fuente fiable. La vaca y el caballo son omnipresentes en estas montañas. La oveja es relativamente escasa. Cabras he visto un par de ellas.
Desde que nuestros más lejanos antepasados abandonaron los bosques tropicales africanos y se internaron en los espacios abiertos, la inconmensurable sabana, los seres humanos caminamos. Es nuestra esencia.
Y entre tanto bosque, prado y monte, se alzan los restos de un monasterio abandonado, Santa María la Real de Obona. La fundación se le atribuye, de forma legendaria al príncipe Adelgaster, hijo del rey Silo, a finales del siglo VII. Documentalmente tenemos que irnos al siglo XI y al rey Alfonso V que le concedió al monasterio un coto jurisdiccional para su beneficio. Más tarde Alfonso IX ordenó que todos los peregrinos pasasen obligatoriamente por aquí. Estamos en 1222 y la Orden Benedictina ocupa el lugar. Su vida como monasterio terminó con Mendizábal, luego fue subastado el edificio y utilizado como escuela.
La naturaleza, sabia como es, reconquista lo que es suyo. La vida es imparable.
La hiedra cae por las paredes. La menta tapiza el suelo del viejo claustro. Los pilares que quedan en pie guardan el secreto sobre todo lo que han oído. El silencio es tal que aún podemos oír las pisadas del pasado, los pies descalzos de los monjes y sus rezos, mientras deambulan por las crujías de claustro para que el cualquier tiempo pasado fue mejor. Incluso soy capaz de intuir sus pensamientos, que vuelan lejos de aquí. La naturaleza reconquista lo que nunca debió arrebatársele.
Obona. La piedra prudente no quiere desvelar todos sus secretos. Es necesario ser paciente y saber escuchar. Y muy importante, formular las preguntas correctas, si no nos arriesgamos a equivocar el camino. Sin buenas preguntas, no son posibles buenas respuestas. Por eso muchas veces sentimos naufragar, andar a ciegas y nos perdemos de la vida. Y de nosotros mismos.
Tierras de pastores y ganados. En Asturias, como en las vecinas Galicia y Cantabria, la vaca forma parte indisociable de su patrimonio (el material y el inmaterial).
No hay camino sin caminante.
Borres. Aquí se oye el silencio. Un remanso de paz y silencio.
La magia del crepúsculo, las criaturas del bosque están agazapadas, esperando pacientemente al último rayo de sol, al momento en que cae el telón del día, para comenzar la frenética actividad nocturna. De un lado roedores y cazadores, y de otro, los seres que pueblan desde el origen del mundo la fantasía, los cuentos y las leyendas. De noche en la montaña cualquier cosa es posible. También los molestos mosquitos comienzan a hacer de las suyas.
De Borres a Berducedo por Hospitales. La épica del Camino Primitivo.
Amanece en Borres, la montaña espera. Nerviosos como niños hacemos los preparativos de cada mañana y de nuevo nos echamos al Camino.
Los tímidos rayos del Sol atraviesan las nubes matutinas y llenan de luz el valle.
Decisiones, disyuntivas, a través de la montaña o cruzando el valle.
Los primeros pasos del día, en el horizonte la montaña.
No hay palabras para describir con fidelidad la belleza de la etapa, la más completa de cuantas hemos realizado en nuestras rutas jacobeas. La etapa perfecta en todos los sentidos, dura y exigente, bellísima y estimulante. La palabra que mejor define los paisajes que hemos visto hoy es, sobrecogedores. Un clímax para el caminante, veinticuatro kilómetros para experimentar todo tipo de emociones y sensaciones. De la lluvia al sol, del sol al viento. Y de nuevo a la lluvia.
Los dominios del caballo, que pasta en régimen de semilibertad. También vacas y buitres, y escribanos montesinos. Niebla y cencerros.
Equinos adaptados al suelo, las rocas, el clima y la vegetación del monte.
Subimos para contemplar la amplitud y la belleza del mundo que nos rodea. Tomando perspectiva.
Buitre leonado (Gyps fulvus), el señor de los vientos. Los cielos de las cumbres son sus dominios. Sus alas desplegadas impresionan al más tímido, su silueta proyectada en el suelo acongoja al más valiente. Esta ave carroñera de gran envergadura está vinculada a la actividad ganadera prácticamente desde sus lejanos orígenes en la Península Ibérica.
Hace no tanto tiempo, la forma más habitual de desplazarse de un lugar a otro era caminar. El fenómeno turístico actual y global está recuperando muchos de esos caminos que usaron nuestros antepasados y que habían caído en el olvido.
La soledad es la compañía perfecta para el caminante que se adentra en la montaña. El espacio se torna silencioso e infinito.
Ruinas difíciles de interpretar aunque los carteles aseguren que son los restos de un hospital. En el siglo XV y existiendo una variante más sencilla no tendría mucho sentido realizar el camino por estos lugares. Supongo que estas ruinas son las que dan nombre a la ruta.
Laguna de la Marta, utilizada en la actualidad como abrevadero para el ganado que pasta libremente por las sierras del Palo y Fonfaraón.
El puerto de el Palo a unos 1.100 metros de altitud.
En Montefurado nos acercamos a las formas típicas de la arquitectura tradicional. Ni rastro del oso.
Aldea atrapada en el espacio y el tiempo. Mampostería y pizarra, materiales inmemoriales utilizados en estas zonas montañosas desde la lejana Edad del Hierro, y aún más atrás. Es imposible pasar por aquí y no pensar en los viejos castros que encontraron los legionarios romanos que llegaron, al igual que nosotros, caminando a este rincón del mundo.
Y el descanso merecido en el atrio. Cualquier atrio, de cualquier parroquia o iglesia rural. Por ejemplo en la rústica Iglesia de Santa María del Lago. Siglo XVIII.
Todo lleno de colores; púrpura, amarillo, rojo, rosa, violeta, en las flores. Los azules del cielo, y una infinita variedad de tonos verdes. El reto de caminar con la montaña, nunca competir con ella.
El caserío de Berducedo se extiende sobre una pequeña altiplanicie en el entorno de las sierras de Carondio y Valledor, bello paisaje rural rodeado de pastos para el ganado.
La iglesia de Santa María de Berducedo un bonito ejemplo de templo rural y montañés del siglo XIV. Una versión autóctona del arte gótico.
Transitamos por un medio rural de poblamiento disperso y escasa densidad de población. Unas cuantas aldeas y pequeños pueblitos que estos días se transforman en punto de encuentro de caminantes procedentes de diferentes lugares de la geografía mundial. En estos meses de verano los españoles somos mayoría. Muchos disfrutan de largas tardes de cervezas, risas, anécdotas e interesantes conversaciones sobre los temas más variopintos. Es la riqueza humana que hallarás en el Camino. Si este espíritu lo pudiésemos trasplantar a la vida cotidiana, el mundo sería un lugar mejor, y todos seríamos más felices. Para eso sería necesario acabar con las obligaciones y romper todas las ataduras. Mi esencia es la del caminante.
Los caminantes o peregrinos que coinciden en el camino, durante unos pocos días, incluso semanas, forman una especie de familia. En esos días las vivencias de unos se entrelazan con las de otros. Cuando regresas a casa todo eso desaparece, pero siempre queda el recuerdo de unos días inolvidables vividos con gran intensidad. Casa Araceli es uno de esos lugares donde todo sucede, y todo queda.
De Berducedo a Grandas de Salime.
El Camino Primitivo no se parece a ninguna de las otras sendas xacobeas que conozco; Francés, Inglés, Portugués, del Norte por la Costa. Aquí la montaña y el entorno rural prevalecen por encima de las poblaciones, la horizontalidad y la linealidad de otros trazados. Ni la orografía, ni la climatología dan tregua. Aunque es mejor que los tórridos, asfixiantes y áridos veranos de otras regiones peninsulares. E insulares, por supuesto. La de hoy es la última etapa netamente asturiana, mañana volveremos a pisar, un camino más, un verano más, tierras gallegas.
Este verano he aprehendido la inmensidad de Asturias, las diferencias que existen entre unas regiones y otras. La costa está masificada, así como los lagos de Covadonga, Cangas de Onís, el Sella y el Santuario de la Virgen de Covadonga. Oviedo es una ciudad muy bonita, donde el arte y la cultura te esperan agazapados en cualquier rincón, sin embargo, parece un tanto artificial para el que viene de fuera, especialmente en lo relativo a la gastronomía. Llevamos una semana comiendo en lugares poco masificados, enclaves, algunos, solitarios y apartados, y hemos estado a punto de reventar. Las raciones son el doble de lo que te sirven en casi cualquier lugar de España. Y a muy buen precio. En Casa Aldea Araceli, ayer mismo, un menú de 12 euros: dos platos de lentejas, estofado para un regimiento, una fuente de papas fritas, de las de verdad, y encima la buena mujer nos ofrece tres huevos fritos. Además del agua, el vino, la gaseosa, el café y el postre. Comida única, cenar después de aquello era un auténtica entelequia. Y así en casi todos sitios. Que el peregrino no pase hambre parece ser el lema.
Como otros muchos templos, la Iglesia de Santa María Magdalena, de A Mesa, se alza a la orilla del Camino.
En la etapa de hoy las piernas vuelven a sufrir los rigores del terreno. Hasta La Mesa un plácido descenso nos hace creer que el día será apacible, sin resaltos reseñables. Pero desde La Mesa iniciamos una subida, de apenas kilómetro y medio y rampas de hasta 13,5% de desnivel, que nada tiene que envidiar ni en dureza, ni en belleza a la espectacular salida de Saint Jean Pied de Port en el Camino Francés en los montes Pirineos.
La arquitectura rural también va adquiriendo especial protagonismo en la jornada de hoy. Alcanzar los restos de poblaciones abandonadas en este medio agreste me produce gran fascinación, como la capilla de Santa Marina de Buspol. El origen de este solitario caserío fue un hospital de peregrinos, del que se conserva la capilla dedicada a Santa Marina. Oratorio para los peregrinos del hospital levantado en el siglo XIV.
Culminado el ascenso, a los pies de los gigantescos molinos de viento, se inicia un descenso infinito hasta la presa de Grandas. No recuerdo una bajada tan prolongada en toda mi vida. La bajada comienza en la capilla de San Marina de Buspol, y serpenteando por el desfiladero del río Navía se prolonga durante 7,6 kilómetros.
La montaña, como el mar, es siempre una promesa de libertad.
A poco de comenzar el descenso, Grandas de Salime, a lo lejos, entre brumas, el destino del día.
Una parada, un aperitivo contemplando las aguas del embalse, un descanso para el cuerpo y un regalo para el alma. El ejercicio diario y prolongado contribuye a mantener el equilibrio entre cuerpo y mente, la auténtica panacea para todas las enfermedades del alma.
Desde la presa, para alcanzar la localidad de Grandas de Salime, que nos aguarda con los brazos abiertos, otra subida brutal, de las que no dan tregua, para que no olvidemos la dureza de estas tierras, ni el Camino por el que andamos.
La ex colegiata de San Salvador de Grandas surgió en relación directa con el Camino de Santiago en el siglo XII. Como suele suceder con estos edificios sufrió sucesivas remodelaciones en los siglos XVII, XVIII y XIX.
Pasamos la noche en albergue Porta de Grandas. Un albergue moderno, cuya dueña sabe cuidar todos los detalles. El descanso del peregrino.
El camino por Asturias viene marcado por las botellas que sidra, que entra tan bien a cualquier hora del día. La Reconquista (dicen) empezó por que Pelayo no quiso compartir su botella de sidra con Munuza. Es de mis bebidas favoritas; asturiana, vasco-navarra o bretona. Las manzanas son a la sidra, lo que la uva al vino.
Este verano he conseguido ampliar mi mundo un poco más, esta vez la cordillera cantábrica en su vertiente asturiana, los dominios de los pastos frescos, la niebla y el urbayo. Una de las montañas más bonitas que hemos tenido la fortuna de caminar. El pequeño corzo, el conocido duende del bosque, es un habitante habitual de estos lares. Este verano aún no he podido localizar ninguno. Mañana quizás tenga más suerte.
De Grandas de Salime a Fonsagrada.
Amaneceres que te llenan de vida, revitalizan cuerpo y mente. Ese frescor matinal, tan agradable durante los cálidos meses del estío.
Una ligera cortina de niebla, humedece el valle. Grandas de Salime cubierto de un sfumato, como si lo hubiese pintado Leonardo.
El camino de la niebla y de la bruma. Durísimo y tremendamente bello. Belleza en el paisaje y belleza en el esfuerzo y la satisfacción.
¿Cuántas historias callarán estas piedras?. Secretos y alegrías familiares viven en silencio entre estos muros.
Ermita de San Lázaro de Padraira. Reconstruida en 1689. Teniendo en cuenta su advocación y si situación, alejada de núcleos poblados, es probable que en su momento cumpliese función de leprosería.
Un bellísimo conjunto arquitectónico, con un lavadero, y una iglesia con espadaña y atrio porticado. Construcciones adaptadas al medio y a la climatología de la zona.
Iglesia de Santa María Magdalena de Penafonte construida en 1605. La aldea de Penafonte (Peñafuente) es una parroquia que pertenece al Concejo de Grandas de Salime.
Abandonamos Asturias. Hasta pronto Principado. ¿Qué hay de nuevo Galicia?.
Galicia y Asturias, tierras hermanas, dos países que comparten una misma esencia, la montaña, la lluvia, el mar embravecido y las antiquísimas poblaciones castreñas.
Veo el escudo de Galicia y la imaginación echa a volar ¿se oculta en esta mágica tierra el legendario Santo Grial?. ¿Estuvo por aquí el maravilloso castillo del rey Pescador?.
La llegada a Fonsagrada, la más dura de todas las llegadas, de todos los caminos. La última subida, antes de llegar al pueblo, me dejó, literalmente, exhausto. Ya estamos en Galicia. El primer pulpo a feira y los pimientos del Padrón.
De A Fonsagrada a O Cádavo.
Un Cruceiro envuelto en la niebla del amanecer, estampa típica, tópica, y fascinante de la ruta xacobea. Rúa Burón es una de las calles principales de A Fonsagrada.
Hasta 1835 A Fonsagrada era conocida como Burón, que vincula su existencia a su ubicación en el camino que conduce de Oviedo a Lugo (o de Asturias a Galicia). En las cercanías (A Pobra de Burón) se localizan las ruinas del Castillo de Burón, conocido también como Torre de los Condes de Altamira que fueron señores de la villa.
El caminante adapta sus ritmos a los ciclos vitales marcados por la luz del Sol. Despierta poco antes del amanecer y se lanza a caminar con las primeras luces de la mañana.
Santa María de A Fonsagrada en la Plaza de España. La niebla de la mañana acaricia con suavidad los muros barrocos de la iglesia.
A Fonsagrada, junto a los municipios de Negueira de Muñiz y Ribeira de Piquín integran Terras de Burón en la montaña de Lugo. Una comarca incluida en la Reserva de la biosfera río Eo, Oscos y Tierras de Burón, que se extiende por Asturias y Galicia.
Estas ruinas, el trazado del camino y el paisaje, sobrecogen.
Ruinas del Hospital de Montouto. Las peregrinaciones son a la Edad Media lo que el turismo de masas al siglo XXI. Los hospitales para peregrinos son a la Edad Media lo que los hoteles y hostales al mundo actual. Era un negocio basado en los viajes. Le Goff decía que en la Edad Media todo el mundo se mueve. En realidad, desde que iniciamos nuestro viaje como especie, en el continente africano, nunca hemos cesado de caminar. Si alguna vez olvidamos caminar, dejaremos de ser humanos.
Las ruinas de lo que fue un hospital se ubican a unos 1050 metros de altitud, en una zona suave rodeada de montañas y verdes prados. Fundado en 1357, durante el reinado de Pedro I de Castilla, el Hospital de Montouto permaneció habitado y en funcionamiento hasta mediados del siglo XX. Las vicisitudes de la época harían poco beneficioso vivir aquí, o peregrinar en soledad por estos montes. Aún podemos ver claramente la existencia de varios edificios destinados a diferentes funciones como cuadras, cocina, dormitorios. Un año de estos pasamos por aquí y seguro que alguien ha reacondicionado estas ruinas para volver a acoger caminantes, vagabundos y peregrinos llegados de lejanas tierras.
Está en nuestra esencia, recogido en nuestros genes. Caminar, siempre caminar. Descubrir nuevas sendas y volver a recorrer las que ya recorrimos. Viajar del presente al futuro, del hoy al ayer, y del mañana al antesdeayer. No conozco otra forma de vida.
La soledad y el silencio lo llenan todo. A veces venir a la montaña no es más que un excusa para huir del vertiginoso ritmo del día a día, escapar de los gritos, las voces, de los molestos ruidos del siglo XXI.
La montaña me llena de vida, pero también me deja sin aliento. Todas mis energías las necesito para seguir caminando. Conforme avanzan los días, los musas me van abandonando. Me resultan esquivas. Mas no importa, a este Camino Primitivo he venido, principalmente, a caminar. Lo demás, como la reflexión, la introspección y la escritura, es ciertamente secundario.
Cada noche una cama, un hogar transitorio. Llegar hoy para marchar mañana. La esencia efímera de la existencia.
De O Cádavo a Vilar de Cas.
Muchas veces a lo largo del año sueño con amaneceres como este. Despertar en un lugar desconocido y echarme al camino.
Los edificios abandonados son evocadores. Da igual si son viejas ruinas, recuerdos mudos de familias caídas en desagracia, o edificios que nunca llegaron a estar vivos, la crisis económica sobrevino antes de poder concluir su construcción.
Y en medio de una prado privado una iglesia, olvidada por el tiempo, por aquellos que algún día rezaron frente a su altar, devorada por la Naturaleza. La vida vegetal es sostén del resto de formas de vida.
El roble elemento esencial de los bosques templados de Europa.
En el camino que baja a Vilabade nos detenemos en un agradable campo de romería en medio de una carballeira, donde se alza la Capela do Carme construida en el siglo XVII. Un espacio concebido para el festejo y la celebración.
Es probable que la Capela do Carme se levantada sobre un santuario anterior. De dicho santuario existen referencias desde el año 1487. En la blanca fachada lucen tres blasones, uno de ellos con corona y los otros dos con yelmos.
Un curioso personaje nos vigila atentamente desde el dintel de la puerta.
Una etapa corta, en la que además de bosques y prados hemos contemplado una iglesia muy interesante, la parroquia de Santa María de Vilabade, conocida popularmente como la Catedral de Castroverde.
Estructura, y esencia, gótica, y portada monumental barroca. Retablo renacentista-barroco rematado con un Santiago en su faceta de guerrero. Seguimos las huellas del apóstol.
Portada bajomedieval, entre el románico y el gótico, y hermosos capitales tallados con esmero por maestros escultores.
Nave grandiosa, altar de arco ojival y cúpula nevada, característicos del gótico.
Junto a la catedral de Castroverde se yergue el Pazo de Abraira Arana.
Cruceiro e iglesia de Souto de Torres.
Vilar de Cas, una pequeña aldea que a media tarde parece un pueblo fantasma. El concurrido albergue A Pociña Muñiz es el epicentro de la vida social del entorno. Hasta aquí llegan peregrinos, viajeros de diverso pelaje y vecinos del entorno a disfrutar de una cerveza y un rato distendido.
No obstante, lo más interesante fue la visita que realicé por la tarde, después del almuerzo y un merecido descanso, a un pueblo abandonado, Soutomerille, el silencio del bosque y el cementerio más solitario del mundo.
Soutomerille ¿el cementerio más solitario del mundo?.
El jabalí es un animal que aparece vinculado a muchos escudos heráldicos en Galicia, como en el caso de los Andrade.
Existen lugares que mueren lentamente, y en su larga agonía emocionan a los caminantes que los pisan. Los huesos, aún en pie, de la iglesia de San Salvador de Soutomerille, atraen a los peregrinos más curiosos, que deciden caminar un poco más para dejarse embaucar.
A Igrexa Vella es un templo prerrománico pero completamente restaurado en el año 1619 en estilo barroco.






El silencio del bosque, lo inefable de las ruinas y el cementerio más solitario del mundo. Hace mucho que las campanas de la iglesia de San Salvador dejaron de sonar. Tampoco queda nadie alrededor para oírlas. Las lágrimas de la piedra se transformaron en musgo y el bosque devora, poco a poco, los edificios abandonados de Soutomerille. Hoy los habitan cornejas, mirlos y arrendajos. La transformación inevitable, lo efímero de la existencia terrena. La piedra de ayer, será el suelo de mañana. Suelo que cubrirá sus propias ruinas. Hubo un tiempo que en que todo era bosque y vivíamos completamente rodeados por él. El bosque marcaba los límites, la última frontera de la población humana. La Europa atlántica se construyó desde el corazón del bosque. Un bosque que ya no existe. Una sociedad que nunca ha dejado de transformar el medio en beneficio propio, y que termina desalojando a sus ancestrales moradores; animales salvajes, los propios árboles, y por supuesto, las criaturas fantásticas.
De Vilar de Cas a Lugo.
De Vilar de Cas, una modesta aldea en un entorno bucólico, a Lugo, la ciudad del dios Lug.
Qué hermosa y profunda es la palabra bruma.
No menos hermosas, apasionantes y sugerentes son las ruinas.
Si caminas en silencio quizá te sorprenda el duende del bosque. Esta mañana, a escasos kilómetros de la ciudad de Lugo, nos cruzamos con una hembra de corzo acompañada de su cría. Los primeros corcinos de este verano.
A Calzada, la vieja rúa empedrada por la que llegaban a la ciudad los caminantes y romeros.
El primer emperador desterró al dios Lug y fundó Lucus Augusti.
Para que no regresase el dios celta, la rodeo de murallas y torreones.
Y más tarde, después de salir de la oscuridad de las catacumbas, los cristianos levantaron la catedral.
Sabores de Galicia.
Caminar Galicia. Conocimos esta tierra caminando. Todos los caminos llegan, como no, a Santiago de Compostela. Elía Valiña empezó a pintar las flechas amarillas. Mi primer camino comenzó en O Cebreiro. Ahí conocí la historia de su párroco.
Caminar Galicia. Sin orden, ni concierto. El francés, el inglés, el de invierno, el del norte, el primitivo, el portugués . . . Y no falta el Bosque Animado, ni Fendetestas.
De Lugo a Ferreria. Camina o revienta.
Despierta Lugo. Nos ponemos en marcha. La Catedral se pone guapa para desearnos buen camino.
En Galicia, la tradición románica del mundo rural, se disfrazó de barroco al llegar a la ciudad.
El peregrino comienza su caminar con las primeras luces del alba. Como dice el viejo refrán, a quién madruga, Dios le ayuda.
Lugo (Lucus Augusti) junto con Braga (Bracara Augusta) y Astórga (Astúrica Augusta), fueron las principales ciudades romanas en el cuadrante noroeste peninsular. La vigilancia de la ruta del estaño y las minas de oro de las Médulas, y el control de los pueblos montañeses del norte fueron sus razón de ser.
Las aguas del Miño abrazan a la ciudad de Lugo. El Miño, un río plenamente gallego, drena una amplía cuenca hidrográfica.
La sombra del caminante es alargada. Una etapa larga y anodina, demasiado asfalto y más calor que en días anteriores. Una ruta aburrida, especialmente si la comparamos con la de días anteriores. Hoy me sentí como uno de los Diez Mil de Jenofonte o uno de los camisas rojas de la Larga Marcha de Mao.
Ferreira – Melide – Ribadiso de Abaixo. Al encuentro con el Camino Francés.
La magia de la bruma al amanecer lo inunda todo. Comenzamos a caminar a las 7.15 de la mañana y finalizamos la etapa a las 14.50. Nos metimos 31 kilómetros entre pecho y espalda, y una suculenta ración de pulpo en Melide. Hay tradiciones que no cuesta mantener. Una bonita etapa, caminada a gran ritmo. Más bonita que la de ayer. Aunque tampoco era muy complicado. Y de premio, habitación doble en el albergue Los Caminantes.
Más maletas que mochilas. El turismo de masas, sin sentido, sin respeto por nada, ni por nadie, lo contamina todo. Los últimos 100 kilómetros del Camino Francés son un ejemplo más de la necesidad imperiosa que tienen algunos humanos de poner una marca en esa lista de cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida. Lo peor esos grupos multitudinarios, maleducados y escandalosos, que piensan que tienen derecho a molestar a todo el mundo. Mi compañera de ruta y yo jugamos al autoaislamiento.
De Ribadiso de Abaixo a Lavacolla.
Otra etapa maratoniana. Comienza la invasión de turistas. Perdón, peregrinos (que no se me ofenda nadie). En seis kilómetros de marcha adelantamos a unos cuatrocientos (si, me entretuve en contarlos). Nunca he visto algo así. Y nunca mis memorias del camino han sido tan escuetas como las de este verano.
De Lavacolla a Santiago de Compostela. Y más allá, Amés.
Más de un milenio de peregrinaciones.
De Oviedo a Santiago de Compostela, Camino Primitivo. Peregrinaciones que comenzaron durante el reinado del monarca Alfonso II de Asturias.
De Santiago al final de la Tierra. Una vez visitada la tumba del Apóstol, aquel que anduvo con el Galileo, el peregrino continúa caminando. Este no es el lugar donde debe detener sus pasos.
Las cuatro sotas que vigilan de cerca la portada del Obradoiro.
En este punto comienza el viaje hacia el fin de la Tierra.
Esta vez la tumba del Apóstol solo fue una parada intermedia, en una etapa atípica. Despertamos en Lavacolla, atravesamos Compostela y llegamos hasta Amés. El viaje al fin de la Tierra comenzó antes. Casi ni pudimos saludar al apóstol y abandonamos la preciosa ciudad compostelana, que cada año se lo pone más, y más, difícil a los peregrinos estivales. El bullicio enloquece a aquel que llega caminando en silencio. La ciudad siempre se muestra inhóspita para el caminante. Los coches y el asfalto han sustituido a la tierra y a los árboles.
De Amés a Santa Mariña
Pernocta en Albergue A Casa do Boi en Ventosa, aldea del municipio de Amés.
Augapesada, al fondo de una vaguada, un lugar para el sosiego del caminante antes de reemprender la marcha y encarar un nuevo repecho. Llegar al Fin de la Tierra requiere un derroche físico.
Alto do Mar de Ovellas, tiempo atrás, un enclave donde se apostaban bandoleros para asaltar a incautos caminantes.
Un enclave donde cualquier sortilegio es posible, a Terra Maxica.
Pontemaceira es uno de los enclaves más sugerentes de todos los caminos por tierras gallegas.
La épica y la epopeya. Una etapa maratoniana de unos 33 kilómetros, desde Amés hasta Santa Mariña, atravesando algunos de los hitos más sugerentes del Camino: Augapesada, Alto do mar de Ovella, Pontemaceira y la senda fluvial alternativa a la salida de Negreira. Unas nueve horas en total, desde las 7.15 hasta las 16.25 que alcanzamos el albergue. Este verano caminar mucho y escribir poco. Los pasos adelantan a las palabras.
Nuestro alojamiento está situado frente a un maizal, que al final de la tarde es agitado por el viento. Una tarde de verano agradable y fresca. Revitalizante después de una larga jornada de andarines por los bosques. El maíz, la versátil planta que vino de América para hacernos a todos un poco más felices. Me encanta todo lo que se puede elaborar a partir de los amarillos granos que crecen en las mazorcas: copos, kikos, gusanitos, mazorcas asadas o hervidas, nachos, tortillas, palomitas, mamaliga, polenta frita, choclos . . . en una de mis múltiples vidas anteriores formé parte de uno de los pueblos americanos del maíz.
El Camino de Santiago tiene mucho de épico. Y hay etapas que se transforman en una epopeya, cuyas emociones permanece por siempre en la memoria de los que la viven. La mochila y las botas, asfalto y tierra, sol y niebla, lluvia y viento, dolor y euforia, cuerpo y mente trabajando al unísono. La fatiga y la esperanza, el esfuerzo y el reposo. La soledad y la compañía. La historia personal y las leyendas colecticas que se van fraguando poco a poco. Y también calores y picores (en verano, claro), la avaricia y la picaresca, el vecino molesto y los altavoces del romero. Cada uno hace su camino, unos dando la nota, y otros pasando desapercibidos para el resto. El camino no cambia a nadie, el irrespetuoso y maleducado lo es en toda circunstancia y lugar. El dolor y la alegría son de cada cual, intranferibles y difíciles de explicar. Por eso, para saber que es el Camino de Santiago, solo existe una manera, calzarse las botas y comenzar a caminar.
Para nosotros la meta de cada Camino, nunca la última ni definitiva, es el Finis Terrae, los pies en el agua y la brisa marina en la piel. Y ante nuestra insignificancia, el gran Océano. El río Tambre es la antesala.
De Santa Mariña a Hospital de Dumbría.
En esta penúltima etapa nos acercamos un pasito más al Océano.
Amanece en el maizal.
El triunfo de la constancia. Cerca del fin del mundo. Podría ser el título de una película o de una novela. Un capítulo más de mi aventura personal. Hospital de Dumbría, donde comenzaremos mañana la última etapa, más allá de estos montes nos espera el Océano Tenebroso. Un lugar de brumas y leyendas. La Galicia Máxica. Hay que llegar hasta aquí para observar el Sol siendo engullido por las fauces del dios Océano. Aquí se repartieron el mundo Zeus, Hades y Poseidón.
Hospital de Dumbría, última parada antes del Fin del Mundo.
Hospital de Dumbría - Fisterra. El final de un nuevo comienzo.
Volvimos a sentir la épica al cruzar el monte hasta Cee, el ascenso desde Sardiñeira y el encuentro con el Océano en la playa de Lagosteira. De nuevo fuimos capaces de llegar juntos al Faro del Fin del Mundo.
Ese momento mágico en que la noche deja de ser noche y se inicia un apacible despertar.
Vakner, lobishome o terrible criatura que atemorizaba a todo aquel que caminaba hacia Fisterra. El lado más salvaje del alma humana, dominado por las bajas pasiones, la caza y el fornicio.
Capilla da Nosa Señora das Neves, una iglesia instalada en un lugar sagrado, la Naturaleza.
El mar no divide, mas al contrario une, es un vehículo de cohesión de tierras y de gentes. Ante el mar, todos los humanos somos iguales.
El fin de la Tierra . . .