Estadista, sabio, hereje y amante,
Federico II Hohenstaufen es una de las personalidades más complejas
y fascinantes de todo el Medievo europeo, se enfrentó con todo el
mundo, jamás se doblegó y siempre fue fiel a sí mismo. Nieto del
gran Federico Barbarroja, rey de Sicilia por su madre Constanza,
emperador de Alemania por herencia paterna y rey de Jerusalén por su
matrimonio con Yolanda. En su poliédrica persona se mezclaron la
sangre germana y la sangre normanda, y padeció en sus carnes las
contradicciones de ambos mundos: autoritarismo e individualismo.
En una Europa feudal, atomizada
en pequeños estados con aires de grandeza, cuando la lucha por
conservar lo propio era una constante vital, nació Federico II.
Perdió a sus padres antes casi de aprender a caminar, y el papa
Inocencio III se encargó de su tutela. Se educó en la corte
siciliana, brillante y cosmopolita, un lugar de contacto entre el
Islam y la Cristiandad, y pasó toda su vida peleando para que todos,
desde el más humilde de sus súbditos hasta el infalible papa de
Roma reconociesen su autoridad. En Alemania tuvo que derrotar a Otón
IV, hijo de Enrique el León, y en Sicilia necesitó doblegar a toda
la oposición.
Siempre se sintió más siciliano
que alemán, y mientras que trabajaba para crear una poderoso estado
centralista en el sur de Italia, dejaba el gobierno del Imperio en
manos de uno de sus hijos. Palermo solía ser su residencia habitual,
y allí se rodeó de una cohorte de sabios, poetas y eruditos,
cristianos, judíos y hebreos. Gustaba debatir sobre astronomía,
ciencias naturales o álgebra, compuso algunos poemas y escribió un
tratado de cetrería. En Nápoles fundó una Universidad para formar
a los futuros funcionarios del estado. Hombre ecléctico (y en el
fondo ateo), mostró respeto y curiosidad por el Islam y se interesó
por los movimientos de renovación cristiana de su época, como los
Franciscanos. Otro motivo más para desafiar al papa.
Al igual que otros príncipes de
su época, Federico era un gran aficionado a la astrología y a los
secretos del Cosmos. Sus enemigos hicieron circular una macabro
rumor: para saber, a ciencia cierta, que le pasaba al alma después
de la muerte, hizo asfixiar a un hombre dentro de una tinaja
herméticamente cerrada.
En Apulia mandó construir el
extraño Castel del Monte, una fortaleza con estructura octogonal y
que presenta las mismas proporciones que la capilla palatina de
Aquisgrán.
Excomulgado por Gregorio IX,
Federico II organizó su propia cruzada, y con la ayuda del sultán
egipcio al-Kamil, partió a Tierra Santa. Defensor del uso de la
diplomacia acordó con el dueño de Jerusalén, hermano de su amigo
al-Kamil, que los cristianos pudiesen volver a los Santos Lugares. De
esta manera consiguió con la palabra aquello que se resistía a la
espada. Desafió al papa, ignoró sus quejas y se coronó rey de
Jerusalén en el mismísimo Santo Sepulcro. El cruzado excomulgado
recuperó para la Cristiandad el anhelado Reino de los Cielos.
A su regreso a Europa el
conflicto con el Papa era ya una guerra abierta que terminó
afectando a buena parte de Europa, en un enfrentamiento total de
intereses políticos, religiosos y económicos. Inglaterra, Pisa,
Venecia e Imperio Bizantino de Nicea apoyaron al emperador, mientras
que Génova y la Liga de ciudades lombardas se inclinaron hacia Roma.
Los últimos años de su agitada
vida estuvieron marcados por el desgaste, la represión violenta de
cualquier conjura y el interminable conflicto con el Papa, con
victorias y reveses a partes iguales. Su mayor triunfo fue en
Cortenuova, y el ambicioso Federico lo celebró como los antiguos
Césares, con un desfile triunfal en Cremona.
Conquistador de corazones y
apasionado por el sexo femenino, Federico tuvo tres esposas –
Constanza de Aragón y Castilla, Yolanda de Jerusalén e Isabel e
Inglaterra – y una pléyade de amantes, entre las que sobresalió
Blanca Lanzia. Unas y otras le dieron una abundante prole. Cuentan
las malas lenguas que Federico, pervertido fornicador, tenía un
harén con lascivas bailarinas y musculosos efebos sarracenos,
custodiado por obedientes eunucos.
En su época se referían a
Federico II como “estupor del mundo” y para Joaquín de Fiore y
sus seguidores el emperador encarnaba al mismísimo Anticristo. El
tiempo, juez y verdugo, lo encumbró como defensor implacable de la
independencia del Estado y precursor de los maquiavelicos príncipes
del Renacimiento. Un monarca que nunca dejó indiferente a nadie, al
que se le atribuye el Tratado de los Tres Impostores que se puede
resumir en una sentencia lapidaria (y llena de fundamento): “el
mundo ha sido engañado por tres impostores: Moisés, Jesucristo y
Mahoma”.
Murió el hombre y nació el
mito. Una leyenda medieval cuenta que Federico II nunca murió, sino
que duerme un sueño soterrado en el interior de su sepulcro. Estas
historias dieron pábulo al “Rey bajo la Montaña” popularizada
en el siglo XIX por los hermanos Grimm.













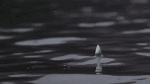


































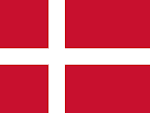






































Excelente entrada, enhorabuena. Para los interesados en la apasionante figura de Federico II Hohenstaufen, en esta novela se hace una rigurosa reconstrucción histórica de su ascenso y caída:
ResponderEliminarhttps://www.ultimalinea.es/munoz-chapuli-ramon/114-el-sueno-del-anticristo-9788416159918.html
Muchas gracias por tus palabras y por tu recomendación.
EliminarMe ha servido mucho esta información. No cita las fuentes pero se apega a la historia.
ResponderEliminarSaludos.
Diegofirmiano@gmail.com
Suelo coger información de acá y de allá, de libros y revistas de historia, y no tengo la costumbre de anotar los títulos.
EliminarSaludos