El hombre en su
infrenable lucha por la supervivencia de su identidad ha establecido
o identificado diversos símbolos. Algunos, como el Cielo y la
Tierra, se remontan a al antigüedad. El Génesis comienza diciendo:
"Al principio creó Dios el Cielo y la Tierra". Así pues
la división entre Cielo y Tierra, Arriba y Abajo es remotamente
ancestral y parece asociada a la propia realidad física del hombre.
El más antiguo de estos
conceptos opuestos que tenemos noticias fue la visión de una Gran
Madre, de cuya fertilidad dependía el hombre. Su opuesto y consorte
era el Padre Celestial, cuyos poderes ostentados eran el sol y el
trueno que proporcionaban el calor y la lluvia, necesarios para la
fertilización y crecimiento de la Madre Tierra.
El Cielo es el gran
Macho Universal, principio masculino, estimulador de la construcción
y de la evolución: el Padre. Y la Tierra es la gran Hembra
Universal, el principio femenino constructora de forma: la Madre. El
Padre es dador de vida, la Madre de la Muerte puesto que su vientre
es la puerta de ingreso en la materia, y a través de ella la vida se
anima en la forma, entrando en la mecánica temporal, y por tanto con
principio y final.
La figura del Padre, y
no del varón virgen que debe demostrar su virilidad, se corresponde
con el lingam de Siva, el falo de las bacantes y el menhir simbólico.
Pero no ha sido entendido como una sublimación sino como esencia
dinámica y positiva: la fuerza masculina que implanta la vida el
óvulo y transforma su latencia en construcción. El Padre es
omnipotente, pero no puede dar a luz, por ello necesita la Madre.
A la Gran Madre se la ha
asociado con el mar y la tierra, es la madre de todo lo que vive. Es
el vientre arquetípico a través del cual es posible la
manifestación. La madre es omnipotencial pero inerte; precisa del
Padre. Las diosas madres son así ambiguamente percibidas: capaces de
dar y tomar, personifican la tierra, creadoras de animales y
vegetación, son diosas del amor, del matrimonio y de la maternidad,
de la vida....y de la muerte. Aparecen con alguna o con todas esas
características ostentando diversos nombres. Recordemos algunos:
Kalia (India), Innana (Sumeria), Ishtar (Babilonia), Astarté
(Fenicia), Cibeles (Anatolia, Frigia y Roma), Afrodita, Demeter,
Artemisa (Grecia), Venus, Ceres, Diana (Roma), Isis (Egipto), Ma
(Anatolia), Freya (Escandinavia), Marcha (Irlanda), María, Santa Ana
(Cristianismo).
La Madre constituye en
fin la fuente de vida, medio de purificación, centro de
regeneración. Es por tanto iniciadora, puerta de la sabiduría, y
receptáculo de los secretos.
Estas dos fuerzas
simbólicas esenciales constituyen los dos paradigmas o patrones
básicos que tiñen cualquier acción trascendente de los humanos.
Así es. Padre y Madre, Cielo y Tierra son los dos polos de
manifestación de lo sutil. Constituyen propuestas diferentes. Dos
vías de alcanzar aquello que está más allá de la consciencia
ordinaria. Pero no han tenido ambas igual fortuna.
La mayor parte de
culturas que se ha extendido en época alguna sobre el orbe han
inclinado su preferencia hacia el Cielo. Diversas son las causas,
algunas de la cuales podemos establecer aquí.
Nacer para morir.
Extraña paradoja. No parece haber escapado este fenómeno a los
primeros hombres con capacidad para discernir. Aquello que comienza
acaba. Y las hembras son las culpables; responsables de parir, de
poblar este "valle de lágrimas". Culpables además de
seducir con sus encantos a los mejores machos de la especia, que
riñan hasta la muerte entre ellos, en pos de nos bellos senos. Tan
inculpable como misteriosa: poseída por el don de la fecundidad.
De la generosidad de la
Madre Tierra depende el hombre primitivo - y aquellos que no somos
tan altivos sabemos que eso no lo cambia la tecnología -. De la
fertilidad de la madre, de los frutos que florezcan depende la
supervivencia de nuestros ancestros. Es por tanto imprescindible
atenderla. Toscas diosas de la fecundidad son después de las
pinturas rupestres animalistas, la primera manifestación artística
conocida del hombre. En los oscuros bosques de la Dordoña tiempo ha
que están olvidados los viejos cultos. Aquellos primeros ritos de
los que apenas nos queda la sospecha en forma de piedra, los bloques
en alto relieve de Laussel, y su famosa Venus del cuerno.
Pero la Madre Tierra
pese a sus misterios y encantos es oscura y fría. La luz, el calor,
la misma lluvia que necesitamos para beber viene del cielo. El hombre
mira hacia arriba con esperanza. Su vista no alcanza límite alguno.
La luz del sol durante el día. La tenue luz de las estrellas y de la
luna en la vigilia. Siguen ciclos prácticamente invariables. Es
posible medir el tiempo y establecer calendarios.
El Sol, la luz significa
seguridad. Con el amanecer la mayor parte de la vida animal despierta
tras sobrevivir a los peligros de la noche. El hombre se pregunta
sober la eterna seguridad. Alcanzar al Padre. La Madre, aunque
seductora implica riesgo, incertidumbre. Hay que esperar, implorar
que la tierra ofrezca sin retraso sus frutos siguiendo el desarrollo
de las estaciones. Se hacen ritos propiciatorios, pero aparece
inequívocamente la noción de Paraíso, donde nunca hace frío,
abunda la comida, y jamás aparecen las tinieblas. Es un rechazo a la
Madre. Alcanzar al lejano Padre que está arriba. La Madre Tierra,
nos es bien conocida, está a nuestros pies, la pisamos cada día, y
nos resulta excesivamente contingente. Las cavernas, tumbas, pozos y
abismos son demasiado oscuros. Ni siquiera el invento de las lámparas
con combustible animal hace 40.000 años consiguió que el hombre
realmente habitara en el interior de las cavidades. Solamente usaba
como refugio los primeros metros, y las partes más profundas, salvo
sucesos aislados, se reservaron, cuando se usaron, para extraños
ritos a la Madre. Y los abismos marinos resultan aun hoy casi
insondables.
Fuera por estas causas,
fuera por otras, el hombre se ha orientado hacia el padre. En su
pretensión de elevarses, de volverse sutil como el aire, de
renunciar a su forma material, vil y temporal, ha establecido un
conjunto de ritos y mitos que premian este ascenso y que castigan el
descenso. Es el triunfo de las aves (palomas) sobre los reptiles
(serpientes). En muchas culturas, y la cristiana es para nosotros el
mejor ejemplo, la Gran Madre se ha convertido en emblema de todos los
vicios y corrupciones: negación del mundo espiritual, sutil, ajeno a
la realidad material transitoria pero satisfactoria: "el imperio
de los sentidos". Es también Maia, el mundo de la ilusión del
hinduismo.
Para otras culturas, no
tan deseosas de reprimir los placeres de la carne, establecen una
morada más abajo. Es el Hades, el infierno cristiano o musulmán.
Claro que para reconfortarse, estos últimos a sabiendas de que "del
dicho al hecho hay un trecho", establecieron un habitat temporal
intermadio para lo que no son demasiado malos. Es decir, para una
inmensa mayoría de anodinos humanos. Así existen conceptos como el
de Purgatorio, infiernos temporales y El-araf.
Pero no es posible
renunciar completamente a ese sentimiento y valor que aporta la Gran
Madre. El mismo cristianismo, vaciándolo eso sí de toda denotación
relacionada con el mundo de los sentidos, ha prestado gran atención
a María, la Virgen, que en sus innumerables advocaciones ha recogido
la mayor parte de esa tradición. Porque la tradición va ligada a
los sentimientos, a la propia vida del hombre, y no es fruto de una
especulación intelectual más o menos esotérica. Es curioso
observar que la consolidación del cristianismo como sentimiento real
en la población significara que - amén de las nuevas doctrinas
oficiales de Roma - , a partir del siglo XI, las apariciones marianas
superaran por abrumadora mayoría a cualquier otro personaje sagrado.
Con anterioridad habían sido prácticamente inexistentes.
Como se ha dicho más
arriba la Madre es fuente de vida, un medio de purificación, centro
de regeneración (vida y muerte, principio y fin); iniciadora, puerta
de la sabiduría, u receptáculo de los secretos. Pero se la ha
considerado solamente un vehículo, una puerta para acceder al
espíritu, al padre. Una puerta peligrosa, puesto que si en el
laberinto oscuro de la Madre se perdía el referente luminosa del
resplandor que procede del lado diurno del portal, significaba la
muerte física, o lo que se estima peor, la corrupción, el mal -
pero también el éxito material -, según el sistema iniciático
empleado.
Por tanto, se ha
empleado a la Madre como purificación, óbito simbólico, retorno a
las fuentes, al Padre. Sumergirse en las aguas o enterrarse para
salir de nuevo sin disolverse en ella, enlace entre lo humano y lo
Inefable. Por ello es a pesar de no ser la meta a alcanzar, el
símbolo al que más doctrinas, sistemas mágicos, leyendas, amores,
esperanzas y devociones se le dedica.
Gran parte de los
rituales de iniciación de las más diversas culturas implican una
muerte ritual, un tránsito a los umbrales de la Gran Madre. Una
muerte que significa purificación, y romper con el pasado (la niñez
en los ritos de tránsito, la virginidad en las doncellas que son
desposadas, la oscuridad en el neófito que es iniciado....)
En estos momentos el
lector debe haber entendido que existen dos formas de trascendencia
diferentes. Una la vía, la de la derecha, diestra, paterna,
celestial y transparente. En ascenso a las alturas, la energía
divina, y luminosa: el albor.
La otra es la vía de la
izquierda, siniestra, materna, terrenal y opaca. El descenso a las
moradas interiores, la energía tónica. Tomada por perversa o
simplemente peligrosa o insegura. Por ello en tantas ocasiones
maldita.
Ambos paradigmas han
establecido dos formas diferentes de percibir los demás símbolos y
mitos. Aun existe más riqueza, puesto que la mayor parte de sistemas
de creencias aun siendo predominantemente celestiales han bebido en
la leche de los senos maternos.
Jordi Ardanuy
Mitos, ritos y arquetipos.













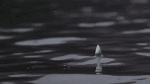


































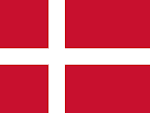



























No hay comentarios:
Publicar un comentario