Con su
cortejo de misterio y de desconocido, bajo su velo de iluminismo y de
maravilloso, la alquimia evoca todo un
pasado de historias lejanas, de narraciones miríficas y de
testimonios sorprendentes. Sus teorías singulares, sus extrañas
recetas, la secular nombradía de sus grandes maestros, las
apasionadas controversias que suscitó, el favor de que
gozó en la Edad Media y su literatura oscura, enigmática y
paradójica nos parecen desprender hoy el tufo del moho y
del aire rarificado que adquieren, al correr de los años, los
sepulcros vacíos, las flores marchitas, las viviendas
abandonadas y los pergaminos amarillentos.
¿El
alquimista? Un anciano meditabundo, de frente grave y coronada de
cabellos blancos, de silueta pálida y achacosa,
personaje original de una Humanidad desaparecida y de un mundo
olvidado; un recluso testarudo, encorvado
por el estudio, las vigilias, la investigación perseverante y el
desciframiento obstinado de los enigmas de la alta
ciencia. Tal es el filósofo a quien la imaginación del poeta y el
pincel del artista se han complacido en presentarnos.
Su
laboratorio - sótano, celda o cripta antigua - apenas se ilumina con
una luz triste que ayuda a difundir las múltiples
telarañas polvorientas. Sin embargo, ahí, en medio del silencio, se
consuma el prodigio poco a poco. La infatigable
Naturaleza, mejor que en sus abismos rocosos. se afana bajo la
prudente vigilancia del hombre, con el socorro
de los astros y por la gracia de Dios. ¡Labor oculta, tarea ingrata
y ciclópea, de una amplitud de pesadilla! En
el centro de este in
pace, un ser, un
sabio para quien ninguna otra cosa existe ya, vigila, atento y
paciente, las fases
sucesivas de la Gran Obra...
A medida
que nuestros ojos se habitúan mil cosas salen de la penumbra, nacen
y se precisan. ¿Dónde estamos, Señor?
¿Tal vez en el antro de Polifemo o acaso en la caverna de Vulcano?
Cerca de
nosotros hay una fragua apagada cubierta de polvo y de virutas de
forja, y la bigornia, el martillo, las
pinzas,
las tijeras y las tenazas; moldes oxidados y los útiles rudos y
poderosos del metalúrgico han ido a caer allá.
En un
rincón, gruesos libros pesadamente herrados -como antifonarios - con
cintas selladas con plomos vetustos; manuscritos
cenizosos y grimorios amontonados mezclados unos con otros; volúmenes
cubiertos de notas y de fórmulas,
maculados desde el incipit
al explicit.
Redomas ventrudas corno buenos monjes y repletas de emulsiones opalescentes,
de líquidos glaucos herrumbrosos o encarnadinos exhalan esos
relentes ácidos cuya aspereza anuda la garganta
y pica en la nariz.
En la
campana del horno se alinean curiosas vasijas oblongas, de cuello
corto, selladas y encapuchadas con cera; matraces
de esferas irisadas por los depósitos metálicos estiran sus cuellos
unas veces delgados y cilíndricos, y otras abocinados
o hinchados; las cucúrbitas verdosas, y las retortas de cerámica
aparecen junto a los crisoles de tierra roja y
llameada. Al fondo, colocados en sus montones de paja a lo largo de
una cornisa de piedra, unos huevos filosóficos
hialinos y e elegantes contrastan con la maciza y abultada calabaza,
praegnans cucurbita.
¡Condenación!
He aquí ahora piezas anatómicas, fragmentos esqueléticos: cráneos
ennegrecidos, desdentados y repugnantes
en su rictus de ultratumba; fetos humanos suspendidos, desecados y
encogidos, miserables desechos que
ofrecen a la mirada su cuerpo minúsculo, su cabeza apergaminada,
desdeñable y lastimosa. Esos ojos redondos, vidriosos
y dorados son los de una lechuza de plumaje marchito, que tiene por
vecino a un cocodrilo, salamandra gigante,
otro símbolo importante de la práctica. El espantoso reptil emerge
de un rincón oscuro, tiende la cadena de sus
vértebras sobre sus patas rechonchas y dirige hacia las arcadas la
sima ósea de sus temibles maxilares. Esparcidos
sin orden, al azar de las necesidades, en la placa del horno, se ven
botes vitrificados, alúdeles o sublimatorios;
pelicanos de paredes espesas; infiernos semejantes a grandes huevos
de los que se viera una de las chalazas;
recipientes oliváceos hundidos de lleno en la arena, contra el
atanor de humaredas ligeras que ascienden hacia
la bóveda ojival. Aquí está el alambique de cobre -homo
galeatus-, maculado
de babas verdes; allá, los descensores
y los dos hermanos o gemelos de la cohobación; recipientes con
serpentines; pesados morteros de fundición
o de mármol; un ancho fuelle de flancos de cuero raído junto a un
montón de garruchas, de tejas, de copelas,
de evaporatorios...
¡Amasijo
caótico de instrumentos arcaicos, de materiales extraños y de
utensilios caducos, almoneda de todas las ciencias,
batiburrillo de faunas impresionantes! Y planeando sobre ese
desorden, fijo en la clave de bóveda, como pendiente
con las alas desplegadas, el gran cuervo, jeroglífico de la muerte
material y de sus descomposiciones, emblema
misterioso de misteriosas operaciones.
Curiosa
también la muralla o, al menos, lo que de ella queda. Inscripciones
de sentido místico llenan los vacíos: Hic
lapis est subtus te, supra te, erga te et circa te;
versos mnemónicos se hacen un lío, grabados al capricho del estilete
en la piedra blanda; predomina uno de ellos, trazado en cursiva
gótica: Azoth et
ignis tibi sufficiunt, caracteres
hebraicos; círculos cortados por triángulos, entremezclados con
cuadriláteros a la manera de las signaturas
gnósticas. Aquí, un pensamiento, fundado sobre el dogma de la
unidad, resume toda una filosofía: Omnia ab
uno et in unum omnia.
Aparte, la imagen de la hoz, emblema del decimotercer arcano y de la
casa natural; la estrella
de Salomón; el símbolo del Cangrejo, obsecración del mal espíritu;
algunos pasajes de Zoroastro, testimonios
de la alta antigüedad de las ciencias malditas. Finalmente, situado
en el campo luminoso del tragaluz, y más
legible en ese dédalo de imprevisiones, el ternario hermético: Sal,
Sulphur, Mercurius...
Tal es
el cuadro legendario del alquimista y de su laboratorio. Visión
fantástica, desprovista de veracidad, salida de la
imaginación popular y reproducida en los viejos almanaques, tesoros
del cotilleo.
¿Sopladores,
magistas, brujos, astrólogos, nigromantes?
-¡Anatema
y maldición!.
Fulcanelli, Las Moradas Filosofales.













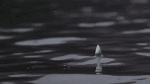


































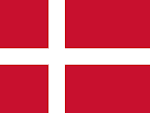



























No hay comentarios:
Publicar un comentario