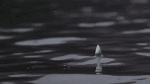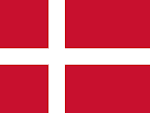El renacimiento del romanticismo
caballeresco, con su renovado entusiasmo por la vida heroica, y la
nueva moda de las novelas de caballerías, fenómeno que se percibe
por primera vez hacia fines del siglo XV en Italia y Flandes y que
alcanza su punto culminante en el siglo XVI en Francia y España, son
esencialmente un síntoma del incipiente predominio de la forma
autoritaria de Estado, de la degeneración de la democracia burguesa
y de la progresiva cortesanización de la cultura occidental. Los
ideales de vida y los conceptos de virtud caballerescos son la forma
sublimada de que revisten su ideología la nueva nobleza, que en
parte asciende desde abajo, y los príncipes, que se inclinan al
absolutismo. El emperador Maximiliano es considerado el “último
caballero”, pero tiene muchos sucesores que aspiran a este título,
y todavía Ignacio de Loyola se llama a sí mismo “caballero de
Cristo” y organiza su Compañía según los principios de la ética
caballeresca, aunque a la vez con el espíritu del nuevo realismo
político. Los mismos ideales caballerescos no son ya suficientemente
apropiados; su inconciliabilidad con la estructura racionalista de la
realidad política y social y su falta de vigencia en el mundo de los
“molinos de viento” son demasiado evidentes. Después de un siglo
de entusiasmo por los caballeros andantes y de orgía de aventuras en
las novelas caballerescas, la caballería sufre su segunda derrota.
Los grandes poetas del siglo, Shakespeare y Cervantes, son nada más
que los portavoces de su tiempo; únicamente anuncian lo que la
realidad denota a cada paso, a saber: que la caballería ha llegado
al fin de sus días y que su fuerza vital se ha vuelto una ficción.
En ninguna parte alcanzó el
nuevo culto de la caballería la intensidad que en España, donde, en
la lucha de siete siglos contra los árabes, las máximas de la fe y
del honor, los intereses y el prestigio de la clase señorial se
habían fundido en unidad indisoluble, y donde las guerras de
conquista en Italia, las victorias sobre Francia, las extensas
colonizaciones y el aprovechamiento de los tesoros de América se
brindaban, puede decirse, por sí mismos a convertir en héroe la
figura del guerrero. Pero donde brilló con más esplendor el
resucitado espíritu caballeresco también fue la desilusión más
grande, al descubrirse que el predominio de los ideales caballerescos
era una ficción. A pesar de sus triunfos y de sus tesoros, la
victoriosa España hubo de ceder ante la supremacía económica de
los mercachifles holandeses y de los piratas ingleses; no estaba en
condiciones de aprovisionar a sus héroes probados en la guerra; el
orgulloso hidalgo se convirtió en hambriento, si no en pícaro y
vagabundo. Las novelas caballerescas en realidad se probó que eran
la preparación menos adecuada para las tareas que había de realizar
un guerrero licenciado para establecerse en el mundo burgués.
La biografía de Cervantes revela
un destino sumamente típico de la época de transición del
romanticismo caballeresco al realismo. Sin conocer esta biografía es
imposible valorar sociológicamente Don Quijote. El poeta procede de
una familia pobre, pero que se considera entre la nobleza
caballeresca; a consecuencia de su pobreza se ve obligado desde su
juventud a servir en el ejército de Felipe II como simple soldado y
a pasar todas las fatigas de las campañas en Italia. Toma parte en
la batalla de Lepanto, en la que es gravemente herido. A su regreso
de Italia cae en manos de los piratas argelinos, pasa cinco amargos
años en cautividad, hasta que después de varios intentos fracasados
de fuga es redimido en el año 1580. En su casa encuentra de nuevo a
su familia completamente empobrecida y endeudada. Pero para él mismo
—el soldado lleno de méritos, el héroe de Lepanto, el caballero
que ha caído en cautividad en manos de paganos — no hay empleo;
tiene que conformarse con el cargo subalterno de modesto recaudador
de contribuciones, sufre dificultades materiales, entra en prisión,
inocente, o a consecuencia de una leve infracción, y, finalmente,
tiene todavía que ver el desastre del poder militar español y la
derrota ante los ingleses. La tragedia del caballero se repite en
gran escala en el destino del pueblo caballeresco por excelencia. La
culpa de la derrota, en lo grande como en lo pequeño, la tiene, como
ahora se ve bien claramente, el anacronismo histórico de la
caballería, la inoportunidad del romanticismo irracional en este
tiempo esencialmente antirromántico. Si Don Quijote achaca a
encantamiento de la realidad la inconciliabilidad del mundo y de sus
ideales y no puede comprender la discrepancia de los órdenes
subjetivo y objetivo de las cosas, ello significa sólo que se ha
dormido mientras que la historia universal cambiaba, y, por ello, le
parece que su mundo de sueños es el único real, y, por el
contrario, la realidad, un mundo encantado lleno de demonios.
Cervantes conoce la absoluta falta de tensión y polaridad de esta
actitud, y, por ello, la imposibilidad de mejorarla. Ve que el
idealismo de ella es tan inatacable desde la realidad, como la
realidad exterior ha de mantenerse intocada por este idealismo, y
que, dada la falta de relación entre el héroe y su mundo, toda su
acción está condenada a pasar por alto la realidad.
Puede muy bien ocurrir que
Cervantes no fuera desde el principio consciente del profundo sentido
de su idea, y que comenzara en realidad por pensar sólo en una
parodia de las novelas de caballería. Pero debe de haber reconocido
pronto que en el problema que le ocupaba se trataba de algo más que
de las lecturas de sus contemporáneos. El tratamiento paródico de
la vida caballeresca hacía tiempo que no era nuevo; ya Pulci se reía
de las historias caballerescas, y en Boiardo y Ariosto encontramos la
misma actitud burlona frente a la magia caballeresca. En Italia,
donde lo caballeresco estaba representado en parte por elementos
burgueses, la nueva caballería no se tomó en serio. Sin duda,
Cervantes fue preparado para su actitud escéptica frente a la
caballería allí, en la patria del liberalismo y del humanismo, y
desde luego hubo de agradecer a la literatura italiana la primera
incitación a su universal burla. Pero su obra no debía ser sólo
una parodia de las novelas de caballerías de moda, artificiosas y
estereotipadas, y una mera crítica de la caballería extemporánea,
sino también una acusación contra la realidad dura y desencantada,
en la que a un idealista no le quedaba más que atrincherarse detrás
de su idea fija. No era, por consiguiente, nuevo en Cervantes el
tratamiento irónico de la actitud vital caballeresca, sino la
relativización de ambos mundos, el romántico idealista y el
realista racionalista. Lo nuevo era el insoluble dualismo de su
mundo, el pensamiento de que la idea no puede realizarse en la
realidad y el carácter irreductible de la realidad con respecto a la
idea.
En su relación con los problemas
de la caballería, Cervantes está determinado completamente por la
ambigüedad del sentimiento manierista de la vida; vacila entre la
justificación del idealismo ajeno del mundo y de la racionalidad
acomodada a éste. De ahí resulta su actitud ambigua frente a su
héroe, la cual introduce una nueva época en la literatura. Hasta
entonces había en ella solamente caracteres de buenos y de malos,
salvadores y traidores, santos y criminales, pero ahora el héroe es
santo y loco en una persona. Si el sentido del humor es la aptitud de
ver al mismo tiempo las dos caras opuestas de una cosa, el
descubrimiento de estas dos caras en un carácter significa el
descubrimiento del humor en la literatura, del humor que antes del
Manierismo era desconocido en este sentido. No tenemos un análisis
del Manierismo en la literatura que se salga de las exposiciones
corrientes del Manierismo, gongorismo y direcciones semejantes; pero
si se quisiera hacer tal análisis, habría que partir de Cervantes.
Junto al sentido vacilante ante la realidad y las borrosas fronteras
entre lo real y lo irreal, se podrían estudiar también en él,
sobre todo, los otros rasgos fundamentales del Manierismo: la
trasparencia de lo cómico a través de lo trágico y la presencia de
lo trágico en lo cómico, como también la doble naturaleza del
héroe, que aparece ora ridículo, ora sublime. Entre estos rasgos
figura especialmente también el fenómeno del “autoengaño
consciente”, las diversas alusiones del autor a que en su relato se
trata de un mundo ficticio, la continua transgresión de los límites
entre la realidad inmanente y la trascendente a la obra, la
despreocupación con que los personajes de la novela se lanzan de su
propia esfera y salen a pasear por el mundo del lector, la “ironía
romántica” con que en la segunda parte se alude a la fama ganada
por los personajes gracias a la primera, la circunstancia, por
ejemplo, de que lleguen a la corte ducal merced a su gloria
literaria, y cómo Sancho Panza declara allí de sí mismo que él es
“aquel escudero suyo que anda, o debe de andar en la tal historia,
a quien llaman Sancho Panza, si no es que me trocaron en la cuna,
quiero decir, que me trocaron en la estampa”. Manierista es también
la idea fija de que está poseído el héroe, la constricción bajo
la cual se mueve, y el carácter marionetesco que en consecuencia
adquiere toda la acción. Es manierista lo grotesco y caprichoso de
la representación; lo arbitrario, informe y desmesurado de la
estructura; el carácter insaciable del narrador en episodios siempre
nuevos, comentarios y digresiones; los saltos cinematográficos,
divagaciones y sorpresas. Manierista es también la mezcla de los
elementos realistas y fantásticos en el estilo, del naturalismo del
pormenor y del irrealismo de la concepción total, la unión de los
rasgos de la novela de caballería idealista y de la novela picaresca
vulgar, el juntar el diálogo sorprendido en lo cotidiano, que
Cervantes es el primer novelista en usar, con los ritmos artificiosos
y los adornados tropos del conceptismo. Es manierista también, y de
manera muy significativa, que la obra sea presentada en estado de
hacerse y crecer, que la historia cambie de dirección, que figura
tan importante y aparentemente tan imprescindible como Sancho Panza
sea una ocurrencia a posteriori, que Cervantes — como se ha
afirmado — no entienda al cabo él mismo a su héroe. Manierista
es, finalmente, lo desproporcionado, ora virtuosista y delicado, ora
descuidado y crudo, de la ejecución, por la que se ha llamado al Don
Quijote la más descuidada de todas las grandes creaciones
literarias, es verdad que sólo a medias con razón, pues hay obras
de Shakespeare que merecen igualmente tal título.
Cervantes y Shakespeare son casi
compañeros de generación; mueren, aunque no de la misma edad, en el
mismo año. Los puntos de contacto entre la visión del mundo y la
intención artística de ambos poetas son numerosos, pero en ningún
punto es tan significativa la coincidencia entre ellos como en su
relación con la caballería, que ambos tienen por algo extemporáneo
y decadente. A pesar de esta unanimidad fundamental, sus sentimientos
respecto del ideal caballeresco de vida, como no cabe esperar de otro
modo ante fenómeno tan complejo, son muy distintos. El dramaturgo
Shakespeare adopta ante la idea de la caballería una actividad más
positiva que el novelista Cervantes; pero el ciudadano de Inglaterra,
más adelantado en su historia social, rechaza la caballería como
clase más terminantemente que el español, no tan completamente
libre de prejuicios a causa de su propia prosapia caballeresca y de
su carrera militar. El dramaturgo no quiere, incluso por razones
estilísticas, renunciar al realce social de sus héroes: tienen que
ser príncipes, generales y grandes señores para levantarse
teatralmente sobre sus contemporáneos, y caer desde una altura
suficiente, para causar, con la peripecia de su destino, una
impresión tanto mayor.
Arnold Hauser.
Historia Social de la
Literatura y el Arte.