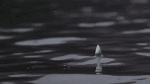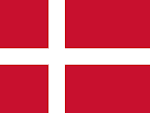¿Es este el
lugar de la Mancha cuyo nombre fue olvidado deliberadamente por el
autor?. La tradición popular local y (parte de) la erudita así lo
cree. O así quiere creerlo. Otra tradición, convertida desde hace
mucho tiempo, en reclamo turístico, considera que en este lugar de
la Mancha, el mismo que vió echar los dientes y partir en busca de
aventuras al ingenioso hidalgo, en una vieja bodega reconvertida en
improvisada prisión, comenzó Cervantes a escribir su inmortal obra.
Esta es la villa de Argamasilla
de Alba, hoy insigne entre todas las de La Mancha. ¿No es natural
que todas estas causas y concausas de locura, de exasperación, que
flotan en el ambiente hayan convergido en un momento supremo de la
historia y hayan creado la figura de este simpar hidalgo, que ahora
en este punto nosotros, acercándonos con cautela, vemos leyendo
absorto en los anchos infolios y lanzando de rato en rato súbitas y
relampagueantes miradas hacia la vieja espada llena de herrumbre?.
Azorín.
Paseando por
sus calles quedamos atrapados por recuerdos de un tiempo, no tan
lejano, que va cayendo en el olvido.
La primera
mención de la villa está documentada en 1214, dos años después de
la celebérrima batalla de las Navas de Tolosa. Aparece como donación
a la Orden de San Juan del castillo de Argamasiella. Según se
desprende de las Relaciones Topográficas de Felipe II, Argamasilla
de Alba, fue fundada como tal en 1531 – 1532 por Don Juan de
Zúñiga, el alcaide del cercano castillo de Peñarroya, y por Don
Diego de Toledo, prior de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén. Lo lógico hubiese sido que la población se hubiese
llamado Argamasill de San Juan en honor a su fundador. Esta nueva
Argamasilla, que había quedado bajo la jurisdicción de la bailía
de Alcázar, se puebla en principio con habitantes de otras villas y
aldeas vecinas como la Moraleja y Santa María del Guadiana.
Los comienzos
fueron difíciles e inciertos, y en el año 1545 sobrevino la
tragedia. Una gran riada inundó el asentamiento, arruinando
completamente la antigua iglesia parroquial de la Inmaculada
Concepción y obligando a cambiar la ubicación de Argamasilla al
emplazamiento actual.
La población
alcanzó su apogeo a finales del siglo XVI, culminando con la
concesión del título de villa por parte del rey Felipe III en 1612.
En el siglo XVII la villa vivió otro momento de crecimiento con el
establecimiento de numersosas familias moriscas, que se habían visto
obligadas a emigrar tras la rebelión de las Alpujarras. Los nuevos
vecinos aportaron todo su saber y conocimiento en técnicas de riego,
de construcción y de cultivo.
El infante
Gabriel, hijo del rey Carlos III, y prior de San Juan encargó la
construcción del Gran Canal del Priorato de San Juan al prestigioso
arquitecto Juan de Villanueva, que discurre por el centro de la
ciudad, vivificándola y refrescándola. En los inicios del siglo XXI
aún sigue funcionando dicho canal. Hasta no hace demasiado tiempo,
su cauce estaba jalonado por numerosos molinos de agua.
En la
actualidad la población cuenta con unos 7000 habitantes, que basan
su economía en la agricultura y la ganadería, y en menor medida en
la industria y el turismo.
Argamasilla
se ubica cerca de las lagunas de Ruidera, cuyas aguas alimentan la
presa y discurren canalizadas por el centro urbano de la villa.
Próximo a la villa se levanta la vieja fortaleza medieval, el
castillo de Peñarroya y el Pantano del mismo nombre.
La población
también rinde homenaje a Alonso Fernández de Avellaneda, el
enigmático y desconocido autor de la apócrifa segunda parte del
Quijote.
En 1905
Azorín visitó la villa en el contexto del tercer centenario de la
publicación de la novela. El resultado fue su obra La Ruta de Don
Quijote. Aquí vino buscando el lugar de la Mancha de nombre olvidado
y esto es lo que encontró.
Penetremos en la sencilla
estancia; acércate, lector; que la emoción no sacuda tus nervios;
que tus pies no tropiecen con el astrágalo del umbral; que tus manos
no dejen caer el bastón en que se apoyan; que tus ojos, bien
abiertos, bien vigilantes, bien escudriñadores, recojan y envíen al
cerebro todos los detalles, todos los matices, todos los más
insignificantes gestos y los movimientos más ligeros. Don Alonso
Quijano el Bueno está sentado ante una recia y oscura mesa de nogal;
sus codos puntiagudos, huesudos, se apoyan con energía sobre el duro
tablero; sus miradas ávidas se clavan en los blancos folios, llenos
de letras pequeñitas, de un inmenso volumen. Y de cuando en cuando
el busto amojamado de don Alonso se yergue; suspira hondamente el
caballero; se remueve nervioso y afanoso en el ancho asiento. Y sus
miradas, de las blancas hojas del libro pasan súbitas y llameantes a
la vieja y mohosa espada que pende en la pared. Estamos, lector, en
Argamasilla de Alba y en 1570, en 1572 o en 1575. ¿Cómo es esta
ciudad hoy ilustre en la historia literaria española? ¿Quién
habita en sus casas? ¿Cómo se llaman estos nobles hidalgos que
arrastran sus tizonas por sus calles claras y largas? Y ¿por qué
este buen don Alonso, que ahora hemos visto suspirando de anhelos
inefables sobre sus libros malhadados, ha venido a este trance? ¿Qué
hay en el ambiente de este pueblo que haya hecho posible el
nacimiento y desarrollo, precisamente aquí, de esta extraña, amada
y dolorosa figura? ¿De qué suerte Argamasilla de Alba, y no otra
cualquier villa manchega, ha podido ser la cuna del más ilustre, del
más grande de los caballeros andantes?.
Todas las
cosas son fatales, lógicas, necesarias; todas las cosas tienen su
razón poderosa y profunda. Don Quijote de la Mancha había de ser
forzosamente de Argamasilla de Alba. Oídlo bien; no lo olvidéis
jamás: el pueblo entero de Argamasilla es lo que se llama un pueblo
andante.
La Xantipa
fue la anfitriona de Azorín. Las palabras que escribió el
periodista sobre ella la han sentado en el sillón de la inmortalidad
al lado de don Alonso Quijano.
La Xantipa
tiene unos ojos grandes, unos labios abultados y una barbilla aguda,
puntiaguda; la Xantipa va vestida de negro y se apoya, toda
encorvada, en un diminuto bastón blanco con una enorme vuelta. La
casa es de techos bajitos, de puertas chiquitas y de estancias
hondas. La Xantipa camina de una en otra estancia, de uno en otro
patizuelo, lentamente, arrastrando los pies, agachada sobre su palo.
La Xantipa de cuando en cuando se detiene un momento en el zaguán,
en la cocina o en una sala; entonces ella pone su pequeño bastón
arrimado a la pared, junta sus manos pálidas, levanta los ojos al
cielo y dice dando un profundo suspiro: -¡Ay, Jesús!
Y en la
rebotica del señor licenciado don Carlos Gómez, se reunían los
insignes Académicos de Argamasillas, aquellos sabios con los que
conversó Azorín, fuerzas vivas del pueblo, depositarios de la
historia y la veraz tradición oral de la villa.
Los miembros
de Los Académicos de Argamasilla, que aquí celebraban sus veladas
cervantinas, emulan a aquellos otros que ideó Cervantes, y que
aparecen como autores de varios sonetos y epitafios con los que
concluye la primera parte del Quijote; Monicongo, Paniagudo,
Caprichoso, Burlador, Cachidiablo y Tiquitoc. Sus nombres indican la
intención burlesca del autor.
“Yo no
he conocido jamás hombres más discretos, más amables, más
sencillos que estos buenos hidalgos don Cándido, don Luis, don
Francisco, don Juan Alfonso y don Carlos”. Azorín. La ruta de
don Quijote CAP. V. Los Académicos de Argamasilla.
El Pósito de
la Tercia fue creado en el siglo XVII por voluntad testamentaria de
la vecina doña Ana Mondéjar, que dispuso fuera dotado con 800
fanegas de trigo. El edificio fue regentado por una Junta
Administrativa que se encargaba de regular la recogida y entrega de
los cereales que los campesinos traían hasta este edificio.
Sencilla en
sus formas, la iglesia de San Juan Bautista, con el curioso
descubierto, es el templo más destacado de Argamasilla.
Rubén
Darío, el genial poeta nicaragüense visitó Argamasilla poco antes
que Azorín, y como el periodista español también se hospedó en
casa de la Xantipa. Darío escribió la crónica de su visita para el
diario La Nación: Llevaba carta de presentación para un
señor hidalgo que me resultó bachiller y letrado. Fue excelente y
eficaz. Me condujo por la villa, y gracias a él conocí todas las
calles y rincones del lugar que inmortalizó Cervantes por quererlo
olvidar. Conocí al cura y al barbero. Conocí la casa en que habitó
el bachiller Sansón, hoy propiedad de la vieja Ventura Gómez
Carrasco y su primo Polonio, sus descendientes. Conocí también a
descendientes del perilustre cura, que por más señas se llamaba
Pérez. Y en la iglesia del lugar, que tiene honores de catedral, vi
algo que verdaderamente merece atención muy especial. Es un retablo
que no tiene el nombre del pintor. Representa una virgen entre dos
santos, y abajo hay dos figuras, las de D. Rodrigo de Pacheco y su
sobrina Marcela. La cabeza de él sobre la crespa golilla es del más
puro s. XVI; tiene un poco de Cervantes, de un Cervantes joven y
meditativo y un poco del Caballero de la Triste Figura. En cuanto a
su sobrina, diré que es del más lindo rostro que poeta pudiera
cantar y pintor iluminar de frescos colores. Debajo del cuadro está
escrita la leyenda siguiente en anticuadas mayúsculas: «Apareció
nuestra Señora á este Caballlero estando malo de una enfermedad
gravísima, desamparado de los médicos, víspera de San Mateo de
1600. Y, encomendándose a esta Señora y prometiéndole una lámpara
de plata, llamándola de día y de noche, de gran dolor que tenía en
el cerebro de una gran frialdad que se le ovaló dentro». Hay que
recordar que este D. Rodrigo Pacheco es el mismo que hizo encarcelar
a Cervantes, por la razón de que el pobre ingenio vino a cobrarle
una suma que debía. Parece que a lo del cobro se agregó el haberse
enamorado D. Miguel de la Marcela maravillosa, de cuyo nombre quizá
se acordó cuando pintó la figura de aquella pastora tan linda que
describe en la novela de las novelas. Con la frialdad que tenía
ovalada en el cerebro aquel tío celoso mandó encadenar a Cervantes,
que bien pudo tomar algo de él para la creación de su personaje.
Parece clara
la inspiración del blasón.
Y este es el
lugar, del lugar, la Cueva Medrano. En el interior de esta cueva, que
fue cárcel y bodega, sufrió presidio don Miguel de Cervantes
Saavedra. En el pueblo no duda nadie que fue aquí donde alumbró el
ingenioso hidalgo Alonso Quijano.
La
cueva está conservada como si Cervantes fuera volver en cualquier
momento. Julio Llamazares. El Viaje de Don
Quijote.
Esta que
véis de rostro amondongado, alta de pecho y además brioso, es
Dulcinea, reina del Toboso, de quien fue el gran Quijote aficionado.
Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que
estaba ocioso (que eran los más del año) se daba a leer libros de
caballerías.
Sancho Panza es aquéste, en
cuerpo chico, pero grande en valor, ¡milagro extraño!. Escudero el
más simple y sin engaño que tuvo el mundo, os juro y certifico.
El bachiller
Sansón Carrasco, vecino y amigo del hidalgo caballero, cobra
protagonismo conforme se va acercando el final de la novela. Si
Quijote vivió en Argamasilla, es lógico suponer que también el
Bachiller fuese también vecino de la villa.
El labrador
lleva siglos trabajando esta tierra mano a mano con Deméter, Cibeles
y Perséfone.
En
Argamasilla de Alba y alrededores podemos apreciar y aproximarnos a
la esencia del paisaje manchego. Un ubicación geográfica muy
interesante, entre el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el
Parque Natural de las lagunas de Ruidera, los humedales manchegos,
tan ricos en vistosa avifauna. En definitiva un enclave ideal para
comenzar la ruta del Quijote. Yo hice la mía. Si coincide, coincide.
Este es ese
lugar de la Mancha de nombre olvidado. Por las calles de Argamasilla
quedaron impresas las huellas literarias de Cervantes, de Azorín, y
espero que las mías. Cada rincón de esta pequeña y hermosa
localidad manchega huele a Siglo de oro. Dulcinea, Sansón Carrasco,
Teresa Panza y la Sobrina te acompañan mientras paseas por su rectas
callas. No me esperaba encontrar un pueblo tan bonito y pintoresco en
esta tierra ocre, de poblaciones anodinas y con un punto de
melancolía y tristeza. Argamasilla rebosa vida. ¿Es esta la patria
chica, olvidada por Alonso Quijano en una de sus enfebrecidas
ensoñaciones?.
Esta región
manchega tiene algo difícil de explicar (y si me apuran, de
comprender) y de definir, que sin saber como te atrapa. El paisaje
monótono de infinitas tonalidades de marrón, el viento incesante de
cada día, el inmaculado cielo azul, inabarcable. Esos atardeceres
interminables en los que el Sol baña los últimos destellos del día
de la ondulada planicie y el ritmo ancestral de los hombres y de las
mujeres del campo. Pueblos que parecen dormitar entre el medio día y
las dos horas previas al ocaso, casas blancas y sencillas, más
prácticas que coquetas, más recias que elegantes. Los inmensos
campos de ceral y de vides, y la alargada figura de Alonso Quijano, y
de todos los que le siguieron, Cervantes, Azorín, Orson Welles o más
recientemente Terry Gillian. La inocente sonrisa de la Señora del
Toboso o la honestidad bruta, cruda y honesta del fiel escudero. Una
bodega, cueva o prisión, húmeda y aislada, ¿seguro que fue Don
Quijote el que perdió la razón?. No, no ocurrió así. En realidad
hasta la Cueva de Medrano llegó Alonso Quijano para contar sus
aventuras al Príncipe de los Ingenios.

Todos
los viajeros que llegan a Argamasilla de Alba, lo hacen siguiendo las
huellas del Caballero de la Triste Figura. . .