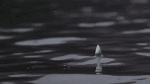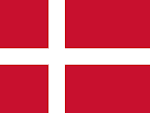Resulta extremadamente
complicado hacer desaparecer una ciudad de la faz de la tierra. El
fuego y la artillería pueden barrer parapetos e incendiar
techumbres, espadas y fusiles abonan la tierra con los cuerpos de sus
habitantes, los cronistas e historiadores borran sus nombres de los
libros y los registros; pero las piedras siguen en pie. Algo así
debió ocurrir con Rada, fue arrasada, pero sus ruinas siguen ahí,
recitando una letanía que el viento arrastra, cruzando impertérrita
los campos y páramos de la Ribera navarra.
Sobre un aislado y
solitario cerro, a 341 metros de altura, Rada, una villa de 12.500
metros cuadrados, desempeñó un destacado papel estratégico en el
entramado defensivo meridional del Reino Medieval de Navarra. Desde
el lugar donde se levantaba el torreón se domina una extensa
llanura, inabarcable de una sola mirada, y es posible divisar
numerosos enclaves: Caparroso, Olite, Ujué, Tafalla, Santacara y las
Bárdenas Reales.
Situados ya en época
plenamente cristiana, en una fecha próxima al siglo XI, existe
registro documental de una atalaya defensiva, frente a la sempiterna
amenaza musulmana. Llegado el siglo XIII el problema ya no era el
Islam, sino dos molestos (y ambiciosos) vecinos, Castilla y Aragón.
Y en estas circunstancias Rada fue consolidando su ventajosa
posición.
Poco a poco, sin
estridencias ni precipitaciones impropias de la evolución histórica,
un destacado núcleo de población se fue desarrollando en el
interior del recinto delimitado por murallas, aunque también
existían viviendas diseminadas por el cerro. Una modesta comunidad
que ocupaba más de setenta viviendas, se organizaban alrededor de
una pequeña iglesia románica del siglo XI, y un cementerio de
reducidas dimensiones.
Rada era un señorío
laico, cuya autoridad era ejercida por un señor, primeramente del
linaje de los Rada y después los Mauleón. En los complicados
equilibrios de poder, el monarca, siempre receloso de los nobles,
debía intentar por todos los medios, asegurarse su lealtad.
En los años finales del
siglo XIII, villa y castillo fueron incorporados por la corona, en
virtud de una acuerdo alcanzado con Enrique I. En 1307 el rey Luis
Hutin cedio el castillo y la villa a Ojer de Mauleón (a cambio del
castillo de Mauleón) permaneciendo Rada unida a este linaje hasta su
trágico final.
El rey debía velar, en
última instancia, por la defensa de su reino, aunque fuese de manera
indirecta. A lo largo del siglo XIV el pequeño castillo sufrió tal
deterioro, que en 1364 Carlos II, tuvo que destinar una importante
partida económica para su reparación y puesta a punto.
Durante el siglo XV,
Navarra vivió convulsionada por las tensas relaciones con la Corona
de Castilla, y sobretodo por el estallido de una guerra civil a la
muerte de la Reina Blanca. El motivo, la cuestión sucesoria. Los
beaumonteses apoyaban a Carlos, Príncipe de Viana, como candidato al
trono, mientras que los agramonteses, eran partidarios de su padre,
Juan II.
Rada decidió apoyar al
bando perdedor. En 1455 por orden de Juan II, el caudillo agramontés,
Mosén Martín de Peralta puso cerco, asedió, conquistó y arrasó
la ciudad, no dejando piedra sobre piedra, y entregándola al fuego y
al saqueo. Solo se salvó la iglesia de San Nicolás. El viento, las
lluvias y las tormentas hicieron el resto.
En 1462, Carlos murió
de tuberculosis (o envenenado) y el rey Juan ablandó su corazón y
decidió mostrarse magnánimo, perdonando a sus partidarios. Eso sí,
no pudo resucitar a los que habían muerto. Concedió licencia a los
habitantes de Rada para que pudiesen recuperar sus heredades. Fue un
intento infructuoso, Rada agonizaba y se había abandonado a una
muerte segura. La reconstrucción del poblado se hizo imposible,
continuamente frenada por la propia corona, legando a la posteridad
un enclave para la fantasía y la pesadilla.
En 1492, un año de gran
relevancia para la España Invertebrada, Tristán de Mauleón, señor
de Rada en el momento, vendió el desolado, que permaneció olvidado
y descarnado en manos privadas, que nunca tuvieron claro que hacer
con él. Quizás los fantasmas del pasado impidieron cualquier
actuación. En 1981, cuando soplaban vientos de cambio en España -
cuarenta años más tarde que en Europa Occidental - fue donado al
gobierno de Navarra, que proyectó su recuperación y puesta en
valor, comenzando las campañas de excavación en 1984.
En el lado oriental del
recinto se ubica la única puerta identificada, de la que se
conservan cuatro sillares perfectamente tallados. En el exterior es
posible distinguir tres escalones que comunicarían el camino de
acceso a Rada con la puerta de entrada que conduce a la calle de la
Ermita.
Muy posiblemente habría
otra puerta en el lado norte, coincidiendo con el acceso actual al
yacimiento, que comunicaría el exterior directamente con la
principal vía del poblado.
Todas las ciudades, de
cualquier época, tienen una vía principal, en Rada se conoce como
la Calle de la Ermita, y pudo actuar como eje vertebrador de la
actividad de la población, pues cruza el asentamiento
longitudinalmente y además tiene intersecciones con el resto de
calles.
Cuatro calles estrechas
(2 -3 metros) estructuran el área de habitabilidad en el interior
del recinto, y en torno a ellas se van distribuyendo los edificios
del poblado, que serían bastante humildes. Eran casas de dos
plantas, de piedra, con los suelos de tierra batida mezclada con cal
y cubiertas de madera, ramas y tejas.
La iglesia, más bien de
ermita, de San Nicolás, es un coqueto edificio románico del siglo
XI con espadaña, construido con gruesos sillares. Posee dos entradas, que
permiten penetrar a un interior sobriamente decorado, en el que se
distingue una planta rectangular de una nave de tres tramos que
culmina en ábside semicircular.
Los poderes comparten
espacio, para vigilarse muy de cerca, de tal forma que la Casa del
Tenente, se ubica junto a la Iglesia. Es un auténtico complejo
constructivo formado por seis habitaciones, cinco de los cuales están
comunicadas entre sí. Se trata de una construcción diferente al
resto, con unos 270 metros de superficie y con un único acceso a la
Calle de la Ermita.
Su situación
estratégica, entre la iglesia y la entrada oriental, en la esquina
donde convergen las dos calles más importantes, y la protección
que le prestan la iglesia, las murallas y un tramo del edificio,
hacen suponer que se trata de la casa del Tenente o Gobernador,
representante del rey en esta zona.
Justo en la esquina, una
estancia independiente de las demás, con acceso propio, que ha sido
interpretada como un puesto de guarida, desde el que era posible
controlar ambas calles, e incluso yendo un poco más allá, la
entrada misma al cerco.
Junto a la iglesia, en
el lado sur, se sitúa la necrópolis, la ciudad de los muertos.
Recuerdo de una época en que no era necesario sacar a los muertos de
la ciudad de los vivos. Durante las excavaciones arqueológicas se
han exhumado unos ochenta individuos, entre niños, jóvenes y
adultos.
La mayoría de estos
enterramientos no presentan ajuar, salvo alguna anilla, un puñal y
una hebilla de cinturón. Por otro lado existe una gran variedad
tipológica de enterramientos, individuales que conservan posición
anatómica, otros a los que se han añadido restos de otros
individuos, enterramientos dobles, fosas utilizadas como osarios.
Brilla el sol, pero hace
frío mientras paseamos por las derruidas calles de Rada y
encontramos las ruinas de una vivienda de dos pisos y planta
rectangular, reconstruida con muros de mampostería en la parte
inferior. La puerta de entrada se abre a la Calle de la Ermita, y el
suelo de la vivienda estaba formado por roca caliza cubierta por una
capa de tierra batida.
En el interior se ha
localizado el resto de un hogar y de una columna central que
sustentaba el segundo piso, la que se accedía por una escalera de
obra. El segundo piso se construía con madera y solía ser el
dormitorio familiar.
En la zona oeste del
poblado nos encontramos con un abigarrado grupo de viviendas que se
abren a la calle, formando una línea quebrada.
Imprescindible para el
abastecimiento de agua de los habitantes del poblado, el aljibe es
una enorme cisterna donde se almacena el grupo de lluvia. El aljibe
de Rada, excavado en la roca, y con una profundidad de 3'5 metros,
tiene una capacidad de cien metros cúbicos. La parte superior está
construida con hileras de sillares y este depósito debía ser
comunal y se destinaba al consumo y suministro de toda la población
y de los animales. Era la única forma de proveer de agua al poblado.
El donjón o torreón es
el más destacado de los paramentos defensivos de Rada. Presenta
planta circular y conserva tres metros y medio de altura, aunque se
calcula que bien pudo alcanzar los quince metros. Un foso rodea uno
de los flancos acentuando su carácter defensivo y aislándola del
resto de la fortificación.
Concebida como una torre
almenara, aislada del resto de la fortificación por un foso, cumplía
funciones de defensa y vigilancia. Desde esta torre era posible
comunicare mediante señales luminosas o de humo con otras torres, o
lugares visibles como Ujué, Peralta o Marcilla, cubriendo con
eficacia la línea defensiva del acceso a Pamplona desde el sur.
Otra hipótesis lo
identifica con un donjón, con función claramente defensiva, que se
convertiría, cuando las circunstancias obligasen a ello, en último
refugio y reducto de resistencia en caso de ataque. El acceso se
situaba a media altura y no presenta unidad residencial, sino que
estaba destinado a uso de guarnición y arsenal.
La muralla que protege y
delimita la ciudad medieval, se asienta en el borde de una plataforma
caliza que cubre el cerro donde se asienta Rada. Únicamente se
mantiene en pie un lienzo de la muralla con dirección N-S, de unos
cien metros de longitud, y que presenta restos de dos bestorres, a
saber, torres abiertas por la gola que apenas sobresalen en el
exterior. En esta parte, precisamente la más accesible del cerro, la
muralla tendría al menos tres plantas de altura.

Existen determinados
lugares que se resisten a morir, a pesar de flotar a la deriva
arrastrados por la corriente, al igual que sucede con algunas
personas. El Desolado de Rada es sin duda alguna, uno de esos
lugares. Consciente de la brevedad engañosa de la vida, que diría
Góngora, el Ser Humano lleva toda su existencia (como especie)
intentando guardar su pasado, contar su historia, alcanzar la
eternidad y trascender en el tiempo a través de la piedra. La piedra
ha demostrado ser más veraz, certera e invulnerable que la propia
historia escrita y la tradición oral. Cuevas, dólmenes, menhires,
pirámides, iglesias, y castillos están ahí. Habría que sumarles
las modernas estructuras de hormigón y acero. Pero creo que no es lo
mismo, me parece que el hormigón armado no transmite las mismas
sensaciones que la piedra, debido quizá a ser menos erosionable, más
inmutable y carente de personalidad. Entonces !horror¡, dejamos de
utilizar la piedra, la sustituimos por la fibra, el plástico y el
hormigón. ¿Significa esto el fin de la historia? ¿Hablarán de
nosotros en el futuro como la Edad sin Historia? ¿Pueden los bits
conservar la memoria de nuestra historia de igual manera que lo hacen
las piedras? Existían megalitos, petroglifos y pinturas rupestres
hace varios milenios, ¿habrá ordenadores dentro de 20.000 años?.
El ser humano abandonó la senda de la Naturaleza, y más temprano
que tarde, pagará su error. Menhir, dolmen, venus, verracos,
esculturas, ermitas, castillos, iglesias, pallozas, castros, bancos,
adoquines, bifaces, mampostería....siempre buscamos piedras para
conocer la historia de nuestros ancestros, que nunca olvidemos es la
nuestra misma, ¿qué buscarán en el futuro para conocer nuestro
mundo?...ipods, tablets, ordenadores, teléfonos...en nuestra
sociedad de lo efímero, también nosotros nos hemos vuelto de tal
condición. Posiblmente nadie entienda mis palabras en su sentido más
amplio y profundo, salvo las mentes más inquietas, los espíritus
más críticos e inconformistas, y algún que otro personaje avispado
e inteligente, pero me parece que en la era de internet, el ser
humano está desarrollando una velocidad vital antinatural y unos
patrones de comportamiento antivitales. Y las consecuencias las vamos
a pagar.

Hasta los fantasmas hace
tiempo que abandonaron este descampado, pero las piedras, siempre las
piedras, continúan ahí, guardando la memoria, celosas de las
Historia. Y cuando el último navarro olvide el nombre de Rada, ellas
permanecerán en el cerro, amnésicas, pero vivas.