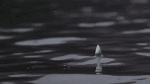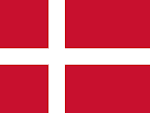La lacha es una oveja muy bien aclimatada a los pastos montaraces y
húmedos. Presenta una cubierta de lana basta y muy abundante. Para
encontrar el origen de esta especie habría que remontarse quizá al
Neolítico, y aunque no es muy buen para carne, si lo es para
producir leche.
Mostrando entradas con la etiqueta Ganadería. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ganadería. Mostrar todas las entradas
jueves, 14 de marzo de 2019
martes, 8 de enero de 2019
UN MUNDO BÁSICAMENTE RURAL. LA ECONOMÍA DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
La principal característica de la economía del Antiguo Régimen era el predominio de las actividades del sector primario, en especial la agricultura y la ganadería, y el crecimiento paulatino y constante del comercio y de la industria.
Todo el entramado económico se encontraba sometido a las directrices que marcaba el mercantilismo, basado en la acumulación de los metales precioso y el proteccionismo por parte del estado de toda la producción.
La aldea era la célula básica de la organización socioeconómica (como venía sucediendo desde la Edad Media), núcleo esencial de residencia de las familias campesinas y el eje a partir del cual se ordena la vida cotidiana de hombres y mujeres, desde la faena en el campo o la distribución de los cultivos (rotaciones, uso de los pastos . . . ) hasta la regulación de toda la vida familiar y comunitaria.
miércoles, 5 de diciembre de 2018
DE NÓMADA A SENDENTARIO.
El
ser humano domesticó animales y plantas y comenzó la más
trascendental revolución de la historia. La adopción de la
agricultura y de la ganadería trajo consigo profundos cambios
culturales de enorme trascendencia para la Humanidad. El más
importante de esos cambios la transformación de los pequeños grupos
nómadas de cazadores y recolectores en poblaciones sedentarias de
mayor tamaño, al ser necesaria la adaptación a los ciclos de
crecimiento de las plantas que cultivaban.
Esta
transformación económica permitió la obtención de excedentes
alimentarios lo que favoreció un crecimiento demográfico sostenido
en el tiempo y la aparición de una nueva actividad económica, el
comercio.
Esta
sedentarización propició el desarrollo de núcleos urbanos e hizo
posible innovaciones tecnológicas como la cestería, la cerámica,
el pulimentado de la piedra y los tejidos.
miércoles, 9 de agosto de 2017
CULTURA APENÍNICA.
Durante la Edad del Bronce, y a
partir del año 1400 a.C. se desarrolló en la región de los
Apeninos centrales una cultura que ha sido bautizada, precisamente,
Cultura Apenínica.
Eran poblaciones de pastores
que si tenían ocasión depredaban las cosechas de los agricultores
del llano. Tenían una existencia seminómada, construían cabañas o
buscaban refugio en cuevas. Enterraban a sus muertos en tumbas
megalíticas y utilizaban una cerámica hecha a mano, de color negro
y decorada en zig zag.
Con el tiempo estos dinámicos
pastores se desplazaron al sur, hacia Apulia y Campania.
martes, 1 de agosto de 2017
EL TORO Y EUROPA.
Los toros de Costix en las
Baleares, los toros Asirios, llamados Lamassus, los bueyes de Gerión,
el Minotauro, los cultos taurinos minoicos, la tauromaquia en España,
Portugal y sur de Francia, Maestranza, las Ventas y las Arenas de
Nimes, rejoneadores, toreros y recortadores, el Uro en Moldavia, los
toros de Guisando, los bisontes de Bialowieza, las pinturas de
Altamira y el buey a la piedra, sanfermines y envolaos, el dios Apis
(culto y sacrificio), Mitra y la tauroctonía, Zeus y Europa, el
dios y la mortal, el toro, la doncella y un nido de amor en Creta.
¿Alguien duda todavía cual es el animal totémico de Europa?.
Etiquetas:
Antiguo Egipto,
Bisonte,
Europa (mitología),
Ganadería,
Gerión,
Minotauro,
Mitología,
Mitra,
Principado de Moldavia,
Tauromaquia,
Toro,
Toros de Guisando,
Uro
lunes, 30 de enero de 2017
OVEJA MERINA.
Animal migrador, gregario, de fina y apreciada lana, elemento fundamental en la ganadería trashumante y fuente de riqueza para la poderosa nobleza castellana y para los señores de la Mesta. Esta especie ovina reúne muchas ventajas, además de su finísimo vellón y la gran calidad de su lana, animal de infatigable capacidad para recorrer enormes distancias y su aptitud para alimentarse con pastos finos, tanto en los valles y dehesas durante el riguroso invierno, como en las cumbres y puertos en el verano.
martes, 10 de mayo de 2016
VASO ZOOMORFO.
Los bóvidos han sido
venerados desde tiempos prehistóricos por pueblos ganaderos, que
tenían en ellos su sustento y su razón de ser. Como muestra este
botón, un vaso con forma de bóvido fabricado con barro, cuya
procedencia se desconoce.
lunes, 28 de marzo de 2016
MONTEMAYOR DEL RÍO.
En el profundo valle del
Alagón, rodeado de centenarios castaños, Montemayor del Río
conserva el encanto de una auténtica villa medieval rodeada de
bosques y en contacto directo con la vivificadora naturaleza. Una
visita a Montemayor de abajo hacia arriba, desde el lecho del río al
castillo.
Un río de poético
nombre “Cuerpo de Hombre, afluente del Alagón, serpentea por un
valle encajado en la Sierra de Béjar. El río, junto a la mota, el
castillo y la muralla definen el emplazamiento de una villa medieval.
Las aguas del río
“Cuerpo de Hombre” han dado de beber a las gentes de Montemayor,
a los ricos y a los pobres, a los cristianos y a los judíos, han
regado los campos y movido enormes ruedas de molino, y han dado lugar
a entrañables leyendas, como aquella que relata la existencia de una
joven sirena empeñada en enamorar con su melodiosa voz al hijo de
los marqueses de Silva.
De orilla a orilla,
posibilitando además el acceso a la villa, el puente de piedra del
siglo XIII extiende sus pilares y un enorme arco que intenta ser
ojival. Los rebaños y pastores trashumantes que recorrían la Cañada
Vizana vadeaban el río por aquí, en primavera hacia el norte y en
otoño hacia tierras extremeñas.
Ermita de San Antonio a
orillas del río.
Al parecer los vettones
habitaron estas ancestrales tierras de ganaderos. Más tarde
visigodos y bereberes se asentaron en stas comarcas serranas, aunque
pocas referencias tengamos de ellos. Durante el reinado de Alfonso VI
de León, Montemayor pasó a dominio cristiano, y poco a poco se fue
configurando la Tierra de Montemayor.
La villa de Montemayor
fue desde la Edad Media el centro neurálgico de una demarcación
territorial que abarcaba doce núcleos de población, extendiéndose
por tierras extremeñas como Baños de Montemayor. El rey Alfonso IX
de León creó el Concejo de la Villa en 1227 con el objetivo de
reforzar demográficamente esta zona.
En el siglo XIII el rey
de Castilla, Alfonso X, entrega la villa a su hijo, el infante don
Pedro. Es la primera vez que Montamayor deja de ser un dominio de
realengo. Posteriormente el Señorío volvería varias veces a manos
de la corona, que lo utilizó como premio para pagar lealtades y
favores.
Fuera del recinto
amurallado estaba situada la aljama o barrio judío, donde se
concentraba la población hebraica, con su rabino al frente y
organizada alrededor de la sinagoga. Esta comunidad judía dependía
directamente del rey.
El visitante que pasea
por estas callejuelas olvida rápidamente las prisas que le han
traído hasta aquí.
La desaparecida muralla
fue construida para proteger a la población que se arremolinaba
alrededor de la fortaleza y que se dedicaba fundamentalmente a
prestar apoyo y servicio al castillo. Pero pronto, la población
comenzó a crecer y las viviendas sobrepasaron los límites de la
muralla, desparramándose por la ladera de la mota. La muralla,
además de proteger, servía para separar dos ámbitos: de un lado
los poderes civil, militar y religioso, y del otro la gente más
humilde.
Cuadrillas de albañiles
ambulantes trabajaron con denuedo para levantarse los toscos cubos de
la muralla. En una de las hiladas del cubo aparecen las misteriosas
firmas y marcas de cantero. El material empleado fue el granito.
El linaje de los Tostado
(junto con los Flores) es una de las familias históricas, y más
ilustresde Montemayor. Un hecho valeroso marca del origen del linaje.
Sucedió en el año 1433 en Guadix, en el contexto de las guerras de
Granada. Antes de entrar en batalla el escudero Pedro González de
Tórtoles, conocido como “Tostao” pidió a Fernando Álvarez de
Toledo, Capitán General de Frontera, ser nombrado caballero “por
sí moría, porque quería hacer mucho daño a los moros y para que
quedara honra a sus hijos....”. El escudo de los Tostado consta de
tres bandas y seis estrellas.
La fuente del rollo,
símbolo que representaba la autoridad del marqués, preside la Plaza
Mayor.
Una muestra de la sabiduría popular.
La iglesia parroquial,
que presenta una estructura constructiva del siglo XIII, modificada a
lo largo del tiempo, es centro espiritual de la villa y
representación del poder; el clero, junto al rey, la nobleza y el
concejo son las fuerzas vivas de la sociedad medieval.
Símbolo y bastión, en
la parte más alta de la villa, cerca del cielo, el castillo de San
Vicente se yergue como vigilante de la frontera u protector de
cañadas y caminos. Con el tiempo se convirtió en el palacio
residencia de los Marqueses de Montemayor.
Por definición, un
castillo es un símbolo inequívoco del poder. El castillo de
Montemayor es el corazón fundacional de la villa, emplazado en una
situación estratégica. Su ubicación obedece a razones
geopolíticas, Montemayor nace como baluarte defensivo y su castillo
es construido para proteger la frontera del Reino de León, de la
cercana Béjar, bastión del Reino de Castilla. Además sirvió para
consolidar el límite sur con el mundo islámico y para controlar la
cañada Vizana.
Aunque fue levantado
entre los siglos XIII y XIV, por deseo del infante Pedro,
probablemente sobre los restos de una fortificación anterior, su
aspecto actual es del siglo XV. Dispone de planta rectangular y
murallas protegidas por altas torres. Este castillo, mientras mantuvo
su valor estratégico fue controlado por la corona, bien
directamente, bien a través de familiares del monarca. Cuando
desaparece la rivalidad territorial entre León y Castilla, la villa
y el castillo se convirtieron en señorío.
El castillo aparece
perfectamente mimetizado con el entorno, de tal forma que parece
formar parte del paisaje. Las altas torres del castillo se convierten
en un envidiable observatorio de estrellas y del inabarcable cielo
nocturno. Y como todas las fortalezas medievales las leyendas hablan
de pasadizos secretos que comunican las mazmorras del castillo con el
río Cuerpo de Hombre. Su entorno y la propia belleza del edificio,
el asombro que causa en los visitantes y el sosiego espiritual que
embarga al pisar las piedras, le han hecho merecedor del apelativo
Castillo del Paraíso.
Antaño los frondosos
bosques que lo rodeaban estaban habitadas por osos, reyes de las
bestias, y pieza de caza más apreciada y venerada. Tal era la
calidad de estos parajes para el disfrute de la actividad cinegética,
que aparecen recogidas en el Libro de Montería de Alfonso X.
El caserío, que rodea
la plaza y se sitúa también a media ladera, presenta la tipología
típica de la arquitectura tradicional serrana, basada en la madera y
la mampostería.
Para las gentes de
Montemayor y su entorno, el castaño es su generoso árbol talismán;
ofrece alimento en forma de fruto carnoso, madera y materia prima
para la cestería.
La Vía de la Plata,
además de ruta para los ganados, se convirtió también en el Camino
de Santiago del Sur. Pastores, zagales y rebaños, caminantes y
peregrinos transitaban por estos lares, con la tumba del apostol en
el horizonte vital.
Entre la sierra de
Francia y la de Béjar, sobre la cima de un cerro, rodeado de un
profundo valle, se alza como impertérrito vigía y orgulloso señor
de las cumbres el Castillo del Paraíso.
Etiquetas:
Béjar,
Camino de Santiago,
Castaños,
Fernando Álvarez de Toledo,
Ganadería,
Iberia Medieval Cristiana,
Infante Pedro de Castilla,
Mesta,
Montemayor del Río,
Reino de León,
Vettones
miércoles, 2 de marzo de 2016
BUITRAGO DEL LOZOYA
En
la sierra norte madrileña, en las estribaciones meridionales de
Guadarrama, a orillas del Lozoya (un afluente del Jarama), encontró
refugio, tal vez inspiración el Marqués de Santillana. Los miembros
de su familia, los Mendoza, fueron uno de los más poderosos e
influyentes clanes nobiliarios de la Corona de Castilla. Un linaje
cercano a los Trastámara de Castilla y el ejercicio del poder, los
Mendoza movían ficha, apoyaban a los monarcas a fin de mantener su
posición y los suculentos privilegios que esto les reportaba.
Si
hacemos caso a Plinio el Viejo, los romanos conquistaron un lugar
llamado Litabrum, que se ha identificado con Buitrago. A pesar de su
larga historia existen pocos documentos fiables de estos tiempos
lejanos. La presencia musulmana queda atestiguada con la existencia
del amurallamiento medieval que encierra el precioso recinto
medieval.
La
muralla de origen musulmán, cuyos primeros tramos fueron levantados
entre los siglos IX y XI, formaba parte de un entramado defensivo
erigido en el corazón de la Península Ibérica para deterner las
avanzadillas cristianas y asegurar la destacada plaza de Toledo. No
obstante lo que vemos en la actualidad es el resultado de sucesivas
ampliaciones.
La
verdadera historia de Buitrago comienza en el año 1083, cuando la
plaza fue conquistada por el rey Alfonso VI, que concede derecho de
repoblación. Juana de Orozco contrajo matrimonio con Gonzalo Yañez
de Mendoza (montero mayor de Alfonso XI) y como dote llevó Buitrago
y también Hita. De esta unión nació Pedro Gónzalez de Mendoza. En
1368 Pedro Gónzalez de Mendoza apoyó a Enrique II de Trastámara en
la guerra civil contra su hermano Pedro I. La victoria de Enrique II
significó la entronización de los Trastámara en Castilla. Desde
estos momentos los Mendoza estuvieron estrechamente vinculados a la
Sierra Norte Madrileña. Este Gónzalez de Mendoza fundó, con el
beneplácito de Juan I de Castilla, el mayorazgo de Buitrago en 1380.
Los
Mendoza, originarios de Álava, se convirtieron en un de los más
poderosos y prestigiosos apellidos nobiliarios de España, y el
Señorío de Buitrago se mantuvo, con todas sus servidumbres, hasta
el siglo XIX con el desarrollo del liberalismo. Miembro destacado de
esta familia fue Íñigo López de Mendoza, el Marqués de
Santillana. El noble y poeta buscó inspiración más de una vez a
orillas del Lozoya, y tan fuerte fue su vínculo con Buitrago, que
acometió importantes obras arquitectónicas, como el alcázar,
encajado en el antiguo recinto amurallado.
El
castillo construido por el Marqués es singular por tres motivos: por
estar edificado sobre la muralla urbana preexistente, por no seguir
los modelos clásicos al carecer de torre del homenaje y por utilizar
un estilo mudéjar con predominio del ladrillo. El alcázar aprovecha
una de las esquinas del recinto árabe, construyendo dos muros que
miran al interior de la villa y cierran el nuevo edificio. De la
misma forma que los Mendoza ejercen su poder sobre Buitrago, la
residencia fortificada se superpone a la antigua muralla. Un foso y
una barrera protegen el alcázar, tanto de las tropas enemigas como
de posibles revueltas internas.
En
el año 1467 el patriarca de los Mendoza, Iñigo López de Mendoza y
Figueroa, custodió aquí a la infanta doña Juana, mientras Enrique
IV intentaba controlar a los inquietos magnates y clamar los
crispados ánimos de la nobleza castellana. Un año más tarde, la
reina de Castilla Juana de Avis, se reunió aquí con su hija.
La
coracha, segmento de muralla que desciende hacia el río, fortifica
el vado, protege el puente y controla el tráfico fluvial. No podemos
olvidar que hasta la irrupción del caballo de hierro y las más
modernas carreteras asfaltadas, los ríos constituían la más
importante vía de comunicación. El puente fue privatizado por el
marqués para conectar el castillo con su coto de caza situado a la
otra orilla.
El
Marqués de Santillana fundó en la primera mitad del siglo XV el
Hospital de San Salvador (destruído durante la Guerra Civil) y la
iglesia de Santa María del Castillo. Esta iglesia, construida en
silleria y que presenta una torre en estilo mudéjar, se alza frente
a la entrada de la muralla. Es la única superviviente de las cuatro
parroquias que llegaron a existir en la villa.
El
escudo de armas de la ciudad, concedido por Alfonso VI, presenta una
res, una encina y la leyenda “Ad alenda pecora” (para el sustento
del ganado).
Situada
en una de las principales rutas que conectan las dos Castillas, a lo
largo de las centurias, Buitrago se consolidó como cabeza de una
comarca que vivía del ganado y basaba su riqueza en la lana. La
población vivió su etapa de apogeo en el siglo XVI con el inicio
del Renacimiento.
Enrique
de Mesa en “Andanzas Serranas” (1910) nos deleita con unas
palabras sobre Buitrago: “Esta es la famosa villa de Buitrago,
pétrea reliquia de la España épica y fuerte, que alza a orillas
del Lozoya la ruinosa senectud de sus muros. Hijas de los neveros son
las aguas que ciñen el tajado risco en que se asienta; aires de
frescura y aroma serranos son los que silban en sus almenas rotas.
Para lo poeta, sus piedras milenarias guardan fragancia de poseía,
que no en balde fue su señor y dueño aquel viril y dulce marqués
de Santillana”.
Buitrago
bebe de las gélidas aguas del Lozoya, casi en la falda misma de
Somosierra, es una preciosa villa cercada por muros almenados
guarnecidos por altos torreones, y fue durante centurias una preciada
posesión del influyente linaje de los Mendoza.
viernes, 19 de febrero de 2016
DE GANADOS Y ÓRDENES MILITARES EN EXTREMADURA.
Los verracos de granito
que aparecen en Extremadura, al igual que en otras regiones meseteñas
al sur del Duero, desempeñan el papel de iconos imperecederos de una
actividad milenaria: la ganadería. El mundo moderno y globalizado
nos ha vuelto amnésicos, y hemos olvidado nuestro pasado. Un tiempo
en que luchábamos codo con codo con la tierra para conseguir nuestro
sustento diario.
Enormes rebaños
recorriendo las cañadas extremeñas, millares de pezuñas levantan una gigantesca nube de polvo y arena, conducidos por esforzados
pastores hijos de una estirpe de rudos caminantes, como los
describiera Antonio Machado allá por el '98.
Históricamente la
ganadería es una actividad económica que se adapta, más bien que
mal, a la situación de inestabilidad y constante amenaza en la que
se vivía en los territorios de frontera entre moros y cristianos
durante la Edad Media (tan lejana como desconocida).
Los ganaderos de las
mestas fueron secularmente sustituyendo a los primitivos pastores
vettones (artífices de los toscos verracos de piedra) y aunque los
tiempos fueron auspiciando algunos cambios, en esencia la dureza de
la vida pastorial apenas había sufrido modificaciones: el sol, el
frío, el polvo y la ventisca continuaban siendo los inseparables
compañeros de fatiga.
Las órdenes militares
asentadas en la región extremeña, el Temple, los santiaguistas que
nacen al amparo de la defensa de la ciudad de Badajoz y la autóctona
Orden de Alcántara, basaban parte de su riqueza económica en las
cabañas ganaderas. Precisamente entre las posesiones físicas de las
encomiendas templarias estudiadas ocupan un lugar destacado las
dehesas destinadas (prácticamente) en su totalidad al albergue de
ganados trashumantes. Para que esta actividad resulte posible y
rentable era necesario defender los pastos y vigilar los caminos
(cañadas y cordeles) y de ello se encagarían los freires y la
milicia templaria. Si hacemos caso de las noticias sobre el elevado
tránsito de ganado por estas tierras y el conocimiento de las rentas
recibidas, es posible afirmar que la ganadería trashumante se
convierte en el principal activo económico para la Orden del Temple
en Extremadura, en especial en las tierras de la Baja Extremadura.
Los numerosos castillos y torreones que salpican la geografia
extremeña pudieron estar vinculados a la vigilancia y defensa de
pastos, cañadas y rebaños.
Etiquetas:
Extremadura,
Ganadería,
Iberia Medieval Cristiana,
Orden de Alcántara,
Orden de Santiago,
Orden del Temple,
Trashumancia,
Verraco,
Vettones
sábado, 9 de enero de 2016
¿TRASHUMANCIA PROTOHISTÓRICA?
Entre
el año 190 a.C. y 181 a.C., según nos informan Polibio y Tito Livio
entre otros, y en años anteriores a la guerra abierta de Viriato
contra Roma, se producen movimientos anuales de lusitanos,
acompañados ocasionalmente por vetones, desde las agrestes zonas
montañosas de la Mesopotamia extremeña hasta las fértiles llanuras
andaluzas. Tradicionalmente estas expediciones se han venido
explicando desde el punto de vista de un bandolerismo
institucionalizado entre estos pueblos. La pobreza, las naturaleza
agresiva de estas gentes y la aridez de las tierras han servido para
entender este fenómeno. En los últimos tiempos se ha propuesto una
hipótesis alternativa, y más complementaria que absoluta (y
excluyente); la práctica de la trashumancia.
Jesús
Sánchez Corriendo expuso en un artículo “¿Bandidos Lusitanos o
Pastores Trashumantes?” (H. Ant. XXII. 1997) esta interesante
hipótesis, según la cual, esos movimientos de lusitanos y vetones,
junto a sus rebaños y familias, respondían a la necesidad de buscar
pastos invernales para apacentar al ganado. Por supuesto estos grupos
de población iban armados, con la intención legítima de proteger
sus ganados. La consecuencia inmediata de muchos de estos
desplazamientos, era el choque armado con el gobernador provincial de
turno. De estos combates nos informan puntualmente las fuentes
escritas de la época. “En
realidad, las gentes de las regiones más arriba del Anas y del Tajo
debían acercarse todos los años al sur en busca de pastizales donde
apacentar a sus ganados en invierno, lejos del frío de la Meseta. Si
nadie les impedía el paso hacia unas tierras a las que les llevaba
la costumbre, adquirida por prácticas tradicionales, no se
producirían enfrentamientos armados, y los desordenes se
limitarían, en todo caso, a los habituales choques de intereses con
los agricultores. Sin embargo esta práctica seminómada creaba
problemas a los gobernadores romanos porque suponía la entrada de
grupos de población ajenos al poder militar, que desestabilizaban la
provincia al quebrar las fronteras, y llevaban a cabo una actividad
económica que escapaba al control de los nuevos dueños de la
región. Por eso se les atacaba en cuanto había oportunidad, y se
les calificaba como bandidos, gentes de fuera de la ley”.
Para
Sánchez Corriendo existía además, una relación entre esta
práctica ganadera y las llamadas estelas del suroeste. “Creemos
que la relación estelas-tierras de pastos- caminos de ganado es
evidente. La funcionalidad de las estelas como anunciadoras de la
presencia próxima de los prados y como delimitadoras de las comarcas
donde se podía aprovechar el pasto, introduce un nuevo elemento a
considerar en la presente investigación sobre la ganadería
trashumante en la Antigüedad: las estelas marcarían las áreas en
que los pastores y sus rebaños podían instalarse para pasar el
invierno, sirviéndose de los pastos que allí había”.
Debemos suponer por tanto la práctica de acuerdos y pactos mutuos,
basados en algún tipo de ley no escrita, para el aprovechamiento,
más o menos comunal, de dichos pastos, por pueblos de diferente
procedencia.
Según
este último apunte ¿podemos atribuir una función similar a los
famosos verracos vetones?.
Quizás
nunca podamos afirmar a ciencia cierta la existencia de una
trashumancia a gran escala para esta época tan temprana, pero la
intuición más que la erudición nos llevan a concebir las vías
históricas (como la Vía de la Plata) como inmemoriales cañadas
para el ganado.
Etiquetas:
Extremadura,
Ganadería,
Lusitanos,
Península Ibérica Prerromana,
Sánchez Corriendo,
Trashumancia,
Verraco,
Vettones,
Vía de la Plata,
Viriato
Suscribirse a:
Entradas (Atom)