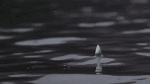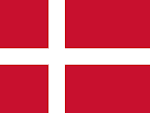En los inicios del Japón
La Cultura Jomon, basada
más en la caza y la pesca, que en las prácticas agrícolas, se
extendió por un conjunto de pequeñas islas situadas en el extremo
más oriental de Asia. Se originó por la evolución de las culturas
paleolíticas de la región alrededor del 10.000 a.C. y se alargó en
el tiempo hasta el 400 a.C. cuando fue sustituida por la cultura
agrícola conocida como yayoi.
La cultura jomon se
desarrolló en un ámbito netamente insular, por tanto apenas recibió
influencias externas procedentes de los vecinos continentales, algo
totalmente paradigmático de la Civilización Japonesa, el
aislamiento. Este aislamiento propició el surgimiento de formas de
vida peculiares e independientes.
Las características
esenciales del complejo cultural de Jomón son las siguientes:
Un sistema económico
basado en el trinomio caza-pesca-recolección
Fabricación y
utilización de cerámica. Los períodos de la historia jomón se
corresponden a la cronología de sus cerámicas. En total los
arqueólogos han datado seis tipos de cerámica
Uso del arco para
actividades cinegéticas
Domesticación del
perro
Existencia de una
sólida estructura social
Realización de
empresas marítimas a bordo de embarcaciones huecas.
La cerámica es uno de
los elementos más significativos de la cultura jomón. Se utilizaban
como recipientes, pero también servían para hervir alimentos, como
atestigua la decoloración producida por fuegos secundarios. La
aparición de cerámica en yacimientos del período jomón es un
hecho poco frecuente entre poblaciones de cazadores-recolectores de
cualquier parte del mundo.
Hervir alimentos permitió
a los jomón explotar muchos recursos vegetales que no era posible
consumir crudos, y además posibilitó disponer de alimentos
suficientes en cualquier época del año dentro de un radio no
excesivamente amplio, sin necesidad de tener que desplazarse. Por
tanto, a partir de esto, fue posible la vida sedentaria en poblados.
La típica aldea jomón
se organizaba disponiendo las viviendas alrededor de una especie de
plaza central, contando además con fosas de almacenamiento. Aquí
tenemos otros rasgo original, los jomón son el único pueblo de
cazadores-recolectores que estaban en disposición de ir acumulando
“cosas”. La mayoría de los grupos de cazadores-recolectores
reducen al mínimo sus posesiones, para así facilitar su continuo
nomadeo.
Una de las claves del
éxito de estas poblaciones jomón, fue su relación con el entorno y
su capacidad para incluir en su dieta todo tipo de alimentos. En ese
sentido podemos mencionar entre sus piezas de caza mayor, a ciervos,
jabalíes, osos y gamuzas, complementados con animales de menor
tamaño como el lobo, el zorro, el mapache, la liebre e incluso al
rata, y así hasta 60 especies; prácticamente la totalidad de los
mamíferos existentes en el archipiélago del Japón, eran
susceptibles de acabar en el estómago de esta gente. Al ingente
aporte de carne de mamífero hay que añadir el consumo de más de
300 especies de moluscos, más de 70 de peces y más de 35 de aves.
En cuanto a los
vegetales, los yacimientos nos informan de más de 300 especies que
pudieron ser consumidas, teniendo en cuenta además que diferentes
partes de una planta, raíz, tallo, hoja, flor, semilla, podían
servir de alimento.
El empleo y consumo de
esta ingente cantidad de especies, tanto animales como vegetales,
requería de ir recopilando amplios conocimientos sobre los mismos.
“El empleo de tal
variedad de recursos alimentarios requería, sin embargo, una gran
cantidad de conocimientos, que los grupos jomon debieron intentar
adquirir. En otras palabras, los pueblos jomon comprendieron la
necesidad de diversificar su dieta y de disponer de los conocimientos
necesarios para ello y se dedicaron conscientemente a alcanzar ese
objetivo. En esto consistió la denominada “estrategia de
desarrollo sostenible” que adoptaron los pueblos jomon y que
ilustraba bien las relaciones que estos grupos mantenían con su
entorno”
Tatsuo Kobayashi
Un aspecto importante es
que muchas de esas especies animales y vegetales no era posible
consumirlas crudas. Por este motivo los jomon tuvieron que inventar y
descubrir diferentes técnicas de hacerlas comestibles. El hervir
determinados frutos, como castañas o bellotas, no solo posibiliba su
consumo, sino que sobre todo, permitía eliminar el tanino, el
amargor, y en ocasiones, incluso el veneno.
Hablando de venenos. En
la actualidad uno de los manjares más exquisitos de la cocina
japonesa es el pez globo, un pez extraordinariamente venenoso, que lo
hace a la vez muy peligroso. En Japón hace falta una licencia
especial para servirlo en restaurantes. Sin embargo, en yacimientos
jomon se han encontrado abundantes mandíbulas de peces globos, lo
que demuestra, una vez más, la capacidad de los jomon para
extraerles el veneno y poder degustarlos.
A pesar de todo lo
apuntado sobre caza, pesca y recolección, los jomon también eran
capaces de producir alimentos vegetales, como frijoles y calabazas,
aunque a pequeña escala y sin adoptar modos de vida agrícola. Este
hecho aconteció en Japón a partir del siglo IV a.C. con la
introducción del arroz.
En cuanto a la
domesticación de animales, está probado que lo hicieron con el
perro y es bastante probable que hicieran lo propio con el jabalí.
Para conservar y
almacenar alimentos disponían de tres técnicas, el ahumado, el
secado y la fermentación. Estas técnicas contribuyeron a la
estabilidad nutricional de los jomon, pues tenían alimentos
prácticamente todo el año.
En su vida diaria, para
realizar todas estas tareas descritas, los jomon contaban con lanza,
arco y flecha, junto a trampas fosos para la caza. Anzuelos, arpones,
redes y barreras para la pesca. Herramientas como cestas, vasijas,
martillos, cuchillos, piedras de afilar, hachas y punzones. La mayor
parte de este utillaje formó parte de la vida jomon desde sus
inicios, y sufrió pocas modificaciones durante toda su existencia.
Hacia el año 700 a.C.
pobladores procedentes de la península de Corea introdujeron el
cultivo del arroz en el noroeste de la isla de Kyushu. La cultura
jomon comenzó a recibir influencias de esta nueva forma de vida. No
obstante, la cultura jomon de cazadores-recolectores-pescadores,
siguió manteniendo su personalidad hasta el 300 a.C., cuando fueron
definitivamente sustituidos por la cultura agrícola de los yayoi.