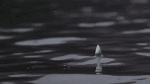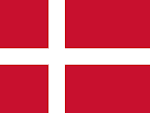Amardos es un nombre genérico
con el que los autores clásicos designaban a los pueblos nómadas
que vivían del robo y vivían del pillaje. Probablemente el vocablo
procede del persa amardu, que significa feroz. Por esta razón a los
amardos se les ha asignado diferentes puntos de origen y residencia:
según Estrabón moraban a orillas del mar Caspio, Pomponio Mela se
refiere a ellos como habitantes de Escitia y Plinio los considera
vecinos de los partos. Tanta disparidad viene a confirma el carácter
nómada de este pueblo cuyo origen, probablemente, haya que buscarlo
en Persia.
Mostrando entradas con la etiqueta Nomadismo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Nomadismo. Mostrar todas las entradas
miércoles, 23 de diciembre de 2020
martes, 19 de febrero de 2019
MASMUDA, SANHAYA Y ZANATA.
Masmuda,
Sanhaya y Zanata son el nombre de los tres grupos tribales bereberes
más destacados en la larga historia del Magreb.
Los
Masmuda eran sedentarios (y más antiguos) y se repartían por el
Oeste, el Rif, Yebala, y sobre todo el Alto Atlas y el Anti Atlas.
Los
Sanhaya, eran camelleros del Sahara Occidental o pastores
trashumantes del Alto y Medio Atlas. Por su condición nómada van a
chocar con los masmuda.
Los Zanata
eran nómadas del Marruecos oriental. Su poder militar les otorga
supremacia sobre los pueblos que les rodean.
jueves, 31 de enero de 2019
ALANOS.
De complicado origen, los alanos,
procedentes de Asia Central, fueron uno de los múltiples pueblos que
aprovechando la crisis del siglo III realizaron incursiones en las
tierras del Imperio Romano. Parece ser que serían de procedencia
irania, con quienes les uniría la lengua y otros aspectos
culturales, procederían de las zonas montañosas, pues parece que el
término “alain” significa montaña.
Según Amiano, autor de Res Gestae;“casi todos los alanos eran algo rubios, de hermosas facciones y arrogante figura, consideraban como una felicidad morir en la guerra, y su mayor timbre de gloria era el haber matado a un enemigo, cuyos despojos gloriosos, especialmente la piel de su cráneo colgaban como trofeo del petral de sus caballos de guerra, no tenían templos, ni adoraban más dios que una espada desnuda clavada en la tierra; no reconocían otra autoridad más que la de unos magistrados o jueces nombrados entre los guerreros más ancianos y valientes, y desconocían cualquier tipo de esclavitud”.
Según Amiano, autor de Res Gestae;“casi todos los alanos eran algo rubios, de hermosas facciones y arrogante figura, consideraban como una felicidad morir en la guerra, y su mayor timbre de gloria era el haber matado a un enemigo, cuyos despojos gloriosos, especialmente la piel de su cráneo colgaban como trofeo del petral de sus caballos de guerra, no tenían templos, ni adoraban más dios que una espada desnuda clavada en la tierra; no reconocían otra autoridad más que la de unos magistrados o jueces nombrados entre los guerreros más ancianos y valientes, y desconocían cualquier tipo de esclavitud”.
Los alanos llegaron a formar una especie de estado, muy mal organizado por cierto, en el siglo III, entre el Ural, el Cáucaso y el Don, que fue rápidamente destruido ante el avance imparable de los hunos.
Los historiadores (antiguos y
modernos) no se ponen de acuerdo al clasificar este pueblo y
establecer su nacionalidad. Entre Josefo, Ptolomeo, Claudiano y
Amiano Marcelino existen notables discrepancias, pues mientras unos
los identifican con los getas, otros los confunden con los escitas,
los hunos y los vándalos. El poeta Ovidio, en su largo y triste
destierro en el Ponto, describió por primera vez sus salvajes y
rudas costumbres.
Los alanos irrumpieron en Europa
en el siglo IV y se dividió en dos grupos. Uno continuó su avance
hacia el oeste, en la misma dirección que los germanos, y llegaron a
la Galia, a Lusitania y finalmente al Norte de África, donde se
fusionaron con los vándalos. El otro grupo se dirigió hacia el este
y se asentó en el Cáucaso. Se dice que en esta cordillera aún
viven algunos de sus descendientes, repartidos entre Georgia y Rusia.
En el siglo IV se asentaron en
tierras de la actual Hungría debido a la presión de los godos, y de
ahí pasaron a la Galia en el 406. Tres años después pasaron a la
península Ibérica junto con vándalos y suevos. Tras su exterminio
por el rey visigodo Valia en el 418, sus supervivientes se unieron a
los vándalos de Genserico, que terminaron fundando un reino en el
norte de África.
Etiquetas:
Amiano Marcelino,
Antigüedad Tardía,
Asia Central,
Cáucaso,
Edad Media,
Estepas Euroasiáticas,
Flavio Josefo,
Hungría,
Nomadismo,
Suevos,
Ural,
Vándalos,
Visigodos
domingo, 27 de enero de 2019
CAZADORES, NÓMADAS, GUERREROS.
Las invasiones fulgurantes de los
turcomongoles – desde los hunos en el siglo IV hasta Tamerlán
(1360 – 1404) – se inspiraban en el modelo mítico de los
cazadores primitivos de Eurasia: el predador que persigue la caza en
la estepa. La rapidez y lo imprevisible de sus movimientos, el
exterminio de poblaciones enteras, la aniquilación de los signos
externos de la cultura sedentaria (ciudades y aldeas) hacen que los
jinetes hunos, ávaros, turcos y mongoles se parezcan a las manadas
de lobos que dan caza a los cérvidos de las estepas o atacan los
rebaños de los pastores nómadas. No cabe duda de que los jefes
militares conocían perfectamente la importancia estratégica y las
consecuencias políticas de aquel comportamiento, pero es cierto
también que en todo ello desempeñaba un papel importante el
prestigio mítico del cazador por excelencia, el animal predador.
Muchas tribus altaicas reinvindicaban como antepasado a un lobo
sobrenatural.
Mirce Eliade.
Historia de las creencias y de las
ideas religiosas.
sábado, 14 de julio de 2018
GRAN MURALLA CHINA.
Esclavos, prisioneros de guerra,
súbditos leales y todo tipo de trabajadores sin cualificación,
dejaron sus fuerzas y su vidas para levantar estos recios muros.
Esforzados albañiles dirigidos por exigentes capataces, domeñaron
la naturaleza y fortificaron (aún más) la roca, con piedra y
argamasa.
Desde el Pacífico al Gobi, el
chino conquistó las montañas con esta obra de ingeniería ciclópea,
una empresa colosal que mantuvo ocupado a miles de hombres durante
cientos de años. Por merecimiento propio una de las Siete Maravillas
del mundo moderno, el primer emperador Qi Shi Huang Ti, unificó el
territorio y todas las murallas existentes para crear este monumento
a la constancia y determinación. Maltrecha por el paso de los años,
los soberanos Ming le confirieron su aspecto definitivo.
La muralla se encresta mientras
la bruma cubre la montaña.
Las almenas siempre miran hacia
el Norte, más allá es tierra de bárbaros.
Hacia septentrión se
extiende la inhóspita Mongolia, la patria de los rudos jinetes
nómadas de las estepas, tan diferentes del civilizado chino. Eterna
disputa entre pastor y campesino, entre nómada y sedentario, entre
guerrero y soldado.
Y aunque los chinos siempre
miraron hacia el exterior vigilando las fronteras, la mayoría de las
veces el enemigo ya se encontraba en casa, a espaldas de la Gran
Muralla.
En una ocasión dijo Mao “para
ser un hombre de verdad, hay que subir esta muralla”. Un monolito,
en el que se fotografía todo el mundo, recuerda la frase, el
momento, y como no, al estadista.
La guarnición defiende cada
fortín, los centinelas encienden hogueras para comunicarse con el
resto de las torres. Esta es la primera línea de contención para
mantener alejados a los peligrosos y molestos nómadas esteparios:
hunos, turcos, mongoles, pueblos salvajes como perros a ojos de los
sofisticados chinos.
Escaleras y rampas de pronunciada
pendiente unen una torre con otra. Forman un camino de ronda que se
pierde más allá de donde alcanza la visión. Salvan, a veces
bruscamente, colinas, picos y repechos, o se precipitan
vertiginosamente sobre valles y llanuras.
Una de las grandes ilusiones de
mi vida era subir esos escalones y asomarme por las almenas. Allá a
lo lejos, el desierto y la vastísima Mongolia. De la niebla surge la
muralla misma, construida con tesón (y una cuadriculada
organización). Su función, como la de los pirámides de la Meseta
de Gizeh, era configurar un estado centralizado. Más allá de
defender una frontera – por otro lado indefendible – la cuestión
era implicar a todos los súbditos (directa o indirectamente) en la
tarea.
La más truculenta de las
tradiciones sostiene, que todos las personas que morían mientras
trabajaban en su construcción, eran emparedadas en sus muros, de
forma que se convirtieran en eternos guardianes de la Gran Muralla
China.
Etiquetas:
Arquitectura,
China,
Dinastía Ming,
Estepas Euroasiáticas,
Fortificación,
Gobi,
Gran Muralla,
Hunos,
Mongoles,
Nomadismo,
Pastoreo,
Qi Shi Huang Di
jueves, 28 de abril de 2016
GÖK TUKLER, LOS TURCOS CELESTIALES.
Gök, dios del Cielo, era
la principal deidad de una tribu turca, conocida por ese motivo como
Turcos Celestiales, que formaron el primer imperio turco del que
tenemos noticias. La gente de esta tribu se consideraban hijos del
cielo y de una loba. El lobo, y el inmenso cielo azul, son dos de los
símbolos tradicionales de los pueblos esteparios. Los turcos
mantendrán el culto al lobo hasta su conversión al Islam. Antes de
obedecer el Imán, los turcos eran guiados en el mundo de los
espíritus por el chamán.
Los Gök Tukler – o
köktürk – procedentes de los montes Altai, crearon una poderosa
confederación y bajo el mando de Bumin Khan, conquistaron buena
parte de Asia Central y fundaron un destacado imperio territorial
destruyendo de paso, el imperio de los ruan ruan. Desde esta
privilegiada posición los köktürk controlaban algunos tramos de la
lucrativa Ruta de la Seda. Más tarde Bumin Khan intentó casarse con
una princesa ávara, pero fue rechazado por su familia que lo
consideraba un simple herrero. Y esta es otra actividad (además de
la guerra y la cría de caballos) en la que sobresalían los turcos:
la metalurgia.
El imperio prolongó su
existencia casi dos centurias. En 744 se desintegró como
consecuencia de una sublevación generalizada y el continuo
hostigamiento de otras tribus túrquicas, como los uigures. Antes que
todo eso, y a la muerte del fundador, el kaganato se dividió en dos
ramas; una oriental que acabó dominada por los chinos y otra
occidental que se aproximó a Persia, adoptando algunos principios
del zoroastrismo. Kutlu Jagán reunificó el imperio, que viviría
entonces, siglo VII, sus momentos de mayor esplendor. En esa época
crearon un sistema de escritura (de la que existen algunos
testimonios) que guardaban ciertas semejanza con las “runas”.
Etiquetas:
Asia Central,
Avaros,
Bumin Khan,
China,
Estepas Euroasiáticas,
Köktürk,
Kutlu Jagan,
Nomadismo,
Pastoreo,
Ruan Ruan,
Ruta de la Seda,
Turcos
lunes, 18 de abril de 2016
YURTA MAGIAR.
Aunque a los urbanitas
sedentarios del siglo XXI nos parecen todas iguales, los húngaros
cuentan que sus yurtas tradicionales son diferentes a las más
famosas de los mongoles. Se trata de pequeñas variaciones en la
estructura de esta vivienda portátil.
En Opusztazser, un
impresionante museo al aire libre sobre la milenaria cultura magiar
podemos visitar una yurta del siglo X, como las que utilizaron los
ancestros de los húngaros. Los magiares, pueblo de jinetes
procedentes de Asia Central, encontraron en la llanura panónica un
hogar perfecto.
El patriarca se sienta en el centro de la vivienda, y a un lado se disponen los hombres y al
otro las mujeres.
Junto al asiento del
jefe destaca un pequeño altar pagano, y a la mano una botella para
la libaciones rituales.
viernes, 11 de septiembre de 2015
PUEBLO KAZAJO.
El pueblo kazajo – o
kazako – de estirpe mongola y lengua turca, ocupaba una amplia
región, una inabarcable océano estepario ideal para la
domesticación del caballo, dedicado fundamentalmente al pastoreo
nómada, y organizado en clanes. Entre los siglos XIV y XV, en un
proceso paulatino, fueron adoptando la religión islámica, siendo
conquistados y dominados por los rusos a lo largo del siglo XVIII.
jueves, 23 de octubre de 2014
LAS CORRERÍAS DE LOS MAGIARES.
Con la agilidad de un
cervatillo, la velocidad de una saeta y la resistencia de un lobo,
las hordas de magiares se lanzaron a devastar la inmensa llanura
panónica y todas las tierras adyacentes. Una época de convulsiones,
inestabilidad e inseguridad, un momento coyuntural en que nuevos
pueblos hacen su aparición en el escenario europeo. Una etapa
conocida antaño como "Segundas Invasionres", cuyos
protagonistas, normandos, eslavos, sarracenos y magiares,
aprovecharon la desaparición del Imperio Carolingio para campar a
sus anchas por todos los rincones de Europa.
Cuando estaba a punto de
finalizar el siglo IX, los magiares, con el caudillo Arpad al frente,
penetran como una cuña en el Corazón de Europa, con una fuerza
combativa capaz de vencer a cuantos ejércitos les salen al paso. Los
nómadas húngaros una vez llegados a Europa se especializaron en
perpetrar correrías e incursiones de pillaje con el único objetivo
de obtener cuantioso botín y convertir en tributarios los lugares
atacados.
Durante esta época
conocida en la historiografía húngara como Honfoglalás ,es
decir, la Conquista de la Patria, Europa vivía fragmentada en
pequeñas entidades señoriales y feudales, herederas de la reciente
desmembración del Imperio Carolingio, una situación que facilitaba
la labor depredadora de los magiares. A pesar de su preferencia por
saquear la Francia Orientalis (Baviera, Sajonia...) los húngaros
también alcanzaron las regiones más occidentales del (antiguo)
Imperio, como Hispania y el Norte de Italia, llegando incluso a
intervenir de manera directa en el conflicto bélico existente entre
el Imperio Bizantino y los búlgaros.
Palacios, iglesias y
monasterios, lugares donde esperaban encontrar cuantiosas riquezas,
se convirtieron en los principales objetivos de las operaciones de
rapiña. Los húngaros fundieron los metales preciosos y sus expertos
orfebres elaboraron nuevos objetos y joyas según sus propios
patrones estéticos. Además, hicieron numerosos prisioneros que
fueron vendidos como esclavos en los mercados de Asia.
La Europa Cristiana
asistía atemorizada a los desmanes provocados por esta raza de
infieles, procedentes de las mismas calderas del infierno. Pronto una
nueva plegaria elevada a los cielos se hizo popular entre la gente
más humilde; "De las flechas de los húngaros, protégenos
señor".
El éxito de estas
correrías húngaras radicaba en su táctica militar, inusual en
Europa. La caballería ligera húngara (sucesora de la huna,
antepasada de la mongola), hábil y disciplinada, formada por hombres
que aprendían a montar antes que a caminar, se enfrentaban con la
tradicional caballería pesada cristiana acostumbrada a luchar en
formaciones cerradas. Los húngaros picoteaban como tábanos y los
señores europeos no sabían como reaccionar. En un primer momento
los jinetes magiares lanzaban ataques veloces y fulminantes contra el
grueso de las tropas europeas, para rápidamente iniciar una retirada
separándose en dos alas (simulando una desbandada). Las líneas
enemigas, al creerse superiores, iniciaban una inútil persecución,
se iban deshaciendo conforme avanzaban y crecía la ilusión de
victoria. A una señal, los húngaros detenían la huida y volvían
sobre las patas de sus caballos, cercaban al incauto enemigo con las
dos alas y arrojaban sobre ellos una fuerte e intensa lluvia de
flechas.
Los guerreros húngaros
utilizaban el llamado arco reflejo, que imprimía mayor energía a
las flechas, logrando lanzarlas con más potencia y a mayor
distancia. Incluso se cuenta que los arqueros eran capaces de lanzar
flechas hacia atrás mientras su montura cabalgaba hacia el frente.
“Hábilmente atisban
la ocasión conveniente y vencen a sus enemigos, no tanto con su
espada y la fuerza militar sino por medio de la astucia, con ataques
sorpresa e interrupciones en los abastos […] Su armamento es:
espada, chaleco de cuero, arco y chuzo, de esta manera en la lucha la
mayor parte de ellos utiliza dos tipos de armas, en sus hombros
llevan un chuzo, en las manos sostienen un arco y utilizan uno u otro
según la necesidad. En caso de ser perseguidos obtienen ventaja
gracias a sus arcos. […] En la mayoría de los casos disfrutan con
la lucha a distancia, la emboscada, el cerco al enemigo, la vuelta
atrás fingida y la distribución en unidades militares dispersas.”
León VI el Sabio: Táctica.
Estas
correrías cumplían una doble función: obtener riquezas y aliviar
las tensiones que comenzaban a surgir y fraguar en el seno de la
sociedas magiar.
El
nuevo territorio era muy diferente de sus inabarcables estepas, y no
era apto para seguir practicando la tradicional ganadería
trashumante. Durante el proceso de colonización, las tierras más
fértiles y las praderas más ricas, pasaron a formar parte del
patrimonio de los más poderosos. Esta apropiación trajo consigo el
aumento de las diferencias económicas ya existentes. Mientras estre
proceso de diferenciación social se iba enquistando en las bases de
la sociedad magiar tradicionalmente nómada, los hombres libres,
siguiendo con los valores tradicionales de una sociedad guerrera y
una cultura del caballo, continuaron siendo guerreros de las estepas
que se enriquecían mediante el saqueo y la obtención de valiosos
botines.
El
interés de la nación, o mejor dicho de los jefes más poderosos de
la misma, exigía la pacificación, ya que frente a los dos imperios
más poderosos (Romano Germánico y Bizantino) Hungría no tenía
nada que hacer. Por otro lado las continuas correrías favorecieron
fundamentalmente a la tribu del príncipe, ya que esta no participaba
en las campañas militares y además había ocupado un lugar
estratégico en la región central de la Cuenca de los Cárpatos,
desde donde pudieron ocupar paulatinamente los territorios de otras
tribus. De esta manera empezó la unificación territorial y la
configuración de un nuevo reino, de la que fueron determinantes el
príncipe Geza y el primer rey, Esteban I, descendientes de la
familia Arpad.
domingo, 10 de febrero de 2013
PAROPANISADAS
Habitantes de Asia Central, controlados durante un tiempo por los Persas. Si hacemos caso de la información que trasnmite Amiano, su territorio iría desde la frontera con los indos hasta el mismo Cáucaso. Un pueblo que abarcase ese inmenso territorio, no tiene más remedio que ser nómada. Por tanto, imaginamos a los paropanisadas como ganaderos nómadas, que pastorearían a sus rebaños por la interminable planicie irania.
"Próximos a esta zona habitan los paropanisadas, que tienen por el este a los indos y, por el oeste, al Cáucaso. Su región es también montañosa y por ella fluyen ríos entre los cuales el mayor es el Gordomaris, que nace en Bactria"
Amiano Marcelino 23, 6, 70.
IAXARTAS
Iaxartas, habitantes de las inhóspitas estepas, adaptados a la dureza de estériles tierras azotadas por gélidos vientos, quizás, emparentados con los aguerridos escitas. Símbolos, a la vez, de la barberie y la benevolencia de la naturaleza, en contraposición con el decadente mundo urbano.
"Hay también otros pueblos que habitan estas tierras, pero no creo necesario mencionarlos ahora, porque debo tratar otros temas. Sin embargo, merece la pena saber que, entre estas gentes, casi aisladas por la excesiva dureza del terreno, hay algunas de carácter amable y piadoso, como los iaxartas y los galactófagos. . . "
Amiano Marcelino 23, 6, 62
El río Sir Daria recibía en la Antigüedad el nombre de Jaxartes o Iaxartes; ¿dieron los iaxartas su nombre al río? ¿ o fue al revés?
"Entre los numerosos ríos que la naturaleza hace fluir por estas tierras ya sea para que se unan a otros mayores o para que, por sí mismos, desemboquen en el mar, son célebres el Rimmo, el Iaxartes y el Daico. En cambio se sabe que tienen tan sólo tres ciudades: Aspabota, Chauriana y Saga"
Amiano Marcelino 23, 6, 63.
PARSIOS
Los parsios, llamados también parrasios, están incluidos entre los pueblos nómadas que invadieron Bactria, y expulsaron a los griegos.
"Dicen que algunos de los parrasios conviven con los anariacas, que ahora son llamados parsios,"
Estrabón XI, 7,1
sábado, 9 de febrero de 2013
SARGETAS
Pueblo que moraba en las amplias llanuras que se abren al norte del Ponto Euxino. Sus usos y costumbres eran similares a la de pueblos esteparios como los maságetas y los alanos.
"De este modo, en el propio inicio de esta zona, donde se suavizan ya los montes Rifeos habitan los aremfeos, pueblo conocido por su justicia y amabilidad, en torno al cual corren los ríos Cronio y Visula. Junto a ellos encontramos a los masagetas, alanos, sargetas y otros muchos pueblos desconocidos, de los que no nos han llegado ni sus nombres ni sus costumbres"
Amiano Marcelino 22, 8, 38.
jueves, 25 de octubre de 2012
EL IMPERIO ESTEPARIO DE LOS XIONGNU
Los chinos consideraban a los xiongnu como el prototipo ideal de los pueblos nómadas de las estepas, personificación de la más absoluta barbarie.
El nombre xiongnu aparece en las fuentes chinas hacia el 230 a.C. , aunque probablemente la existencia de este pueblo se remonta a las más remotas dinastías. El primer problema con que nos enfrentamos es el nombre que vamos a utilizar xiongnu o hsiong-nu. Me decantaré arbitrariamente por xiongnu. La palabra para designar a los líderes es SHANYU.
Los xiongnu desempeñaron en las fronteras orientales de las Estepas Euroasiáticas, el mismo papel, idéntico rol al jugado por los escitas en los límetes occidentales de las mismas estepas.
El historiador chino de la Antigüedad Sima Qian nos ofrece una descripción, seguramente cargada de tópicos.
"Vagan por las tierras en busca de agua y pastos. Sus ciudades no tienen muros ni son permanentes y tampoco llevan a cabo ningún tipo de cultivo".
El apogeo xiongnu se inicia son el shanyu Maodun (209 - 174 a.C.), que se aupó al liderazgo tras asesinar a sangre fría a su propio padre. Para continuación lanzarse a vencer a todos sus vecinos y enemigos, siendo los más difíciles de doblegar los temibles yuezhi, sentando las bases del Imperio Xiongnu.
La principal ambición de Maodun era equipararse a los soberanos de la dinastía Han, para ello se pusieron en marcha una serie de tratados, llamados heqin.
Por estos tratados, heqin, el shanyu recibía como esposa a una "auténtica princesa china" y regularmente eran agasajados con ricos presentes y ostentosos regalos. Como contrapartida, los xiongnu se abstrendrían de atacar los territorios de los Han. Este tipo de acuerdos, han sido históricamente muy frecuentes, en toda época y lugar, entre los estados sedentarios y las sociedades nómadas; especialmente en momentos de creciente poder de los grupos nómadas.
Los xiongnu eran un pueblo nómada de las inabarcables estepas del Asia Central, eficaces guerreros, excelentes jinetes y buenos pastores de caballos. Su principal fuerza militar eran los arqueros a caballo, propicios para rápidos ataques y veloces retiradas. Utilizando estas tácticas de hostigamiento, conseguía confundir y agotar a los ejércitos más organizados. Los varones aprenden desde su infancia a montar a caballo y a disparar con el arco.
En palabras del propio Maodun "Apenas divisan al enemigo, se abaten sobre él como una bandada de pájaros, ansiosos por el botín".
Las estepas no son buenas tierras para el cultivo, por tanto la actividad económica de los xiongnu giraba en torno al caballo. Comerciaban con las sociedades sedentarias, ofreciendo caballos y pieles, a cambio de grano, para su alimentación, y objetos suntuosos y de prestigio, como por ejemplo la seda, productos ambicionados por la clase dirigente xiongnu.
Adoraban al cielo, al que llamaban Tengri, nombre que posteriormente adoptaron turcos y mongoles, al Sol y a la Luna, y rendían culto a sus antepasados, a los que habían enterrado en cajas de madera en el interior de cámaras funerarias.
La cohesión de este vasto imperio siempre fue problemáticas, y en el año 54 a.C. se produjo la división en un estado del Norte, y otro estado en el Sur.
El estado del Sur, pronto se convirtió en tributario de los Han y hacia mediados del siglo IV d.C., ya había perdido totalmente su identidad étnica.
El estado del Norte, bajo el liderazgo del shanyu Zhizhi, mantuvo su base en Mongolia, pero enfrentado continuamente a múltiples problemas. Los conflictos eran constantes y los enemigos múltiples. Atacados por los chinos, varios pueblos del Asia Central, como los xianbei, y por sus propios "hermanos del sur", los xiongnu desaparecieron de la historia hacia el siglo II d.C.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)