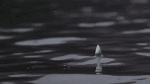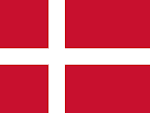Desde tiempos inmemoriales el agua ha sido el bien más preciado por las sociedades humanas. El líquido elemento es esencial para la agricultura, actividad insustituible para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las poblaciones. Al control de las aguas vinculamos el origen de las primeras ciudades, y por ende, de las civilizaciones. En medio de la extensa llanura manchega se elevan unas extrañas construcciones, levantadas durante la prehistoria, cuyo existencia se vincula, precisamente, a este imprescindible recurso.
Un largo periodo de pertinaz sequía (evento climático 4.2 ka cal BP) en la lejana Edad del Bronce, como Mad Max, pero en la prehistoria ibérica. ¿Un pasado apocalíptico?. Los hombres y las mujeres del Bronce Manchego construyeron estas motillas fortificadas para proteger los recursos más importantes; el agua y el grano (el pozo y los silos). Las guerras por el agua no son cosas exclusivas de nuestros futuros.
Hace casi cincuenta años comenzaron los trabajos arqueológicos. El pozo y el torreón, los gruesos muros y el interior laberíntico son los elementos que conforman esta motilla. Desde la altura del torreón era posible dominar todo el entorno. Las diferentes motillas se repartían el territorio, espaciándose varios kilómetros entre ellas. Las aldeas y las viviendas se situaban fuera de las murallas. En las tumbas se han encontrado ajuares funerarios muy simples. Las élites no residían aquí, sino en los poblados situados en las alturas. En las Motillas vivían soldados y mano de obra. Estamos en los inicios de la jerarquización social.
Los ciclos climáticos marcan la historia de la sociedades humanas. La Motilla del Azuer fue construida durante la sequía, y abandonada novecientos años después por las inundaciones. La Naturaleza marca su ley inexorable.
Patrones de asentamiento: poblados en altura y motillas.
Los primeros inicios de poblamiento en la región manchega se pueden remontar al Calcolítico o Edad del Cobre (3000 – 2.200 a.C.), aunque fue durante la Edad del Bronce (2.200 – 1500 a.C.) cuando se produjo un considerable aumento demográfico. Las comunidades que se asentaron en estas tierras lo hicieron en unos emplazamientos especiales por sus características constructivas y su estratégica ubicación geográfica: los poblados en altura y las motillas.
♠ Motillas. Atalayas sobre la llanura.
Las motillas son yacimientos de llanura con fortificación de planta central. Al estar ubicados en lugares llanos sus habitantes construyeron una alta y potente fortificación (como una montaña artificial) que permitía una alta y potente fortificación que permitía un control visual sobre el amplio territorio circundante. Atalayas elevadas sobre la llanura. Creaban un auténtico oasis en medio de la llanura que era necesario proteger de merodeadores y de bandas tribales. ¿Estamos ante una jefatura centralizada?, ¿un protoestado? ¿o eran centros autónomos?.
La peculiaridad de las Motillas se debe a su forma arquitectónica, su relación con los cursos de agua (subterráneas y fluviales) y a su función de control del territorio con todos los recursos económicos.
♠ Poblados en altura. Centros de poder.
Directamente relacionados con las motillas se encontraban loas poblados en altura. Su situación en los bordes montañosos de la llanura manchega les facilitaba el aprovechamiento agrícola y ganadero de las tierras cercanas, así como el control de las vías de intercambio que cruzaban el territorio. El comercio y la guerra han sido las formas más dinámicas de relaciones entre sociedades humanas. Una fría y ventosa, pero soleada mañana de invierno, deambulo por los alrededores de la Motilla del Azuer, y puedo imaginar a Mad Max, en un futuro improbable, atravesando estas extensas planicies horizontales.
Estos poblados estaban rodeados de unos complejos sistemas de fortificación compuestos de murallas, torres y bastiones. Las viviendas se adaptaban a las irregularidades del terreno, y estaban construidas con paredes de tapial, zócalos de piedra y techumbre de madera.
♠ Diferencias sociales.
Las diferencias existentes entre la riqueza de los ajuares funerarios de unos y otros yacimientos nos indican que las élites sociales pudieron residir en los poblados en altura controlando desde allí a las motillas.
Estas motillas, una de las tipologías arqueológicas más interesantes y originales de la Península Ibérica, actuarían como lugares de extracción, control del agua y almacenaje de productos agrícolas de los que aprovecharían tanto sus habitantes como los de los poblados en altura.
La Motilla del Azuer.
La Motilla del Azuer, vinculada al río del mismo nombre, es uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes y representativos de la región manchega. Recinto fortificado en llanura de planta central, rodeada por un pequeño poblado con su correspondiente necrópolis. La conservación de su estructura arquitectónica es excelente al no haber sido ocupada en épocas posteriores, lo que ha permitido conocer las características de este singular fortificación y las formas de vida de sus habitantes.
♠ El recinto fortificado.
Las campañas de excavación y la investigación arqueológicas nos han permitido conocer la configuración del asentamiento. La fortificación de la motilla del Azuer consistía en tres recintos amurallados concéntricos. El más interno estaba formado por una torre de planta cuadrada a la que se accedía mediante rampas embutidas en pasillos, un patio de planta trapezoidal con una estructura hidraúlica en su interior y otros dos grandes espacios que se utilizaron para almacenaje de cereales, estabulación de ganados y diversas actividades de producción relacionadas con la presencia de numerosos hornos (tostar cereales para que no se estropeasen).
De todos los espacios interiores destaca el gran patio oriental donde se localiza el pozo, una impresionante estructura con más de 4.000 años de antigüedad.
♠ La organización de los espacios.
La Motilla del Azuer ejerció durante la Edad del Bronce una importante función de gestión y control de recursos económicos (especialmente el agua). En el interior del recinto fortificado se custodiaban y protegían recursos básicos como el agua y se realizaban almacenamientos de cereales en grandes vasijas de cerámica, silos y carpachos de esparto. La presencia en otros espacios de excrementos de oveja y cabras (coprolitos) junto a varias queseras nos informan de una posible estabulación de estas especies. ¿Estamos ante el origen del apreciado queso manchego?.
♠ Casa y dieta.
Rodeando esta fortificación se encontraba el poblado, formado por casas de planta oval o rectangular, con paredes de barro, postes de madera y zócalos de mampostería. Sus habitantes vivían del cultivo de cereales como el trigo y la cebada, y de la explotación de una ganadería compuesta por pequeños rebaños de rumiantes como cabras, ovejas, junto con bóvidos, caballos y perros.
♠ Cuando echamos a volar la imaginación.
Los restos arqueológicos han sido, a lo largo de las últimas centurias, motivos de especulaciones más o menos fantasiosas, desde extraterrestres hasta civilizaciones desaparecidas. La Motilla del Azuer no ha escapado de estas elucubraciones. El oscarizado cineasta James Cameron la identifica con la Atlántida descrita por el filósofo Platón en el documental “El resurgir de la Atlántida”.