Colocados de esa forma ante el
público, el uno junto al otro, los dos sarcófagos antropoides,
masculino y femenino, parecían un matrimonio de otras épocas, y era
así sin duda como lo interpretaban quienes se detenían a
contemplarlos con esa mezcla de temor y reverencia que produce
siempre todo aquello que tiene alguna relación con la historia y con
la muerte. Sin embargo, el sarcófago femenino era unos setenta más
más antiguo, aunque fue encontrado casi un siglo más tarde que su
actual compañero para la posteridad, y lo delicado de su talla
llevaba a pensar que en efecto había una cierta evolución artística
en su diseño, quizás porque el sarcófago masculino no había sido
tallado en mármol noble y había permanecido a la intemperie
demasiado tiempo.
Ambos formaban parte de los
tesoros más valiosos del museo. En realidad, el edificio había
crecido alrededor del sarcófago masculino. El 30 de mayo de 1887, en
el transcurso de unas obras en Punta de Vaca, el lugar donde luego se
instalarían los astilleros que darían brevemente respiro a la
ciudad que ya hacía un siglo que había empezado a enmascarar su
hundimiento con la pérdida del monopolio ultramarino, se encontró
el primer sarcófago. Hubo quien lo consideró el mismísimo rey
Argantonio de Tartessos, quien al comprobar el tamaño de sus huesos
lo atribuyó a un pigmeo, y quien quiso imaginar que su procedencia
era egipcia con influencia helenizante. Al final, se cifró su
procedencia y su edad: una talla sidonense contemporánea de Platón
que quizá albergaba en su interior a un rico comerciante tan
satisfecho de sí mismo que había legado sus rasgos para la
historia. El Museo se construyó para mostrarlo al público, aunque
los dimes y diretes de prohombres y políticos, cuestiones monetarias
y otras polémicas lo habían dejado abandonado y al raso durante
décadas; quizás a eso se debiera parte de lo deteriorado de su
aspecto.
El yacimiento y los otros
cadáveres y ajuares encontrados a su alrededor llamaron la atención
de arqueólogos de todo el mundo. El comentario corriente de la
antigüedad de la ciuda y la falta de ruinas que conllevaban sus
diversos hundimientos a lo largo de la historia se veía, por fin,
negado ante la evidencia de un sarcófago gigantesco que hablaba de
la importancia de la Gadir fenicia en el mundo comercial mediterráneo
que luego sería ahogado por Roma y su imperio. Uno de aquellos
arqueólogos venidos a principios del siglo veinte se llamaba Pelayo
Quintero Atauri. Durante décadas, hasta que ya septuagenario marchó
en 1939 a Tetuán, donde murió en 1946, se dedicó a la búsqueda de
un segundo sarcófado que revalidara la influencia comercial de la
colonia, el poderío de sus mercaderes y sacerdotes, incluso, en su
fantasía el amor que el ocupante del sarcófago femenino tendría
que haber profesaro hacia su esposa, a la que sin duda había
enterrado con la misma pompa y circunstancia que se había otorgado a
sí mismo.
Quienes escuchaban ahora la
historia, resuelto el misterio, no podían evitar un escalofrío.
Porque Pelayo Quintero, a pesar de sus esfuerzos, no logró encontrar
aquel sarcófago y se lo llevó la muerte antes de que su tesis
pudiera ser demostrada.
El 26 de septiembre de 1980, en
la inevitable obra que siempre desgrana Cádiz los restos de su
pasado de oropeles y miseria, se halló el sarcófago femenino, en un
solar de la calle Ruiz de Alda (ahora convenientemente rebautizada
“Parlamento”). El sarcófago, aunque hoy los visitantes del museo
ven su tono marfileño, era de mármol policromado; como siempre, la
tardanza en retirarlo y la lluvia y el viento de aquel día borraron
del rostro de piedra de la muerta gran parte del mimo que el dinero
de sus seres queridos habían puesto en su enterramiento. También
las raíces de los árboles y la rotura del catafalco había hecho
que dos mil quinientos años de erosión carcomieran la momia
interior, de la que apenas quedaban restos y vendajes putrefactos.
Quizá a imitación de su prima lejana ibera, y aunque su
contrapartida masculina no tiene nombre específico, se la llamó
“Dama de Cádiz”.
El hallazgo no habría tenido
mayor importancia que la anécdota de no ser porque, por uno de esos
caprichos del destino, el solar donde fue descubierto el sarcófago
había sido exactamente el lugar donde Pelayo Quintero, aquel soñador
convencido de su existencia, había vivido durante años. Hoy,
conocida la anécdota y la burla del destino, no era difícil
imaginar a aquel hombre durmiendo cada noche, soñando con un
sarcófago enterrado más de dos milenios antes, rebulléndose en su
cama y buscando la respuesta a aquella comezón que lo atosigaba, sin
saber que a pocos metros de su mismo chalecito, bajo él, la Dama de
Cádiz lo llamaba cada noche, insistiéndole para que la sacara a la
luz y la colocara en el trono público que ahora compartía con el
varón que la acompañaba en la contemplación de la vida desde la
muerte.
No hay quien conozca la
historia de Pelayo Quintero y la casualidad del hallazgo que no
reprima un suspiro de perplejidad ante la jugarreta del destino. La
Dama de Cádiz, sin embargo, sonríe ahora al recordarlo por debajo
de su máscada de mármol inexpresivo. Después de dos mil quinientos
años bajo tierra, aunque se gastó las uñas intentando arañar una
salida, aunque se quemó las cuerdas vocales que ya no tenía
llamando cada noche al único hombre que confiaba en su existencia,
ahora estaba aquí, a plena luz, esperando, igual que quienes la
adoraban, su momento.
Rafael Marín.
La Ciudad
Enmascarada.













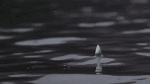


































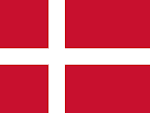



























No hay comentarios:
Publicar un comentario