La ciudad se me antojada un ente
vivo, capaz de transformarse del día a la noche, de la primavera al
verano y del otoño al invierno. Lo notaba en el sonido de los coches
y el silencio de las calles, en la prisa de los transeúntes y la
cachaza de los turistas, en el vuelo de los pájaros y el crujido de
las ramas de los árboles. Cádiz es dos ciudades y no es ninguna
ciudad al mismo tiempo: un pueblo grande para algunos, espectro de
glorias pasadas que ya no existen ni en el recuerdo. Hay luz y
soledades en la zona de extramuros, hay manchas de humedad y
algarabía en el casco antiguo. Nada es más distinto de Cádiz que
Cádiz mismo, cuando sopla el poniente o cuando salta el levante,
cuando se cubre el empedrado de cera o cuando te salpican a los ojos
los papelillos (eso que en todas partes menos aquí, pese a la
herencia genovesa, llaman confetti). Puede asaltarte cualquier
día de invierno el compás de un pasodoble, y es posible que en
algún momento del pasado, en aquellos barrios que se caían de puro
viejo y no se atrevía a levantar ningún dinero nueve, se hubiese
escuchado el repicar de una alegría, una soleá o un fandango, pero
ahora la ciudad sólo tenía una música fantasma que resucitaba cada
enero y extendía sus tentáculos de pentagramas inexistentes hasta,
en ocasiones, los primeros días de marzo. Todavía me sorprendía
escuchar a primeros de octubre el rasgueo de una guitarra o el
martilleo de un bombo y una caja, y me parecía que el tiempo, por un
instante, había ido hacia atrás, cuando lo que había hecho era dar
un brinco hacia adelante. Lo mismo que en pleno verano, cuando
paseaba por el parque de Genovés y me asomaba a la bahía en el
paseo de Santa Bárbara y me atacaba de pronto un toque de corneta
que indicaba que en algún lugar, tras el aparcamiento de coches,
ensayaba un puñado de muchachos de esos que luego desfilan con poco
garbo y peinados extraños en las procesiones de Semana Santa, cuesta
acostumbrarse a la idea de que la explosión de júbilo controlado
que es el carnaval no florece de una noche para otra, sino que obliga
a meses previos de composición y ensayo. Ese maullido extraño, el
quejido que lo mismo expresa alegría por la vida que desconcierto
ante la desgracia, llega siempre sin avisar, cualquier tarde de
septiembre o incluso antes, y yo sabía entonces el año no iba a
empezar hasta que volviera a asomar su careta desvergonzada el
carnaval que era ya la única prenda que quedaba a una ciudad que
llevaba muchos siglos muriéndose, enmascarada en la mentira de sus
propios desengaños.
Rafael Marín.
La ciudad
enmascarada.













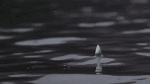


































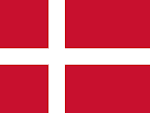



























No hay comentarios:
Publicar un comentario