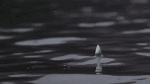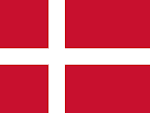- ¿No llegaste a terminar
aquella novela de la que nunca quería hablar? ¿Aquella historia tan
enigmática?.
- Oh, la terminé. Seiscientos
cuarenta y nueve folios.
- ¿Qué fue de ella? ¿Te la
rechazaron sistemáticamente y todavía la tienes guerdada en algún
cajón?
- La terminé. Ocho años de mi
vida, creo que más. Y cuando puse el punto final, y la dejé
reposar, y la volví a leer meses más tarde, me fui un día allí
mismo, a la Caleta – señaló en la oscuridad, pero desde aquí no
se veía la playa -. Y la arrojé al agua.
- ¿No te pareció buena?.
- Me pareció magnífica –
dijo José Ángel, ufano, con un resabio vanidoso del Fantasma de la
Ópera en su porte -. ¿Pero que más me daba, si no iba a llegar a
nadie, si nadie iba a comprenderla?. César Aníbal – saboreó el
nombre como si fuera un vino viejo - . Cómo habría sido el mundo si
Roma hubiese sido derrotada, como merecía, en la Segunda Guerra
Púnica.
- ¿Una historia alternativa?
- La historia que debió haber
sido – contestó él, y por un momento me pareció escuchar cierta
chispa de irritación en su voz –. En estas mismas orillas se
plantó Hani Ba'al Barqâ, y en sus templos pidio la ayuda de los
dioses. Demasiado tarde, quizá. O quizá también los dioses habían
iniciado su retirada, como nuestros antepasados gadirianos olvidaron
su historia púnica y se entregaron a Roma y se convirtieron en
Gades. Cuando Julio César visitó el mismo templo dos siglos más
tarde, ya era Hércules quien se había aposentado en el lugar, y su
poder no estaba todavía corrompido por la deserción de sus
creyentes hacia el nazareno. En mi libro, Aníbal entraba triunfante
en Roma y la historia del Mediterráneo se configuraba tal como
tendría que haber sido conocida desde el principio.
- Sin embargo, destruiste su
trabajo.
- Lo entregó al mar. ¿Qué más
daba?. ¿No queman acaso las editoriales todo el material que ya no
les sirve, porque tienen que dejar sitio a otro material más nuevo
que quizá tampoco les dará dividendos? Lo consideré mi peque
ofrenda “Agnus pro vicario” - asintió él, buscándolo con la
mirada en la noche negra; no estoy seguro de que no fuera capaz de
verlo -. Una forma de reconocer que alguien, al menos, había sido
capaz de comprender cuál tendría que haber sido el destino
verdadero de esta ciudad y aquel imperio. Sin embargo, fueron
derrotados. Y, más que derrotados, condenados al olvido y la
difamación. Como nosotros mismos. Catón el Viejo fue el molde que
luego siguieron Goebbels y muchos otros. “Ceterum censeo
Carthaginem esse delendam”. Así solí terminar el hijo de puta sus
discursos, viniera o no viniera a cuento.
- “Es más, creo que Cartago
debe ser destruída” - traduje yo.
- Veo que recuerdas tu latín.
- Tuve que dar clase un par de
años. Todavía lo recuerdo con espanto.
- Sin embargo, si Aníbal
hubiera rematado aquella gesta, hoy no hablaríamos latín,
posiblemente, sino púnico. Pero los romanos los satanizron. No sólo
prendieron fuego a su flota y sus ciudades, esclavizaron a sus
mujeres y sus hijos, pasaron a cuchillo a todos su hombres.
Subvirtieron sus cultos, ignoraron sus hazañas, convirtieron aquella
raza valiente en un chiste, o peor, en unos monstruos. Thomas Harris
no sabía que caníbal viene de caanita; o tal vez sí, es lo mismo
ya. Pero los fenicios y sus descendientes fueron más, mucho más que
buhoneros en barco, Gabriel. Fueron semilla de imperios. Y Roma,
Grecia, Israel y Egipto no sólo les robaron el alfabeto, rebajaron
su arte, se burlaron de sus dioses, ocultaron a la historia que
fueron capaces de no dejarse dominar por el Mediterréno ni por el
océano. Convirtieron en mentira la realidad de sus grandes avences,
y en falsedades los ritos de sus dioses verdaderos.
Rafael Marín. La ciudad enmascarada.