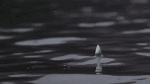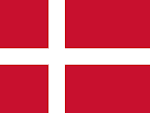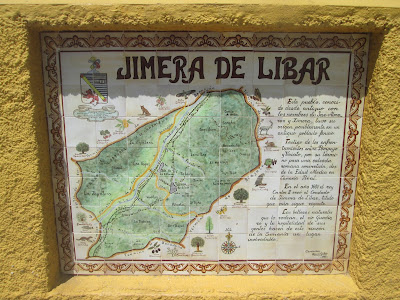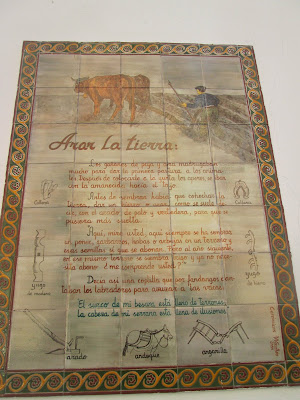Jimera de Líbar a medio camino
entre el Valle del Guadiaro y la alta montaña, es un acogedor
pueblecito en la comarca pintoresca de la Serranía de Ronda, en
pleno parque Natural de Grazalema.
El municipio Jimea de Líbar (en
algún punto entre las sierras de Cádiz y Málaga) se divide en dos
barrios, la estación, a orillas del río Guadiaro, y el pueblo
(propiamente dicho) en la montaña. La plaza de San Roque es el
centro neurálgico del bario bajo, justo enfrente de la estación.
Los alrededores del pueblo se
caracterizan por las hazas dedicados a los cultivos de secano y por
las huertas, vinculadas a los cursos de agua permanente, olivares y
almendrales.
Hasta estos picachos llegó el
lusitano Viriato en sus correrías, y aquí cerquita se produjo una
refriega entre pompeyanos y cesarianos en la famosa guerra civil que
enfrentó a estos dos grandes generales imprescindibles para
comprender la historia de Roma.
Sus casa y calles se adaptan,
como no podría ser de otra manera, a la topografía del terreno. El
paisaje cambia casi imperceptiblemente del terreno abrupto poblado
por las típicas encinas y los alcornoques, a las suaves parcelas de
olivar, viñedo y las huertas que bajan al valle a beber. Las
pequeñas orquídeas florecen acá y allá llenando el paisaje con
sus colores y fragancias.
Al igual que sucede con las
poblaciones del entorno, Jimena de Líbar vincula sus orígenes,
primero con los asentamientos prehistóricos en cerros y cavernas,
que usaban los lugares de agregamiento y reunión como la Cueva de la
Pileta, y en segundo lugar, con la presencia histórica del Islam en
estas tierras serranas. La toponimia nos cuenta que Jimea nació como
Inz Almaraz, un emplazamiento que significa fortaleza o castillo de
mujer.
Sobre ese castillo se construyó
la iglesia del pueblo, en cuyos cimientos se ha encontrado un
cementerio musulmán.
La localidad, que en tiempos se
llamaba Ximena o Ximera, alcanzó su apogeo demográfico entrado el
siglo XIX. Pero cuando excavamos en las arenas del tiempo descubrimos
elementos arqueológicos vinculados con los fenicios, que
posiblemente comerciarían con los habitantes de la zona y los restos
de un ramal de la calzada romana que unía Acinipo (Ronda) con el
campo de Gibraltar y la bahía de Algeciras.
El buitre leonado campa a sus
anchas, aunque también son visibles otras rapaces emblemáticas de
la península Ibérica, como el águila real.