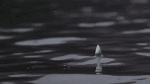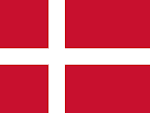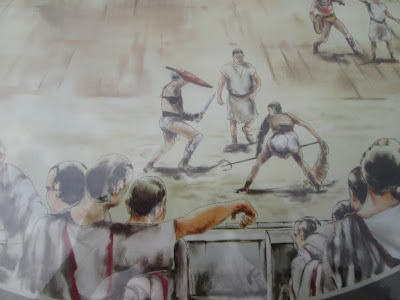Hace dos mil años
rugían los estadios jaleando a sus ídolos. En esos campos de la
muerte no había ni balones, ni porterías, ni césped, solo acero,
dolor y sangre. No obstante, imagino que el fanatismo y la función
pública poco debían diferir de los deportes de masas actuales. Al
fin y al cabo, fueron los romanos los que inventaron aquello de Pan y
Circo.
La construcción del
coliseo emeritense se planificó de manera conjunta al teatro,
iniciándose las obras pocos años después. A partir de unas
inscripciones halladas en su interior, sabemos que el edificio se
inauguró en el año 8 a.C. Emérita Augusta comenzaba a ser una gran
ciudad, aunque en estos momentos ya era la capital administrativa de
la provincia Lusitania, antigua patria del famoso bandolero Viriato.
En la arena del
anfiteatro, al igual que sucede en la actualidad en las Plazas de
Toros, se celebraban combates a muerte; juegos de gladiadores o
combates entre hombres (normalmente vencedores) y animales, conocidos
como venetiones. Sin lugar a dudas, pasaban por ser los espectáculos
preferidos por el público.
Con el triunfo del
Cristianismo, el anfiteatro fue abandonado, y parte de la estructura
arquitectónica fue quedando oculta bajo tierra, mientras que las
zonas que no fueron sepultadas, se utilizaron como cantera para
realizar otras obras.
Durante mucho tiempo el
edificio se denominaba Naumaquia, en la suposición que en el recinto
se celebraban batallas navales (naumaquias), pero las campañas
arqueológicas iniciadas en la década de los '20 del siglo XX,
subsanaron el error.
El anfiteatro estuvo
rodeado por una calle que se adaptaba a la forma curva del edificio,
en uno de cuyos laterales se levantaba una acera porticada.
Los albañiles romanos
utilizaron opus caementicium (hormigón) a base de cal, cantos y
arena del río, para construir el núcleo sólido del anfiteatro.
Poco podían imaginar esos esforzados trabajadores que dos milenios
después su obra permanecerían en pie, siendo además, admirada por
la gente del futuro.
El graderío - cavea
- se construyó en parte sobre la misma colina que el teatro. El
acceso a esta zona se podía realizar a través de alguna de las
dieciséis puertas abiertas a lo largo del perímetro de la fachada.
La más importante se situaba en el extremo del eje occidental. El
graderío se divide en tres sectores, ima, media y summa cavea,
inferior, media y superior.
En los extremos del eje
menor del edificio, sobre las mismas gradas, se construyeron dos
tribunas, lo que vienen a ser palcos de honor, enfrentados, una
reservada a las autoridades y la otra para la persona que financiaba
el espectáculo.
La Tribuna de Editores,
era el lugar que ocupaba el magistrado o particular que sufragaba los
gastos del espectáculo. La inscripción en latín y grabada en el
dintel de granito hace referencia a la conmemoración de la
construcción del teatro.
Algunos restos hacen
suponer la existencia de otros dos palcos de honor situados sobre
cada una de las dos puertas de acceso a la arena, que se abren en
ambos extremos del eje mayor.
A través de este
pasillo, mediante escaleras, se accedía a las gradas media y
superior. El uso del ladrillo facilitó su forma abocinada hacia el
interior.
Este anfiteatro se
construyó bajo el mandato de Augusto, que asignó las gradas más
altas (el gallinero) a los esclavos y los pobres, el escalón más
bajo de una opulenta y decadente sociedad romana. A diferencia del
teatro, aquí, en el anfiteatro, damas y caballeros podían sentarse
juntos para disfrutar del espectáculo.
La arena, que tiene forma
de elipse (64'5 metros en su eje mayor y 41'2 en el eje menor) , era
la zona donde se desarrollaba el espectáculo. Un alto y robusto
podio, que servía para proteger al público, separa la arena del
graderío. Este muro estaba recubierto de mármol y rematado por una
cornisa.
En esta zona estaban
situadas las pinturas murales referentes a los espectáculos
circenses y que se conservan en el Museo Nacional de Arte Romano.
La gran fosa en forma de
cruz que se abre en medio de la arena, estaba cubierta por un
entarimado de madera, y su interior debía utilizarse para almacenar
las jaulas de las fieras y el atrezzo escénico.
A los lados de las
galerías que atraviesan las gradas por el eje mayor, se abren dos
habitaciones, el lugar donde los gladiadores se preparaban para el
combate. De escasa altura, el gladiador debía agacharse antes de
saltar a la arena.
Una de estas
habitaciones, situada en la galería norte, estaba dedicada al culto
de la diosa Némesis. Los gladiadores se encomendaban a este deidad
de origen griego de la venganza, pero también de la justicia y la
fortuna. Antes de saltar a la arena le dedicaban un oración, "A
Némesis para que salga con los mismos pies con los que he entrado".
La inscripción reza lo
siguiente: "Dedicado a la invicta diosa Némesis Celeste por
Marcus Aurelius Felicius romano que cumplió su promesa de buen
grado".
En el anfiteatro de
Mérida, a través de una de las grandes puertas monumentales se
iniciaba el desfile que inauguraba los juegos, mientras que los
gladiadores triunfadores, los que cortaban orejas y rabo, salían en
volandas por una especie de Puerta Grande, situada justo enfrente de
la puerta de entrada. La tercera de las entradas monumentales era
utilizada por las autoridades.
Los combates en pareja, o
en grupo, solían celebrarse por la tarde, como el fútbol y los
toros. Un árbitro, ayudado por un auxiliar, hacía cumplir las
reglas de la lucha y si era necesario, empleaba una vara para poner
orden.
La música era un
elemento fundamental para marcar las fases del espectáculo, que
solía comenzar con un duelo entre dos jinetes a caballo, para que
después pasasen a combatir el resto de gladiadores, según las armas
y la experiencia.
Se conocen más de
quince tipos diferentes de gladiadores caracterizados por su
armamento y su forma de lucha. Generalizando es posible distinguir
dos grandes grupos de gladiadores, aquellos fuertemente armados con
un equipo pesado, y los que armados a la ligera, sacrificaban los
aspectos defensivos en favor de una mayor movilidad. Entre los tipos
más frecuentes y populares en la Hispania romana, tenemos a los que
siguen.
El retiarius intentará
inmovilizar a su contrincante, un secutor, lanzándole una red de
tres metros que llevaba atada a la muñeca, para después trincharlo
con un tridente, y si es necesario rematarlo con una daga. Esta misma
daga le servía para cortar la red de su muñeca en caso de
necesidad. Un largo brazalete que se prolongaba sobre el hombro le
protegía uno de los brazos.
El secutor, o
perseguidor, iba bien pertrechado, protegido con casto y gran escudo
para soportar las embestidas del tridente. El caso carecía de
viseras y adornos para evitar que la red del retiarius se enganche.
Su arma de ataque era una espada muy similar a la que utilizaban los
soldados de la legión. Buscaba la lucha cuerpo a cuerpo, donde podía
sacar ventaja de su superioridad armamentística, aunque el pesado
armamento dificultaba sus movimientos. Unos movimientos que irían
siendo torpes conforme el cansancio y la fatiga atacasen el cuerpo
del secutor.
El venator, aunque no
era propiamente un gladiador, participaba también en los juegos. Su
especialidad, la cacería de animales salvajes. Su entrenamiento
incluía diferentes artes cinegéticas: el tiro con arco, la jabalina
y el venablo. En la arena de Mérida las piezas más frecuentes eran
jabalíes, ciervos y toros.
El nombre "dimachaerus"
significa en griego, el que utiliza dos cuchillos. Su cabeza estaba
cubierta por un casco, las piernas con espinilleras y el torso por
una cota de malla metálica. Armado con daga o espada corta, su
especialidad era la lucha cuerpo a cuerpo.
El tracio presenta un
casco adornado con un grifo, se protege con un pequeño escudo o
rodela, y se arma con una espada corta de hoja curvada. Sus rivales
más habituales eran el myrmillo y el hoplomachus.
La cresta sobre su casco
es el identificativo del myrmillo, un luchador que cubría su brazo
derecho con un brazalete y la pierna izquierda con un espinillera
corta. Se protegía desde las rodillas hasta la barbilla con un gran
escudo rectangular que utilizaba para empujar a su oponente y
atacarlo con una espada corta.
Hoplomachus deriva del
griego y significa "el que lucha con armas". Su armamento y
su forma de combatir imitaba al hoplita griego. Portaba lanza, espada
corta y utilizaba varios elementos de protección; casco, espinillera
y escudo (hoplón). Su adversario solía ser el mirmillo, aunque
también se han conservado escenas en que aparece combatiendo a un
tracio.