La
muerte de Roldán es el pasaje más dramático, y a la vez emotivo,
del cantar de gesta francés más conocido “la Canción de Roldán”.
Siente Roldán que se aproxima su
muerte. Por los oídos se le derraman los sesos. Ruega a Dios por sus
pares, para que los llame a Él; y luego, por sí mismo, invoca al
ángel Gabriel. Toma el olifante, para que nadie pueda hacerle
reproche, y con la otra mano se aferra a Durandarte, su espada. A
través de un barbecho, se encamina hacia España, recorriendo poco
más que el alcance de un tiro de ballesta. Trepa por un altozano.
Allí, bajo dos hermosos árboles, hay cuatro gradas de mármol. Cae
de espaldas sobre la hierba verde. Y se desmaya nuevamente, porque
está próximo su fin.
Altas son las cumbres y grandes
los árboles. Hay allí cuatro gradas, hechas de mármol, que
relucen. Sobre la verde hierba el conde Roldán ha caído desmayado.
Y he aquí que un sarraceno no cesa de vigilarlo; ha simulado estar
muerto y yace entre los demás, con el cuerpo y el rostro manchados
de sangre. Se yergue sobre sus pies y se aproxima corriendo. Es
gallardo y robusto, y de gran valor; su orgullo lo empuja a cometer
la locura que lo perderá. Toma en sus brazos a Roldán, su cuerpo y
sus armas, y dice estas palabras: -¡Vencido está el sobrino de
Carlos! ¡Esta espada a Arabia me la he de llevar! Al sentirlo
forcejear, el conde vuelve un poco en sí.
Roldán siente que lo quieren
despojar de su espada. Abre los ojos y exclama: -¡Tú no eres de los
nuestros, que yo sepa! Tiene aún en la mano el olifante, que no ha
querido soltar; con él golpea al infiel sobre su yelmo adornado con
pedrerías y recamado de oro. Rompe el acero, el cráneo y los
huesos, hace rodar fuera de la cabeza los dos ojos y ante sus pies lo
derriba muerto. Después le dice: -Infiel, hijo de siervo, ¿cómo
tuviste bastante osadía para apoderarte de mí, fuera o no tu
derecho? ¡Todo aquel que te lo oyera decir te tendría por loco! He
aquí quebrado el pabellón de mi olifante; el oro y el cristal se
han desprendido.
Roldán siente que se le nubla la
vista. Se incorpora, poniendo en ello todo su esfuerzo. Su rostro ha
perdido el color. Tiene ante él una roca parda; da contra ella diez
golpes, lleno de dolor y encono. Gime el acero, mas no se rompe ni se
mella.
-¡Ah! -exclama el conde-.
¡Socórreme, Santa María! ¡Ah, Durandarte, mi buena Durandarte,
lástima de vos! Voy a morir, y dejaréis de estar a mi cuidado. ¡He
ganado por vos tantas batallas campales, por vos he conquistado
tantos anchos territorios que ahora domina Carlos, el de la barba
blanca! ¡No caeréis jamás en las manos de un hombre que ante su
semejante pueda darse a la fuga! Durante largo tiempo pertenecisteis
a un buen vasallo; jamás habrá espada que os valga en Francia, la
Santa.
Hiere Roldán las gradas de
sardónice. Gime el acero, mas no se astilla ni se mella. Al ver el
conde que no puede quebrarla, comienza a lamentarse para sí: -¡Ah,
Durandarte, qué bella eres, qué clara y brillante! ¡Cómo luces y
centelleas al sol! Hallábase Carlos en los valles de Moriana cuando
le ordenó Dios por intermedio de un ángel que te donase a uno de
sus condes capitanes: entonces te ciñó a mi lado, el rey grande y
gentil. Por ti conquisté el Anjeo y la Bretaña, por ti me apoderé
del Poitou y del Maine. Gracias a ti lo hice dueño de la franca
Normandía, de Provenza y Aquitania, de Lombardía y de toda la
Romana. Por ti vencí en Baviera, conquisté Flandes y Borgoña, y la
Apulia toda; y también Constantinopla, de la que recibió pleitesía,
y Sajonia, donde es amo y señor. Por ti domeñé Escocia e
Inglaterra, su cámara, según él decía. Por ti gané cuantas
comarcas posee Carlos, el de la barba blanca. Por esta espada siento
dolor y lástima. ¡Antes morir que dejársela a los infieles! ¡Dios,
Padre nuestro, no permitáis que Francia sufra tal menoscabo!
Hiere Roldán la parda roca, y la
quiebra de un modo que no os podría decir. Rechina la espada, mas no
se astilla ni se parte, y rebota hacia los cielos. Cuando advierte el
conde que no podrá romperla, la plañe, para sí, con gran dulzura:
-¡Ah, Durandarte, qué bella eres, y qué santa! Tu pomo de oro
rebosa de reliquias: un diente de San Pedro, sangre de San Basilio,
cabellos de monseñor San Dionisio y un pedazo del manto de Santa
María. No es justicia que caigas en poder de los infieles;
cristianos han de ser los que te sirvan. ¡Plegué a Dios que nunca
vengas a manos de un cobarde! Tantas anchurosas tierras he
conquistado contigo para Carlos, el de la barba florida. Por ellas
alcanzó el emperador poderío y riqueza.
Siente Roldán que la muerte
arrebata todo su cuerpo: de su cabeza desciende hasta el corazón.
Corre apresurado a guarecerse bajo un pino, y se tiende de bruces
sobre la verde hierba. Debajo de él pone su espada y su olifante.
Vuelve la faz hacia las huestes infieles, pues quiere que Carlos y
los suyos digan que ha muerto vencedor, el gentil conde. Débil e
insistentemente, golpea su pecho, diciendo su acto de contrición.
Por sus pecados, tiende hacia Dios su guante.
Roldán siente que ha llegado su
última hora. Está recostado sobre un abrupto altozano, con el
rostro vuelto hacia España. Con una de sus manos se golpea el pecho:
-¡Dios, por tu gracia, mea culpa por todos los pecados, grandes y
leves, que cometí desde el día de mi nacimiento hasta éste, en que
me ves aquí postrado! Enarbola hacia Dios el guante derecho. Los
ángeles del cielo descienden hasta él.
Recostado bajo un pino está el
conde Roldán, vuelto hacia España su rostro. Muchas cosas le vienen
a la memoria: las tierras que ha conquistado el valiente de Francia,
la dulce; los hombres de su linaje; Carlomagno, su señor, que lo
mantenía. Llora por ello y suspira, no puede contenerse. Mas no
quiere echarse a sí mismo en olvido; golpea su pecho e invoca la
gracia de Dios: -¡Padre verdadero, que jamás dijo mentira, Tú que
resucitaste a Lázaro de entre los muertos, Tú que salvaste a Daniel
de los leones, salva también mi alma de todos los peligros, por los
pecados que cometí en mi vida!
A Dios ha ofrecido su guante
derecho: en su mano lo ha recibido San Gabriel. Sobre el brazo
reclina la cabeza; juntas las manos, ha llegado a su fin. Dios le
envía su ángel Querubín y San Miguel del Peligro, y con ellos está
San Gabriel. Al paraíso se remontan llevando el alma del conde












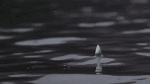


































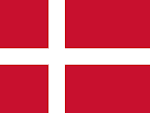



























No hay comentarios:
Publicar un comentario