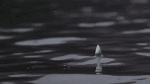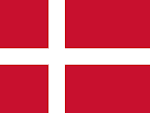Hasta
fecha muy reciente, la casi totalidad de nuestros historiadores
consideraban la Península Ibérica como un espacio abstracto,
habitado, desde sus orígenes más remotos, por unos pobladores que,
dos mil años antes de la existencia histórica de España,
milagrosamente, eran ya «españoles»: tartesios, íberos, celtas,
celtíberos. Cuando fenicios, griegos, cartagineses y romanos
desembarcan en ella, los invasores tropiezan con la obstinada
resistencia de los autóctonos (Sagunto, Numancia) antes de
españolizarse a su vez y devenir, sucesivamente, «españoles»:
así, para Menéndez Pidal, Séneca y Marcial eran escritores
españoles y Ortega y Gasset nos habla del «sevillano» emperador
Trajano. De este modo, España habría recibido, como el cauce de un
río, el aporte de diferentes corrientes humanas que, siglo tras
siglo, habrían engrosado y enriquecido su primitivo caudal, desde
los fenicios a los visigodos. Cuando estos últimos sucumben ante los
invasores africanos, la destrucción de su reino es ya la destrucción
de España. Consecuentemente, la Reconquista iniciada a partir del
siglo VIII en las montañas astures es, ab
ovo,
la resistencia de España.
Curiosamente,
esta absurda ficción ha obtenido durante siglos la unánime
aceptación de los españoles. Mientras los franceses no consideran
como tales a los antiguos habitantes de la Galia, ni los italianos
juzgan italianos a los romanos o a los etruscos, para los españoles
no cabe la menor duda de que Sagunto y Numancia son gestas suyas
(claro precedente, dirán, de la resistencia nacional a Napoleón),
del mismo modo que Séneca era «andaluz» y «aragonés» Marcial,
como si el perfil actual de los españoles no fuese un hecho de
civilización y cultura, sino una «esencia» previa que hubiera
marcado con su sello a los sucesivos moradores, paisanos nuestros ya
quinientos años antes del nacimiento de Cristo. A decir verdad, la
búsqueda de un linaje histórico glorioso por parte de nuestros
historiadores recuerda a la de ciertos hombres de negocios
sospechosamente enriquecidos que, para hacer olvidar los orígenes
turbios de su fortuna, se fabrican una genealogía que remonta a la
época de las Cruzadas. Este afán de magnificar nuestros orígenes
coincide, en efecto, con el secreto deseo de borrar una afrenta: la
continuidad española, mantenida de tartesios e íberos hasta
nuestros días, sufre, misteriosamente, una interrupción. Cuando el
ejército visigodo de don Rodrigo es derrotado en el Guadalete por
las huestes de Tariq y de Muza, los invasores árabes no son ni
devendrán nunca españoles a pesar de haber permanecido sin
interrupción en la Península por espacio de ocho siglos. Con la
toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492 se cierra un largo
paréntesis de la historia de España: la casi simultánea expulsión
de los judíos no conversos y la que operará con los moriscos en
1610 en aras de la unidad religiosa de los españoles equivalen,
según el criterio oficial, a la eliminación del corpus del país de
dos comunidades extrañas que, no obstante la dilatada convivencia
con la cristiana vencedora, no se españolizaron jamás (a diferencia
de los fenicios, griegos, cartagineses, romanos y visigodos).
Desembarazada de moros y judíos, España recupera su identidad,
deviene de nuevo España.
Esta
interpretación de nuestro pasado histórico no se ajusta, ni mucho
menos, a la verdad. Como ha señalado con pertinencia Américo
Castro, íberos, celtas, romanos y visigodos no fueron nunca
españoles, y si lo fueron, en cambio, a partir del siglo X, los
musulmanes y judíos que, en estrecha convivencia con los cristianos,
configuran la peculiar civilización española, fruto de una triple
concepción del hombre, islámica, cristiana y judaica. El esplendor
de la cultura arábigo-cordobesa y el papel desempeñado por los
hebreos en su introducción en los reinos cristianos de la Península
modelan de modo decisivo la futura identidad de los españoles,
diferenciándolos radicalmente de los restantes pueblos del Occidente
europeo. La proverbial tolerancia religiosa del Islam trae consigo
una tolerancia paralela en los reinos cristianos que lo combaten,
habitados en los siglos XII, XIII, XIV y XV por españoles de las
tres castas. Los monarcas castellanos reciben el vasallaje de moros y
de judíos, y estos últimos participan sustancialmente de los gastos
de la guerra y, a menudo, de las gestiones de gobierno junto a los
españoles de casta cristiana. Los cristianos, a su vez, adoptan el
concepto musulmán de «guerra santa» y abrazan una variante judaica
del sentimiento de «pueblo elegido»: la voluntad de dominio de
Castilla presenta, pues, desde sus comienzos, numerosos rasgos
semíticos. Paralelamente, la convivencia de las tres castas
determina la especialización de cada una de ellas o, si se quiere,
una triple distribución del trabajo: los cristianos se dedican de
preferencia a la guerra, forman la casta militar; los hebreos asumen
las funciones de orden intelectual y financiero; los moriscos, en
fin, cultivan los oficios mecánicos y artesanales. En el campo
cultural, el proceso de simbiosis es el mismo. Una de las figuras
intelectuales más ilustres del siglo XIII, el mallorquín Ramon
Llull, escribió gran parte de su obra en lengua árabe, y el
carácter audaz y original de su pensamiento revela la triple
convergencia y fusión en un crisol único de las culturas hebrea,
arábiga y cristiana. Así, al morir Fernando III el Santo en 1252,
el epitafio de su sepultura se redacta en latín, castellano, árabe
y hebreo, como símbolo de la armonía entonces reinante entre las
comunidades españolas, y su hijo Alfonso X el Sabio hace escribir en
las Cantigas
que Dios es:
Aquel
que perdoar pode chrischão, iudeu e mouro, a tanto que en Deus aian
ben firmes sas entençoes.
Si
damos una ojeada a la arquitectura de la Península, advertiremos en
seguida las huellas de esta situación peculiar no sólo en los
monumentos más destacados del Islam (Mezquita de Córdoba, Giralda
de Sevilla, Alhambra de Granada), sino también en el arte cristiano,
directamente influido por aquel. El arte mudéjar, tan bellamente
representado en la Casa de Pilatos y el Alcázar sevillano, la
segoviana iglesia del Corpus Christi y el palacio del marqués de
Lozoya, se manifiesta con particular variedad y esplendor en Toledo:
el viajero puede admirar allí, según sus gustos, el campanario —o
alminar— de Santo Tomé, el llamado Taller del Moro, el delicado
salón de la Casa de Mesa y, sobre todo, las exquisitas iglesias de
San Benito y Santa María la Blanca. Esta última, construida para
servir de sinagoga durante el reinado de Pedro I y adaptada más
tarde al culto católico, conserva todavía una inscripción que
celebra al monarca, al arquitecto Abdali y al donante Samuel Levy. En
los siglos XIII, XIV, XV e incluso en el XVI, los cristianos
encomendaban a menudo a los musulmanes no solamente la construcción
de sus palacios y monumentos públicos, sino igualmente la de sus
capillas e iglesias: tal es el caso de la capilla de la Trinidad,
obra del zaragozano Mahomat de Bellico (1354); de la cartuja del
Paular, edificada de 1440 a 1443 por Abd al-Rahman de Segovia; del
desaparecido hospital madrileño de La Latina, obra del maestro
Hazan; del pórtico de la Pavordería de la Seo de Zaragoza,
construida en 1498 por un alarife llamado Rami. En 1504, todavía, la
Torre Inclinada de Zaragoza (demolida en 1887) fue obra de cinco
arquitectos: dos cristianos, dos musulmanes y un judío. Pero, en
1480, Isabel la Católica prohíbe expresamente que ningún musulmán
o judío tenga la «osadía de pintar la figura del Salvador, ni de
su gloriosa Madre, ni de ningún otro santo de nuestra religión».
La
convivencia pacífica se mantuvo mientras los reyes castellanos
tuvieron necesidad de la ayuda y colaboración de las dos castas
sometidas. No obstante, la riqueza acumulada por los españoles de
casta hebrea y la dependencia financiera de los monarcas respecto a
ellos debían suscitar, a lo largo del siglo XV, la creciente
hostilidad de los cristianos. Conforme el poder de Castilla se
afianza y extiende, la situación de los hebreos y moriscos españoles
se deteriora y deviene crítica. El descontento y envidia del bajo
pueblo engendran pronto bruscas explosiones de violencia: las
juderías son incendiadas y numerosos hebreos perecen. El clima de
inseguridad explica el número elevado de conversiones al
cristianismo a partir de la segunda mitad del siglo XV. Los españoles
de casta hebrea esperaban así, ilusoriamente, escapar a su destino.
Pero, desde 1481, la Inquisición vigila ya estrechamente la
ortodoxia de los nuevos cristianos y, once años después, en la
embriaguez de la victoria sobre el Islam, la intolerancia triunfa de
modo definitivo.
Cuando
los Reyes Católicos acaban con el último reino moro de la Península
y decretan la expulsión de los judíos asistimos al primer acto de
una tragedia que, durante siglos, va a determinar, con rigurosidad
implacable, la conducta y actitud vital de los españoles.
Contrariamente a la versión usual de nuestros historiadores, el
edicto de expulsión de los judíos no cimenta en absoluto la unión
de aquellos; antes bien, los escinde, los traumatiza, los desgarra.
En efecto: desde finales del siglo XIV, numerosos españoles de casta
hebrea, para conjurar el espectro del pogrom que comenzaba a cernerse
sobre ellos, se habían convertido prudentemente al cristianismo y,
en 1492, comunidades enteras ingresaron in
extremis
en las filas de los «marranos» para evitar el brutal desarraigo. Y,
a partir de esta fecha, los cristianos ya no son, sin más,
cristianos: en adelante se dividirán en cristianos «viejos» y
«nuevos», separados estos últimos del resto de la comunidad por
los denominados estatutos de «limpieza de sangre». El bautismo no
nivelará nunca las diferencias entre unos y otros: aun en los casos
de conversión sincera (que los hubo), e incluso tratándose de
descendientes de conversos (a veces de cuatro y cinco generaciones),
la frontera subsistirá en virtud de los rígidos criterios
valorativos de la casta triunfante.
Las
bases de la discordia secular entre españoles aparecen netamente
desde entonces y la herida abierta por el edicto real de marzo de
1492 no cicatrizará nunca. Américo Castro ha citado en más de una
ocasión las palabras del converso Francisco de Cáceres a los
inquisidores que le juzgaban en el año 1500: «Si el rey, nuestro
señor, mandase a los cristianos que se tornasen judíos, o se fueran
de sus reinos, algunos se tornarían judíos», pero continuarían
siendo «cristianos, e rezarían como cristianos, e engañarían al
mundo; pensarían [los demás] que eran judíos, e de dentro, en el
coraçón e voluntad, serían cristianos». Más explícito aún,
Antonio Enríquez Gómez, un cristiano nuevo del siglo XVII que,
huyendo de los rigores de la Inquisición, había encontrado refugio,
como otros muchos de su casta, en los Países Bajos, debería
expresarse, a su vez, en unos términos que podríamos calificar de
proféticos: «El reino que excluye de honor a los vasallos se ha de
perder infaliblemente, porque la deshonra del padre es en el hijo un
fuego vivo que eternamente quema; y de aquí nace que, divididos en
dos bandos los linajes, los unos tiren a la venganza y los otros al
odio».
Juan Goytisolo."España y los Españoles".