El
mejor modo de pagar a nuestro contemporáneo Heinrich Schliemann los
enormes servicios que nos ha prestado reconstruyendo la civilización
clásica, creo que es incluirle entre sus protagonistas, como él
mismo mostró desear ardientemente, eligiendo, en pleno siglo XIX, a
Zeus como dios, elevando a él sus oraciones, poniendo de nombre
Agamenón a su hijo, Andrómeca a su hija, Pélope y Telamón a sus
servidores, dedicando a Homero toda su vida y su dinero.
Era
un loco, pero alemán, o sea organizadísimo en su vesania, que la
buena fortuna quiso recompensar. La primera historia que, cuando
tenía cinco o seis años, le contó su padre no fue la de Caperucita
Roja, sino la de Ulises, Aquiles y Menelao. Tenía ocho cuando
anunció solemnemente en familia que se proponía redescubrir Troya y
demostrar, a los profesores de Historia que lo negaban, que esa
ciudad había existido realmente. Tenía diez cuando escribió en
latín un ensayo sobre este tema. Y dieciséis cuando pareció que
toda esta infatuación se le había pasado del todo. Efectivamente,
se colocó de dependiente en una droguería, donde con seguridad no
había descubrimientos arqueológicos que realizar, y a poco embarcó
no hacia la Hélade, sino hacia América, en busca de fortuna. Tras
pocos días de viaje, el buque se fue a pique y el náufrago fue
salvado en las costas de Holanda. Quedóse allí, viendo en aquel
episodio una señal del destino, y dedicóse al comercio. A los
veinticuatro años era ya un comerciante acomodado, y a los treinta y
seis un rico capitalista, del cual nadie había sospechado jamás que
entre un negocio y otro hubiese seguido estudiando a Homero. Debido a
su profesión se había visto precisado a viajar mucho. Y había
aprendido la lengua de todos los países donde estuvo. Sabía, además
del alemán y el holandés, francés, inglés, italiano, ruso,
español, portugués, polaco y árabe. Su Diario está redactado,
efectivamente, en la lengua del país donde sucesivamente está
fechado. Pero en la que siempre seguía pensando era el griego
antiguo. De improviso cerró Banco y tienda y comunicó a su mujer,
que era rusa, su propósito de ir a establecerse en Troya. La pobre
mujer le preguntó dónde estaba aquella ciudad de la que jamás
había oído hablar y que, en realidad, no existía. Enrique le
mostró en un mapa dónde suponía que estaba, y ella pidió el
divorcio. Schliemann no hizo objeciones y puso un anuncio en un
periódico pidiendo otra esposa, a condición de que fuese griega. Y
de entre las fotografías que le llegaron eligió la de una muchacha
que tenía veinticinco años menos que él. Se casó con ella según
un rito homérico, la instaló en Atenas en una villa llamada
Belerofonte, y cuando nacieron Andrómaca y Agamenón, la madre tuvo
que sudar tinta para inducirle a bautizarlas. Heinrich se avino a
ello sólo a condición de que el cura, además de algún versículo
del Evangelio, leyese durante la ceremonia alguna estrofa de la
Ilíada. Sólo los alemanes son capaces de estar locos hasta
tal punto.
En
1870 se encontraba en aquel asolado y sediento rincón noroeste del
Asia Menor donde Homero afirmaba, y todos los arqueólogos negaban,
que Troya se hallaba sepultada. Necesitó un año para obtener del
Gobierno turco permiso para iniciar las excavaciones en una ladera de
la colina de Hisarlik. Pasó el invierno, con un frío siberiano,
practicando hoyos con su mujer y sus excavadores. Tras doce meses de
esfuerzos inútiles y de gastos delirantes, como para desanimar a
cualquier apóstol, un buen día un pico chocó con algo que no era
la piedra de costumbre, sino una caja de cobre que, al ser abierta,
reveló a los ojos exaltados de aquel fanático lo que él llamó en
seguida «el tesoro de Príamo»: miles y miles de objetos de oro y
plata. El loco Schliemann despidió a los excavadores, llevó toda
aquella fortuna a su barraca, encerróse en ella, adornó a su mujer
con los collares, los confrontó con la descripción de Homero,
convencióse de que eran aquellos con que se habían pavoneado Helena
y Andrómaca, y telegrafió la noticia a todo el mundo. No le
creyeron. Dijeron que fue él quien llevó allí toda aquella
mercancía, tras haberla acopiado en los bazares de Atenas. Tan sólo
el Gobierno turco le dio crédito, pero al objeto de procesarlo por
apropiación indebida. Sin embargo, algunas lumbreras más
escrupulosas que las demás, como Doerpfeld, Virchow y Burnouf, antes
de negar, quisieron investigar sobre el terreno. Y, por muy
escépticos que fuesen, tuvieron que rendirse a la evidencia.
Continuaron las excavaciones por cuenta propia y descubrieron los
restos, no de una, sino de nueve ciudades. La única duda que
permaneció en sus mentes no era si Troya había existido,
sino cuál de las nueve era aquella que el pico había
desenterrado.
Mientras
tanto, el loco estaba devanando con su habitual lucidez el lío
jurídico en que se había enzarzado con el Gobierno turco.
Convencido de que en Constantinopla iban a malograr sus preciosos
descubrimientos, mandó a escondidas el tesoro al Museo del Estado de
Berlín, que era el más calificado para custodiarlo debidamente.
Pagó daños y perjuicios al Gobierno turco, que tenía más interés
por el dinero que por aquella quincalla. Después, armado del más
antiguo de todos los Baedeker, el Periégesis, de Pausanias,
quiso demostrar al mundo que Homero no sólo había dicho la verdad
acerca de Troya y de la guerra que en ella se había desarrollado,
sino sobre sus protagonistas. Y con gran entusiasmo se puso a buscar,
entre las ruinas de Micenas, la tumba y el cadáver de Agamenón.
Nuevamente el buen Dios, que siente debilidad por los lunáticos, le
compensó de tanta fe, guiando su pico por los sótanos del palacio
de los descendientes del rey Atreo, en cuyos sarcófagos fueron
hallados los esqueletos, las máscaras de oro, las alhajas y la
vajilla de aquellos monarcas que se consideraba no habían existido
más que en la fantasía de Homero. Y Schliemann telegrafió al rey
de Grecia: Majestad, he hallado a sus antepasados. Después,
seguro ya de su camino, quiso dar el golpe de gracia a los escépticos
del mundo entero y, sobre las indicaciones de Pausanias, fuese a
Tirinto, donde desenterró las murallas ciplópeas del palacio de
Proteo, de Perseo y de Andrómeda.
Schliemann
murió casi setentón en 1890, tras haber trastornado desde los
fundamentos todas las tesis e hipótesis sobre las que hasta entonces
se había basado la reconstrucción de la prehistoria griega,
inclinada a exiliar a Homero y a Pausanias en los cielos de la pura
fantasía. En el hervor de su entusiasmo, acaso demasiado
apresuradamente, atribuyó a Príamo el tesoro descubierto en la
colina de Hisarlik y a Agamenón el esqueleto hallado en el sarcófago
de Micenas. Sus últimos años los pasó polemizando con los que
dudaban de ello, y en estos litigios aportó más violencia que
fuerza persuasiva. Pero el hecho es que él se consideraba
contemporáneo de Agamenón y trataba a los arqueólogos de su tiempo
desde la altura de tres milenios. Su vida fue una de las más bellas,
afortunadas y plenas que un hombre haya vivido jamás. Y nadie podrá
negarle el mérito de haber aportado la luz en la oscuridad que
envolvía la historia griega antes de Licurgo.
Indro
Montanelli. Historia de los Griegos.













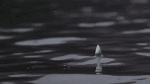


































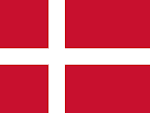




























No hay comentarios:
Publicar un comentario