Hace un tiempo (mucho o poco,
según cada cual) que abandonamos, o guardamos en un arcón relegada
al olvido, la apocalíptica imagen de un vikingo de dos metros de
altura, que se protegía su cabeza hueca con un casco con cuernos,
mientras de sus terribles fauces goteaba la sangre de los enemigos
abatidos. Y no es que los hombres del norte llegasen repartiendo
caramelos, pero significaron para la historia de Europa mucho más,
que el desempeño de un triste papel de salvajes sedientos de botín.
Daneses, Suecos y Noruegos
iniciaron, varios siglos antes que castellanos y portugueses, la
época de las exploraciones y la Era de los Descubrimientos,
alcanzando costas ignotas, mucho antes que cualquier otro europeo.
Tejieron una intrincada red de comercio y unieron Constantinopla con
Ribe, Oslo con Moscú, y la ruta de la Seda con las rutas del ámbar.
Sus rápidos barcos sorprendieron a todos por su maniobrabilidad y su
capacidad para negociar (por las buenas, o por las malas) no conocían
límites.
Pero Europa los derrotó. Y lo
hizo de la misma manera que había derrotado a los godos, a los
francos o a los magiares. Transformó a sus jarls en reyes y a sus
guerreros bersekers en mogigatos cortesanos, les cedieron a sus hijas
como esposas y así los domesticaron. De esta manera tan sutil se
acabó el problema de los normandos. Para el recuerdo quedan nombres
como Harlad Diente Azul, Erick el Rojo, Leif Eriksson, Rollo el
Caminante o Ragnar Lodbrock.













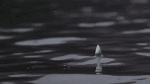































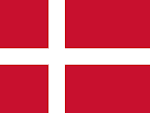



























No hay comentarios:
Publicar un comentario