Lo llamaban el calvo putañero, decían que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos.
Fuentes bien informadas aseguraban que había estado encerrado varios meses en el dormitorio de Cleopatra, sin asomar la nariz.
Con ella, su trofeo, regresó a Roma desde Alejandría. Y coronando sus campañas victoriosas en Europa y África, rindió homenaje a su propia gloria mandando al muere a una multitud de gladiadores y exhibiendo jirafas y otras rarezas que Cleopatra le había regalado.
Y Roma lo vistió de púrpura, la única toga de ese color en todo el imperio, y ciñó su frente con corona de laurel, y Virgilio, el poeta oficial, cantó a su estirpe divina, que venía de Eneas, Marte y Venus.
Y poco después, desde la cumbre de las cumbres, se proclamó dictador vitalicio y anunció reformas que amenazaban los intocables privilegios de su propia clase.
Y los suyos, los patricios, decidieron que más vale prevenir que curar.
Y el todopoderoso, marcado para morir, fue rodeado por sus íntimos y su bienamado Marco Bruto, que quizás era su hijo, lo estrujó en el primer abrazo y en la espalda le clavó la primera puñalada.
Y otros puñales lo acribillaron y se alzaron, rojos, al cielo.
Y allí tirado quedó el cuerpo, en el suelo de piedra, porque ni sus esclavos se atrevían a tocarlo.
Eduardo Galeano. Espejos.













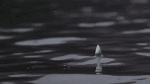


































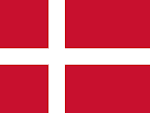



























No hay comentarios:
Publicar un comentario