El
Nilo obedecía al faraón. Era él quien abría paso a las inundaciones que devolvían
a Egipto, año tras año, su fertilidad asombrosa. Después de la muerte,
también: cuando el primer rayo del sol se colaba por una rendija en
la tumba
del faraón, y le encendía la cara, la tierra daba tres cosechas.
Así
era.
Ya
no.
De
los siete brazos del delta, quedan dos, y de los ciclos sagrados de
la fertilidad,
que ya no son ciclos ni son sagrados, solamente quedan los antiguos himnos
de alabanza al río más largo del mundo:
Tú
apagas la sed de todos los rebaños.
Tú
bebes las lágrimas de todos los ojos.
¡Levántate,
Nilo, que tu voz retumbe!
¡Que
se escuche tu voz!
Eduardo
Galeano Espejos.
Una
historia casi universal











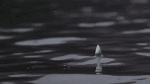


































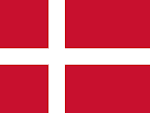



























No hay comentarios:
Publicar un comentario