Formoso fue el papa
número 111 de la Iglesia Católica durante una época convulsa (y
repulsiva) caracterizada por incesantes y violentas luchas por el
poder político en la Italia del siglo IX. Para tratar de estabilizar
la situación Formoso llamó a Arnulfo de Carintia y le mostró su
apoyo en contra de un poderoso señor, Lamberto de Spoleto. En el 896
murió Formoso y el clan de los Spoleto eligió rápidamente a un
nuevo papa, Esteban VI.
El esperpento sobrevino
un año después con la celebración del Concilio Cadavérico. En 897
se inició un proceso legal cotra Formoso, acusado de haber ceñido
la tiara papal siendo obispo de Oporto. La ley (esa misma ley que se
pasan por el forro cuando interesa) prohibía a un obispo abandonar
su sede para convertirse en Papa, es decir, obispo de Roma.
La tumba fue profanada y
el esqueleto agusanado de Formoso presentado a juicio celebrado en la
basílica de San Juan de Letrán, auténtica catedral de la Ciudad
Eterna. En un alarde de cinismo, acompañado de altas dosis de
estupidez divina y unas pinceladas de surrealismo gótico, Esteban VI
formuló las pertinentes preguntas, para las que no obtuvo respuesta,
y finalmente dictó sentencia: ¡culpable!.
Como condena Formoso fue
depuesto post morten, y todos aquellos obispos nombrados durante su
pontificado tuvieron que ser consagrados de nuevo. Pero no acabó
aquí el delirio. Concluído el sínodo macabro, le cortaron tres
dedos de la mano derecha, precisamente aquellos que utilizaba para
bendecir, le cercenaron la cabeza, y entre injurias lanzadas por una
aleccionada plebe, arrojaron al Tíber, sus míseros despojos.
Al cabo de unos días,
los restos de Formoso fueron hallados (milagrosamente) por unos
bienintencionados pescadores, que dedicieron devolverlos a la tumba.
Cuando las reliquias cruzaron el umbral de la basílica de San Pedro,
las imágenes de los santos se inclinaron en señal de reverencia,
aceptación y respeto.













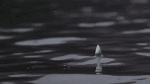


































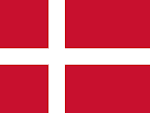



























No hay comentarios:
Publicar un comentario