La vida de estos primeros moradores de la Laguna va a ser complicada, su día a día se convertirá en una lucha continua contra un medio hostil, una tierra fangosa y húmeda, nunca antes pisada por el hombre y que era necesario acondicionar. En definitiva, un territorio poco propicio (al menos del principio) para el surgimiento de una ciudad, y aún menos, del centro de uno de los emporios comerciales más destacados de la Edad Media en Europa.
Antes de los primeros asentamientos, más o menos permanentes, los habitantes del Véneto (¿vénetos e ilirios?), en su mayoría campesinos (como la mayor parte de la Humanidad hasta hace relativamente poco), que ni eran marineros, ni tenían la costumbre de adentrarse en el mar, visitaban la laguna para obtener pescado y sal. Una inmensa lengua de tierra, separaba la Laguna Veneciana del mar Adriático, y actuaba como horizonte vital de esta gente con tan escasa vocación marinera. Asentados en el continente, la laguna les ofrecía, además de protección, valiosos recursos económicos.
Las invasiones bárbaras (estaría mejor decir emigraciones, pero son tantas generaciones recurriendo a las invasiones, que sigue siendo cómodo referirse a ellas para ilustrar el colapso del Mundo Antiguo), cambiaron para siempre las formas de vida de estos habitantes del Véneto. Para establecerse en la laguna se construyeron palafitos, cabañas de madera asentadas sobre pilotes que se hundían en el cieno. También fue necesario construir diques, abrir salidas para el agua y tender puentes entre los islotes. Se fabrican barcas para pescar, trasladar la sal y comerciar con el continente, y con el objetivo de organizar (aunque fuese de forma rudimentaria) la vida en común, se va a desarrollar un sistema de autogobierno. Esta aldea de palafitos contaba desde el principio con tres de los pilares básicos de la futura República: el emplazamiento, el autogobierno y la vocación marítimo-mercantil. Al igual que sucedió en la antigua Grecia, el campesino véneto aprendió a amar el mar, transformando su esencia campesina en un ambicioso espíritu comercial. Los venecianos se convirtieron en verdaderos anfibios, con su cabeza en la tierra, y su corazón en el mar.
El veneciano comenzó a dar la espalda al continente y cada mañana al despertar miraba hacia el soleado horizonte. Ante la incipiente ciudad se abría un inmenso mar de posibilidades. Los vecinos de la Laguna debieron pensar “si hemos conseguido domeñar estas tierras fangosas y levantar aquí una ciudad, podemos conquistar ese mar y hacerlo nuestro”.
El desarrollo de estas aldeas fue rápido, un espíritu de crecimiento poseyó a todos los venecianos, hombres y mujeres, ancianos y niños. Una fiebre constructora se apoderó de los habitantes de estas tierras fangosas y lo que eran un conjunto de islotes inconexos pronto se convertiría en una auténtica ciudad, la más original de cuantas viven a orillas del Mediterráneo. Una ciudad que cada vez más se asociaba con el mar y cuya arteria principal era siendo el Gran Canal.













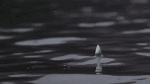


































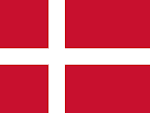




























No hay comentarios:
Publicar un comentario